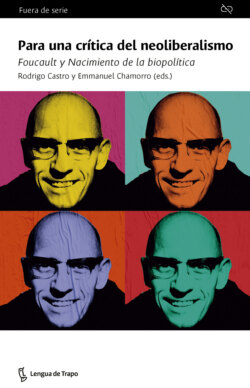Читать книгу Para una crítica del neoliberalismo - Rodrigo Castro - Страница 8
ОглавлениеEl pasaje del coloquio Lippmann. Observaciones sobre el caldo germinal del neoliberalismo32
Adán Salinas Araya
1. Introducción
El presente trabajo se enfoca en el coloquio Lippmann, una de las fuentes que Foucault utilizó en Nacimiento de la biopolítica para intentar describir una imagen del neoliberalismo en el siglo xx. Este curso, con sus muchos aportes y límites, tiene una contribución esencial que radica en modificar la idea que se tenía sobre neoliberalismo en el contexto de mediados de la década del 2000, cuando se publicó el curso, y que dependía en esos años de la imagen del consenso de Washington y apuntaba fundamentalmente al programa de reformas inspiradas en la escuela de Chicago. El curso Nacimiento de la biopolítica va a mostrar que neoliberalismo es algo más complejo. Aunque no aporta una definición, no dice qué es el neoliberalismo, ensaya una caracterización de algunos rasgos claves que constituirían algo así como una corriente no homogénea con dos anclajes principales, en Alemania y Estados Unidos (Foucault, 2007: 97), y con algunas variaciones, en particular en Francia. Foucault llega a hablar incluso de neoliberalismo francés y de una instalación del neoliberalismo en Francia33. Esta caracterización exploratoria admite muchos ajustes, uno de ellos que me parece fundamental por cómo aparece en las recepciones es un cierto binarismo al momento de analizar el fenómeno neoliberal. Con todo, hay que recordar algo muy importante: que este aporte no es el objetivo del curso. Si seguimos las lecturas de los dos cursos que le preceden y las declaraciones del propio Foucault durante las lecciones del curso, el objetivo sería analizar una biopolítica neoliberal, objetivo no logrado como se lamenta en el resumen del curso34; puesto que el curso completo finalmente se dedicó a lo que sería solo la introducción, es decir, la racionalidad gubernamental neoliberal, racionalidad que sería la base para entender una biopolítica neoliberal, pero no la biopolítica neoliberal sino su condición35.
La explicación de este interés por el neoliberalismo es muy explícita en el curso. La presidencia de Giscard, contemporánea al curso, es según Foucault el momento de condensación de una línea de pendiente neoliberal de inspiración inicialmente alemana pero en la que se comienzan a notar rasgos de «une tarte à la crème» (2004: 221) que es el neoliberalismo norteamericano. Es sintomático que este rasgo contextual del curso se omita bastante de las lecturas o de hecho se desplace y modifique el contexto36.
De este modo el argumento y la función del coloquio en el argumento del curso resulta bastante lineal. Para hablar de una biopolítica neoliberal, se requiere hacer explícita la racionalidad gubernamental neoliberal, que a juicio de Foucault es desconocida o malentendida en su momento; para esto aborda una explicación de dicha racionalidad y en tal explicación el Coloquio Lippmann es el primer punto al que presta atención.
De todos modos el Coloquio Lippmann en 1979 y también en 2004, cuando el curso se publica, era un evento bastante desconocido, con actas muy difíciles de encontrar, aunque como veremos tenía la particularidad de haber prefigurado la sociedad de Mont Pelerin en varios sentidos y, además, haber usado por primera vez en este contexto el término neoliberal, como un término autoidentificatorio de este grupo variopinto de miembros selectos. El término neoliberal se asentará en diversos estudios para identificar este caldo germinal de una agenda para la renovación del liberalismo37. De modo que esta complejización de la cuestión neoliberal que sugiere Foucault no es una ocurrencia espontánea, o el hallazgo brillante de un analista privilegiado de los tiempos; sino el fruto del trabajo de un archivista. En ese mismo sentido he querido interrogar las fuentes, observar de manera directa el coloquio, sus dichos, pero también aspectos de su organización y de su propuesta programática. Confronto ahora esta lectura con el acercamiento que hace Foucault a la misma instancia y ciertas formas en que se ha asumido el trabajo foucaultiano sobre estos temas. He intentado mantener el ritmo del argumento principal, aunque me he visto obligado a una serie de excursos que finalmente he desplazado a los pies de página; de modo que análisis, datos o discusiones anexas no interfieran en la lectura.
2. Antecedentes sobre el coloquio
El llamado «coloquio Lippmann» (CWL) fue un encuentro que se realizó en París entre el 26 y el 30 de agosto de 1938, el motivo fue la visita de Walter Lippmann, periodista norteamericano que había publicado un año antes The Good Society, libro editado en francés por la Librairie de Médicis con prólogo de André Maurois. El libro sirve como punto de partida de la reunión, aunque de hecho la reunión no trate exclusiva o principalmente sobre el libro, ni Lippmann38 cumpla en absoluto el papel de juez sobre las discusiones. Se trata de un evento privado al que asisten 26 participantes. Entre ellos economistas académicos: Mises, Hayek, Rueff, Röpke, Rüstow, Heilperin, algún académico de otras disciplinas como el propio Rougier, Castillejo o M. Polanyi, empresarios como Marlio, Mercier, Detoeuf, y funcionarios o gestores políticos y activistas como Baudin, Zeeland, Bourgeois. Esta caracterización funcional tiene sus deficiencias, pues hay muchos de estos invitados que pasan finalmente de la academia a la política, o empresarios que son al mismo tiempo activistas, y es claro que hay un núcleo de organización francesa previo al coloquio que tiene un evidente programa de intervención política y de oposición al frente popular. La lista de participantes se completa con Hooper, Lavergne, Piatier, Possony, Schutz, Auboin, Condliffe, Aron, Mantoux, Marjolin. Las actas del coloquio presentan a los participantes simplemente por países, caracterización que replicará Escalante Gonzalbo (2017: 27). Foucault había caracterizado a los participantes en términos de posiciones teóricas como provenientes del viejo liberalismo, del neoliberalismo alemán y austriaco, aludiendo a Röpke y Rüstow en el primer caso y a Mises y Hayek en el segundo (2007: 160). Posteriormente hará una modificación de esta caracterización que me parece de cierta relevancia:
[…] en él vemos el cruce, en las vísperas mismas de la guerra de 1939, del viejo liberalismo tradicional, los miembros del ordoliberalismo alemán como Röpke, Rüstow, etc., y gente como Mises y Von Hayek, que van a ser los intermediarios entre ese ordoliberalismo y el neoliberalismo norteamericano que desembocará en el anarcoliberalismo de la Escuela de Chicago (2007: 190-191).
Esta complejización teórica de las posiciones de los participantes resulta más convincente que la primera presentación en la que Mises y Hayek eran caracterizados como neoliberales austriacos y, además, tiene más sentido en la coyuntura de análisis del neoliberalismo francés que interesa a Foucault especialmente en relación con el programa de Giscard contemporáneo al curso y al que Fouacutl vuelve en algunos pasajes. (2007: 178-181, 238-239,244).
Guillen Romo (2018) también destaca la heterogeneidad funcional de los participantes, siguiendo a Denord (2009) que había caracterizado a estas personalidades como «hombres de negocios, altos funcionarios e intelectuales». Con todo, la caracterización más completa es la que ha realizado Audier en la enorme y documentada introducción a la edición de las actas en 2012, en la que prácticamente ofrece un retrato de cada participante y que vale la pena tener en cuenta por el contexto político y la complejidad ideológica entre otros elementos (Audier, 2012: 139-259).
Del coloquio se conservan las actas, que en todo caso son un resumen, a veces muy esquemático39. Escalante Gonzalbo en la Nota de traducción a su edición de las actas señala que estas corresponden a un registro estenográfico, lo que explica su carácter muchas veces esquemático. Rougier, en el prólogo de las mismas aclara que ciertas intervenciones realizadas en inglés no han podido ser transcritas de manera adecuada, especialmente las de Hayek (CWL: 409). En fin, se trata de un registro ciertamente precario, editado originalmente en 1939 por el Centro Internacional de Estudios para la Renovación del Liberalismo, centro creado en el mismo coloquio: las actas fueron publicadas por la Librairie de Médicis en 1939. Foucault señala la dificultad para encontrar las actas ya en 1979. No obstante en 2012 Serge Audier las ha reeditado con un extenso estudio introductorio. La distribución de esta edición no es extremadamente abundante, pero es posible encontrar el texto y es la fuente que he utilizado en mi propio estudio de estos temas y en las traducciones que propongo en el presente texto40. Escalante Gonzalbo ha hecho una traducción y edición en castellano en 2017, que he podido revisar con rapidez y no con el detalle suficiente. Nuevamente la distribución comercial no es la mejor y cuesta encontrar el texto incluso en México. Pero a primera vista parece un buen trabajo y las apreciaciones de la introducción resultan sugerentes, muestran una interpretación del coloquio con densidad política, en fin, he tenido una buena impresión pese al escaso contacto. Hay que notar que el propio Escalante Gonzalbo aclara que su traducción está basada en una versión en inglés y no en las actas francesas. En general no alude a la edición de Audier ni la ocupa, lo que es llamativo, quizá un defecto.
Las actas del coloquio comienzan con un prefacio de Rougier añadido con posterioridad, luego consignan el horario de trabajo con títulos para las sesiones. A continuación comienza la transcripción del coloquio con dos discursos inaugurales de Rougier, el organizador, y Lippmann el invitado central, discursos seguidos por una discusión colectiva. Luego hay 5 sesiones con un tema de discusión diferente cada una, sin un discurso o conferencia central, sino que se registran una serie de intervenciones y una sexta sesión dedicada a temas prácticos como la organización de un Centro Internacional de Estudios para la Renovación del Liberalismo (CIRL)41 y se deja agendada una segunda versión del coloquio para julio o agosto de 1939 (CWL: 494). Aunque esta sexta sesión también lleva un título, las actas recogen más bien aspectos organizativos que una discusión. Se sigue para las discusiones una tabla estilo «orden del día», que normalmente presenta Rougier, aunque con indicaciones de Rueff en algún caso. El acta muestra que las sesiones no siguieron el esquema original del horario, sino que se ajustó el tiempo de los temas propuestos y se incorporó una sesión sobre economía de guerra y se fusionaron algunas sesiones afines.
Es bastante notoria la reorganizacion de las discusiones en las actas respecto a lo que programaba el coloquio. Esto obedece de un modo muy evidente a cómo se dieron las discusiones que adelantaron o movieron ciertos temas, aunque también hay ciertas decisiones de edición en el léxico escogido. La primera sesión se mantiene bajo el título ¿La declinación del liberalismo se debe a causas endógenas? Este tema estaba programado como una doble sesión por la mañana y por la tarde, sin embargo en la tarde se incorpora el tema El liberalismo y la economía de guerra. Este tema estaba sugerido como un punto a tratar, pero crece en importancia durante la reunión de modo que las actas lo recogerán como título de la sesión. Algo similar sucede con la sesión siguiente del domingo en la mañana, de modo que las actas consignarán como título de esta sesión El liberalismo y el nacionalismo económico. Que también era un punto originalmente a desarrollar dentro del primer tema. Siguiendo estos desplazamientos, la cuarta sesión de las actas se corresponde con el segundo tema del programa. Aquí hay una cierta transformación importante. El tema originalmente se titulaba ¿El liberalismo puede cumplir sus tareas sociales? y se dividía en dos sesiones, una orientada al problema de la seguridad económica de la población y las empresas en el contexto de las crisis sistémicas o periódicas del capitalismo, y la segunda mesa se dedicaba a discutir la posibilidad del liberalismo de ofrecer un mínimo vital en el contexto de transformaciones del trabajo, especialmente frente a escenarios de desempleo crónico o tecnológico. El tema quedará finalmente en un sola mesa, que intentará tocar los tópicos de las dos sesiones y que se titulará finalmente en las actas como El liberalismo y la cuestión social. Es un nombre curioso, puesto que esta expresión no se usa en las discusiones, en las que hay un rechazo muy generalizado a la idea de una política social, e incluso al uso mismo del adjetivo social. Esta modificación parece una licencia de la edición posterior. Incluso hasta cierto punto traiciona el contenido de las actas, que en esta sesión muestra un claro influjo clásico, al punto que parecería que las críticas iniciales al manchesterianismo se encuentran aquí desmentidas en la práctica. La expresión «cuestión social» en el título pareciera suavizar esta preponderancia muy clara de los argumentos de Rueff desde el principio de la sesión. A continuación, las actas funden en un solo tema las dos sesiones del lunes por la mañana y el lunes por la tarde bajo el título de Causas psicológicas y sociológicas, causas políticas e ideológicas de la decadencia del liberalismo. El tema tiene mucho sentido como continuación al libro de Lippmann, aunque es evidente que el modo de plantear la cuestión molesta a algunos de los participantes. Será el momento del coloquio en el que hay una mayor polémica entre Rüstow y Mises, y es muy probable que ciertas intervenciones de Hayek se hayan omitido del acta como apuntaba Rougier,42 lo que buscado o no, tiene el efecto práctico de suavizar la polémica. Como ya he mencionado, el acta recoge como sexta sesión una serie de intervenciones más bien prácticas sobre la organización de un centro de estudios para la renovación del liberalismo, y omite conclusiones. Titula a esta sesión como La agenda del liberalismo,43 aunque en términos concretos se pierde el objetivo programático que se registraba originalmente de —una vez conocidos y discutidos los problemas— poder proponer ciertas soluciones. Esta dimensión programática queda bastante en el aire, aunque se cerrará el evento fundando el mencionado centro.
3. El pasaje del coloquio Lippmann en las lecciones de Foucault
En Nacimiento de la biopolítica Foucault se refiere al coloquio Lippmann en dos pasajes y realiza fuera de estos pasajes un par de comentarios muy puntuales (2007: 159-167, 180, 190-200, 277). Se trata de unas pocas páginas que, además, tienen una serie de interrupciones.44 De modo que en realidad el acercamiento de Foucault al coloquio es muy escueto. Hace alusiones generales a los dichos del coloquio. Se trata de alusiones correctas en su generalidad y sugerentes de muchos modos. Pero la aparición del coloquio en el argumento general del curso resulta un poco anecdótica. Foucault dice a veces «no me acuerdo bien» y recurre a otras expresiones que llaman al auditorio a estar precavido y corroborar los detalles de lo que está comentando. Como efecto de esto, la edición de Senellart se ve obligada con algunas notas a pie por ciertas imprecisiones. Por ejemplo habría según la edición de Senellart un cambio de fecha de Agosto de 1938 a «julio de 1939».45
A pesar de esta condición puntual del coloquio, Foucault comenta una cita extensa de la alocución inicial de Rougier, orientada a explicar la idea de que el neoliberalismo aquí expuesto refiere a un modelo o sistema jurídico-económico. La cita es textual, procedimiento no habitual en este curso. Con todo, a pesar de la escueta aparición y las muy puntuales observaciones de Foucault sobre el coloquio, este pasaje ha ganado cierta notoriedad en las recepciones de la investigación foucaultiana. Conviene destacar las razones de ello.
En primer lugar, con estos comentarios al coloquio y los análisis del ordoliberalismo Foucault sugiere una historia extendida del neoliberalismo, que al momento de la publicación del curso en 2004 no parece tan clara. Al contrario, la literatura en ese momento tenía una imagen muy concreta del neoliberalismo que lo situaba políticamente en el triángulo de reformas de Thatcher-Reagan-Pinochet (Harvey: 2005), encontraba su imagen en el consenso de Washington (Williamson: 1990) y situaba su existencia ideológica en la Escuela de Chicago. Esto último permitía que se extendieran los antecedentes ideológicos hasta Hayek y la sociedad de Mont Pelerin (Anderson: 2001). El trabajo de Anderson había avanzado hacia atrás y al prestar atención a esta sociedad había ya complejizado el asunto, vinculando además de los monetaristas norteamericanos a autores como Eucken, Erhard, Lippmann y Röpke que incluso presidirá la sociedad en 1961. En este contexto el curso completo Nacimiento de la Biopolítica significó una apuesta por ampliar una «genealogía crítica del neoliberalismo» y el pasaje del Coloquio Lippmann ha jugado un papel fundamental en esta reconfiguración. También otros pasajes como el de la «fobia al Estado» o del «hombre empresario de sí mismo» han tenido buena acogida. En cierto sentido, la recepción de este curso ha sido una recepción de «pasajes», lo que no es en sí mismo un defecto, tomando en cuenta que se trata de ideas presentadas en un curso, planteamientos algo experimentales, donde en efecto un pasaje puede tener mucho más valor que otro. Quizás para evitar tropiezos habría que poner el curso Nacimiento de la biopolítica en relación a los dos cursos anteriores, con este sencillo ejercicio se puede solventar el exceso de fragmentación.
Tomando en cuenta esta condición fragmentaria de la lectura, el pasaje del coloquio Lippmann me parece que debe su buena acogida a tres aspectos muy concretos.
En primer lugar, porque fija la expresión «neoliberalismo» hipotéticamente en su primer uso,46 de modo que el interés por el término mismo, transforma al coloquio en uno de esos raros objetos desconocidos y claves, una joya de archivo.
En segundo lugar, porque el interés fundacional del coloquio al crear el Centro Internacional para la Renovación del Liberalismo, sus pretensiones claramente internacionales y la voluntad de agenda política, le otorgan un tono de hito, de punto de arranque. Guillen Romo ve aquí una «primera tentativa de creación de una internacional neoliberal que prefigura las organizaciones que se implementan después de 1945» (2018: 8) en una clara alusión a la Sociedad de Mont Pelerin.
En tercer lugar este pasaje se ha vuelto llamativo para las recepciones, porque muestra una imagen controversial del neoliberalismo. Esta puede ser la clave de lectura y el aporte foucaultiano al problema: la historia del neoliberalismo, no es solo más larga; sino también más compleja, recorre gran parte del siglo xx y no puede reducirse a una perspectiva económica neoclásica, o al programa monetarista; sino que introduce modificaciones claves al liberalismo clásico y estrena una nueva composición sociológica que tiene como punto culmine la formación de una tecnología específica de gobierno. Esta serie de convicciones son el punto de arranque de lo que podríamos llamar «hipótesis Foucault» y han marcado las investigaciones y trabajos que toman precisamente Nacimiento de la Biopolítica para reenfocar la cuestión del neoliberalismo.
El pasaje del Coloquio Lippmann aparece en este reenfoque como el punto de mira para el desarrollo de dicha hipótesis. Por ejemplo, el ensayo de Dardot y Laval (2009) expresa esta posición con mucha claridad y extiende mucho las sugerencias que había propuesto Foucault sobre el coloquio Lippmann y también sobre el ordoliberalismo alemán. Extiende también cierto binarismo a mi juicio estratégicamente errado que insiste mucho en las diferencias entre el neoliberalismo alemán y el neoliberalismo norteamericano. Llegando a describir la propuesta alemana en algunos pasajes como «tercera vía» (Dardot y Laval, 2009: 129-132), expresión con la que Röpke describe su propuesta. Esto sigue ciertos momentos claves de Nacimiento de la Biopolítica en los que Foucault efectivamente se inclina por un esquema binario (la descripción de los dos anclajes). Aunque hay pasajes de Nacimiento de la biopolítica que muestran un abanico más complejo de posiciones, de todos modos tal binarismo parece ejercer presión y no es raro ver lectores de Foucault, más o menos informados, que enfatizan esta concepción binaria. Este rasgo presente a ratos en el argumento de Foucault, y profundizado a ratos en el de Dardot y Laval, impacta en la idea que se tiene del Coloquio Lippmann, especialmente cuando se presenta por ejemplo a Röpke y Rüstow, junto a Lippmann y Rougier de un lado y a Mises y Hayek de otro. Hay una cierta tendencia al binarismo en la lectura del coloquio frente a la que tomar atención.
Quiero mencionar otro de los trabajos de alta difusión que han adoptado esta «hipótesis Foucault» sobre el neoliberalismo. Me refiero al trabajo coordinado por Mirowski y Plehwe (2009). Nuevamente se trata de un trabajo que presta gran atención al Coloquio Lippmann siguiendo la observación foucaultiana, aunque rompe el binarismo anterior, especialmente porque pone al coloquio como uno de los hitos del neoliberalismo francés, la compilación en su conjunto presta atención a diversas formaciones neoliberales en contextos nacionales diferentes, volviendo por ejemplo sobre el neoliberalismo latinoamericano, abandonado en el esquema binario.
Tenemos una suerte de doble efecto, el neoliberalismo se vuelve más complejo que en la versión demasiado homogénea que se tenía por ejemplo en los acercamientos de Harvey o Anderson, pero al mismo tiempo este binarismo vuelve un poco líquida la valencia política, una especie de mal neoliberalismo norteamericano y de buen neoliberalismo alemán —tercera vía inclusive—. Este binarismo es complejo. Pero hay que insistir en que una forma de leer el coloquio ha sido como proyección de este binarismo, y quisiera hacer algo diferente.
De todos modos hay que tener a la vista que la noción de neoliberalismo no es unívoca, que en la literatura especializada hasta el 2005 aproximadamente, este término designaba sobre todo el programa político de extensión de los principios neoclásicos; pero que tanto la investigación de Anderson como el curso de Foucault han colaborado a que la literatura al respecto se haya formado una idea más compleja en la que habría un abanico de posiciones con evidentes diferencias teóricas y políticas, aunque con una unidad irrenunciable (Ptak, 2009).
4. Elementos fundamentales del análisis de Foucault sobre el coloquio
En primer lugar conviene destacar la función de este pasaje del coloquio en el argumento general de Nacimiento de la biopolítica. Según ha planteado Foucault, el contexto de interpretación de la biopolítica es el neoliberalismo; pero se tiene, en el contexto teórico general, una imagen del neoliberalismo simplificada o errada. Esa imagen general que se tiene puede expresarse brevemente en tres hipótesis, según Foucault. El neoliberalismo sería desde el punto de vista sociológico una reedición de la sociedad de mercancías, desde el punto de vista económico, una reactivación del laissez faire, y desde el punto de vista político una generalización del poder del Estado. De modo que será necesario para Foucault replantear esas tres hipótesis, modificarlas o desecharlas. Las comenta del siguiente modo:
[…] desde el punto de vista económico, ¿qué es el neoliberalismo? Nada más que la reactivación de viejas teorías económicas ya desgastadas.
En segundo lugar, desde el punto de vista sociológico, ¿qué es el neoliberalismo? No es otra cosa que el elemento a través del cual pasa la instauración de relaciones estrictamente mercantiles en la sociedad.
Tercero y último, desde un punto de vista político, el neoliberalismo es solo la cobertura para una intervención generalizada y administrativa del Estado tanto más gravosa porque resulta insidiosa y se enmascara bajo la apariencia de un neoliberalismo.
Como podrán darse cuenta, estos tres tipos de respuesta ponen de manifiesto que el neoliberalismo en definitiva no es nada en absoluto o, en todo caso, es nada más que siempre lo mismo, y siempre lo mismo para peor. Es decir: es Adam Smith apenas reactivado; segundo, es la sociedad mercantil, la misma que había descifrado y denunciado el libro 1 de El capital; y tercero, es la generalización del poder del Estado, vale decir, Solzhenitsyn a escala planetaria (Foucault, 2007: 155-156)
Gran parte de las descripciones de Foucault sobre el neoliberalismo buscan precisamente desactivar alguna de estas tres hipótesis. Tomemos un momento en cuenta las referencias a las que alude Foucault en la cita anterior. Considerar al neoliberalismo como una forma de la sociedad de mercancías, a juicio de Foucault, implica asumir la vigencia del análisis de Marx sin modificaciones, no habría condiciones sociales esencialmente diferentes a las descritas por Marx. En algún momento Foucault menciona también a Sombart para mostrar esta postura, además enumera una serie de descripciones entrelazadas. Sería también «la sociedad de masas, la sociedad de consumo, la sociedad de mercancías, la sociedad del espectáculo, la sociedad de los simulacros, la sociedad de la velocidad» (Foucault, 2007: 182). En fin, se alude a una buena parte de los diagnósticos críticos del siglo xx. Ya veremos que la respuesta de Foucault es que estas hipótesis no dan en el blanco pues no ven algo nuevo en el neoliberalismo. Tomemos en cuenta la otra referencia: Solzhenitsyn, como ejemplo de una estatalización cada vez mayor, en algún momento también complementa: «sociedad mercantil y del espectáculo, universo concentracionario y gulag» (Foucault, 2007: 156) y finalmente remata el argumento:
Esa transferencia de los efectos políticos de un análisis histórico bajo la forma de una simple repetición es sin duda lo que hay que evitar a cualquier precio, y por eso insisto en ese problema del neoliberalismo para intentar desembarazarlo de las críticas que se plantearon a partir de matrices históricas lisa y llanamente traspuestas. El neoliberalismo no es Adam Smith; el neoliberalismo no es la sociedad mercantil; el neoliberalismo no es el gulag en la escala insidiosa del capitalismo (Foucault, 2007: 157).
Habría que preguntarse quién sostiene en efecto algo así, cuáles son las vocerías de estas tres hipótesis, a la distancia la identificación de estas posturas no resulta nada transparente. Por ejemplo, la primera, la hipótesis de la sociedad mercantil es presumiblemente más fácil. Pero asumir que el neoliberalismo equivaldría a una expansión estatal-disciplinaria es particularmente difícil de identificar.
Transparente u opaca, lo que quiero enfatizar es que esta triple afirmación anterior marca los temas que Foucault tratará del neoliberalismo y puede usarse como esquema, al menos provisorio, para revisar el tratamiento que Foucault dará a la cuestión del neoliberalismo en Nacimiento de la biopolítica. De modo que los desafíos fundamentales del análisis foucaultiano serán 1.- establecer que el neoliberalismo trata de realizar una sociedad de empresas basada en relaciones de competencia y desigualdad, 2.- que el neoliberalismo rompe con el principio económico naturalista del laissez faire, 3.- que el neoliberalismo implica una modificación de las estrategias de gobierno esencialmente diferente a las disciplinas.47
En este punto del argumento me parece hay que insertar el coloquio Lippmann. Su función como elemento argumental, al interior del discurso, consiste precisamente en evidenciar los elementos novedosos del neoliberalismo, que como recién he mostrado Foucault quiere hacer visibles. Así introduce Foucault el pasaje: «En el transcurso de la reunión, entonces, se definen —todo esto lo hallarán en el resumen, salpicado de otras tesis y de temas del liberalismo clásico— las propuestas específicas y propias del neoliberalismo» (2007: 161). Si tenemos a la vista la triple propuesta de análisis de Foucault, en rigor en el coloquio aparecerán sobre todo elementos de la segunda, es decir una crítica clara al laissez-faire, y formulaciones liberales no naturalistas, y por otra parte aparecerán elementos de la tercera propuesta, aunque de manera muy primitiva, podríamos decir axiomas más que estrategias. Es decir, algunos de los principios de lo que eventualmente, en el tiempo, podría llegar a ser una tecnología neoliberal de gobierno, por ejemplo, el principio de no intervención económica sobre el mecanismo de precios, especialmente la fijación de salarios conforme al modo de libre fijación de los precios, el sometimiento de los subsidios al equilibrio presupuestario. Como se ve, se trata de ciertos principios negativos, en el sentido de algo que no hay que traspasar. Hilando más fino, hay en el coloquio una aceptación tácita de los participantes de la necesidad de subsidios y algunas correcciones. Pero no aparecen rasgos claros de una «forma de gobernar». Dicho de otro modo, las ideas se orientan a desregular, generar las condiciones para que las cosas funcionen desreguladamente y arreglar problemas en el camino ya sean frutos de esa misma desregulación o de que aún no se desregula lo suficiente. Al contrario, un principio de gubernamentalidad implica algo diferente, implica regular de cierto modo específico y diferenciable. Esa profundidad gubernamental, que Foucault en Nacimiento de la biopolítica le atribuye a los ordoliberales, no aparece en el coloquio.48
La descripción de Foucault del coloquio puede sintetizarse en algunos puntos.
1 Desde el punto de vista genealógico, se trata de un pasaje de cierta relevancia para entender qué quiere decir neoliberalismo, porque aquí se encuentran algunos de los gérmenes, especialmente del neoliberalismo alemán.
2 La concepción jurídica sostenida especialmente por Lippmann durante el coloquio expresa un antinaturalismo que será un rasgo importante del neoliberalismo alemán
3 Se encuentran en el coloquio los principios de intervención liberal, el principio modelador de las «acciones conformes». En conjunto, se aprecian los elementos de discusión de una política social neoliberal.
Me gustaría hacer algunos comentarios generales sobre estos puntos. Respecto a lo primero, resulta indudable la importancia del coloquio en términos genealógicos, aunque el tratamiento de Foucault no corresponde al de un «hito inaugural» de todo el neoliberalismo, como a veces parece verse, sino que el coloquio resulta importante por dos razones esenciales, primero porque se realiza en Francia y porque expresa bien especialmente ciertas ideas ordoliberales, ambas razones son en definitiva convergentes, pues a juicio de Foucault es el «modelo alemán» el que ha podido difundirse en la política económica francesa. (2007: 216). Sin embargo, no parece que el coloquio sea tan importante respecto al neoliberalismo norteamericano. Hay que recordar que en la sesión posterior cuando Foucault analiza ese otro neoliberalismo, menciona dos textos escritos por Simon, el llamado «padre de la escuela de Chicago» (2007: 250). El primero de esos textos es de 1934 y el segundo de 1945. Se trata de una mención aún más anecdótica que la del Coloquio Lippmann, pero que muestra que se trata de un hilo diferente en la trama general. Un tema en el que Foucault no ahonda, pero que podría alertarnos sobre las diferencias y la necesaria comparación entre estos eventos germinales, es que el título del artículo de Simon alude a un programa positivo para el laissez faire, posición en principio diferente a la que Foucault observa como principio neoliberal en el coloquio.
Sobre esto, hay que comentar que para Foucault la crítica al laissez faire en el coloquio es un rasgo muy notorio, pero hay en realidad dos posturas sobre este asunto, una de ellas es en efecto la de Lippmann que se basa en un principio de jurídica positiva, es decir en el hecho incontestable de que el mercado para su funcionamiento requiere la construcción jurídica de una serie de objetos sin los cuales simplemente no podría funcionar. Pero hay un segundo argumento cerca del final del coloquio en el que Rüstow califica de error teológico-racional la perspectiva del automatismo del mercado y la naturalización de sus leyes, al contrario opone la necesidad de un estado fuerte que construya las condiciones de ese mercado (CWL: 470). Es importante mantener este doble argumento jurídico por una parte y sociológico por otro.
Sobre el tercer punto, es importante nuevamente hacer explícitas ciertas diferencias. La mayoría de los asistentes se alinearán durante la cuarta mesa del coloquio con la perspectiva de Rueff, este es un hecho al que Foucault no saca mucho provecho tomando en cuenta que después calificará las reformas de Rueff en 1958 como uno de los momentos en que el viejo liberalismo tensionará las perspectivas keynesianas en Francia (2007: 232-233). Aquí Rueff insiste en la tesis de que el crecimiento económico es el principal factor de política social, habiendo crecimiento, hay bienestar y en este sentido el liberalismo es el sistema que asegura las mejores condiciones de vida a los trabajadores (CWL: 466). Se trata de una posición que defiende el liberalismo clásico y tiende a explicar el desempleo por la acción sindical, y en general por las «distorsiones» del mercado del trabajo. La mayoría de los asistentes intervienen en favor de esta perspectiva, Baudin, Condliffe, Marjolin y también Hayek y Mises y se produce un consenso tácito respecto de la intervención estatal que tiene como límite intocable la libre fijación de precios, al mismo tiempo que se admite la existencia de un seguro de desempleo basado en el modelo de la ley de pobres inglesa a sugerencia de Hayek (CWL: 464). Pero este plegamiento recibirá las críticas de Rüstow, quien considerará que es necesaria una mayor profundidad sociológica en el planteamiento de modo que se requiere no solo una política de pobres, sino una política sobre la sociedad, orientada a una mayor cohesión o integración. Es un punto importante. Es cierto que en la primera posición ya se habían planteado principios liberales de intervención estatal siguiendo la expresión de Rueff, pero estos límites son más bien negativos. La perspectiva de Rüstow abogará por un tipo de intervención afirmativa en el sentido de un programa de sociedad, más que de meros límites. Esta intervención generará el momento de mayor conflictividad durante el coloquio, de modo que en la quinta mesa Mises y Rüstow protagonizarán un intercambio al límite de las «buenas maneras». En términos generales, la narración de Foucault es buena, tampoco el coloquio tiene propuestas tan interesantes, Foucault sabe sacarle partido al pasaje en términos del argumento ordoliberal. Es cierto que algunos elementos como los recién mencionados podrían permitir más juego al análisis y quisiera centrarme a continuación precisamente en algunos de esos tópicos al interior del coloquio.
5. El coloquio como cuestión filosófico-política
5.1. Cuestiones de moral instrumental
Una de las claves filosóficas del coloquio corresponde al problema moral que aparece al comienzo como un punto de antagonismo al economicismo. Se trata de una posición crítica respecto al manchesterianismo. Se puede comprender sobre todo como una llamada a evitar el sufrimiento de las masas. En este momento del coloquio es donde mejor se expresa la crítica al laissez faire que para Foucault será una cuestión clave. En todo caso, esta crítica al laissez faire no aparece en los diálogos del coloquio como una crítica claramente económica, con la excepción de Rüstow; sino más bien como una crítica política, en el sentido de abandono de un campo.
[…] los males de nuestro tiempo. Estos males son principalmente de orden espiritual; ellos derivan de una doble confusión que poco a poco ha capturado el espíritu de las masas y de los intelectuales. La primera consiste en la antítesis planteada entre el socialismo y el fascismo, el socialismo se considera como la última salvaguarda de las democracias en peligro, el fascismo se considera la última trinchera del capitalismo bajo asedio. (Rougier, en CWL: 413)
Esto tiene varias explicaciones posibles, por una parte cierto fondo humanista que se expresa en la perspectiva de varios participantes. Rougier, por ejemplo, acude en más de una ocasión a argumentos altruistas, al igual que Lippmann que incluso llega a proponer algunas ideas místicas, al estilo nueva era.49 Pero también una perspectiva táctica, en la medida que el sufrimiento de las masas aparece como el gran fermento de los movimientos «dirigistas». El manchesterianismo que exacerbó el laisez-faire se ve como responsable al menos en parte de generar las condiciones de este fermento. De modo que la reforma del liberalismo debe incorporar esta situación como un foco necesario. Como se verá, se trata entonces también de una mirada táctica o política. En algún momento se llega a utilizar la palabra «justicia» y se la equipara a la de libertad en un posible ideario.
La idea de la justicia coexiste para algunos de nosotros con la idea de libertad y nos diferencia de los liberales manchesterianos. El fin del liberalismo es para mí el fin del régimen que admite como intocable el dogma del «laissez-faire, laissez-passer» (Detoeuf, en CWL: 431)
Por otra parte se asume, como veíamos en la anterior intervención de Rougier, que el socialismo es observado por el público general como salvaguarda de la democracia y esto hace más urgente incluso la renovación del liberalismo y la denuncia de toda forma de intervención económica como totalitaria. De modo que «lejos de ser más moral y racional, una tal economía no podría ser sino una economía ciega, arbitraria y tiránica, causando un gran despilfarro» (Rougier, en CWL: 413).
Este acento moral será rechazado por ejemplo por Heilperin, que llamará a centrarse en el debate económico. Pero —con más o menos comodidad— los diferentes participantes se mostrarán dispuestos a establecer criterios de algo parecido a una «política social»50 ya por razones morales o tácticas, o más acertadamente por ambas razones a la vez. El problema moral aparece no tanto como un problema de conciencia sino como un problema táctico. Este aspecto moral, en principio podría afirmar la lectura binaria. Un sector de liberales preocupados por la moral y la justicia, y otro sector amoral y economicista. Para ser precisos, los ordoliberales presentes como Rüstow y Röpke no aportarán especialmente en la discusión moral. De todos modos la primera impresión de que habría una conexión directa entre preocupación moral y «política social» neoliberal, debe ser equilibrada con la observación de la táctica política en juego. En todo caso, no hay que desechar este tema de la moralidad instrumental. Foucault logra entrever algo de esto en sus comentarios al ordoliberalismo, cuando menciona el problema del marco, pues el marco implica generar condiciones que establezcan los mínimos de cohesión social para que un mercado funcione. Esta no es una condición moral, sino funcional. Es una diferencia importante. Por supuesto, presentar esta condición funcional como si fuese una preocupación moral es hábil y muestra la relevancia política del coloquio. Más allá de las discusiones que se están teniendo, es evidente que Rougier con sus intervenciones transforma también el coloquio en un eventual texto de propaganda.
En este punto es importante visibilizar que, a pesar de las denuncias directas al nazismo, el coloquio tiene una relación muy directa con la extrema derecha. Denord (2009: 47) nos recuerda que la Librería de Médicis —que antes del coloquio y también después se hará cargo de las publicaciones de este liberalismo renovado— tiene financistas que han aportado a movimientos fascistas como el partido popular de Doriot. El prologuista del libro de Lippmann, André Maurois, que en un gesto extremadamente curioso no llega a participar en el coloquio, tiene estas mismas cercanías. Por otra parte, Ptak nos recordará que entre los ordoliberales si bien Röpke y Rüstow fueron exiliados por el régimen nazi, también encontraremos a Müller-Armack que a juicio de Ptak luego de la guerra experimenta una «transición de ferviente partidario del fascismo italiano y miembro del Partido Nazi en Alemania durante la década de 1930 a un proselitista del cristianismo (protestante)» (2009: 116). Por otra parte, el propio Röpke tiene vínculos reconocidos con grupos religiosos fundamentalistas. A lo largo del coloquio atestiguaremos a un Rüstow particularmente conservador y defensor de una estructura social fija. Audier (232 y ss.) caracteriza a Baudin como un conservador católico y difusor del libre mercado. En esta misma línea Denord nos recuerda que Rougier y Lippmann apenas se conocían antes del coloquio y sugiere que nada menos que Hayek en Ginebra habría ayudado a convencer a Lippmann, quien albergaría sospechas sobre esta reunión (Denord, 2009: 116). De modo que según Denord, el coloquio habría cambiado de una cena a un evento abierto y vuelto a cambiar otra vez por una reunión privada, como la que se efectuó, y de hecho se habrían bajado algunos invitados más abiertamente cercanos a la ultraderecha francesa.
Estos elementos ayudan a sopesar el reclamo moral del coloquio. No se trata por supuesto de desmentir los tímidos llamados a la justicia o los más amplios a mitigar el sufrimiento de las masas. Sin embargo es importante sopesar estos llamados de correcta bonhomía, con el economicismo resultante y con el contexto de alianza con una derecha autoritaria, juzgada a veces en los discursos, respaldada también muchas otras veces y definitivamente cercana en las influencias y la financiación.
5.2. La querella de la democracia liberal
Un segundo tema importante consiste en establecer si las perspectivas del coloquio permiten concebir esta reunión como heredera del liberalismo clásico. Foucault señala que en el coloquio había un sector que representaba el viejo liberalismo, por otra parte los miembros de la escuela de Friburgo como Röpke y Rüstow, y de la escuela austríaca. En cualquier caso para Foucault estarían algunos de los elementos clave del neoliberalismo. A pesar de este reconocimiento a la diversidad, Foucault comenta ampliamente los aspectos de ruptura con algunos de los principios clave de la economía política clásica, el más notorio la ruptura con el naturalismo. Entonces nos encontramos con esta diversidad, aunque no se puede negar el aspecto de ruptura que Foucault ha resaltado. En las intervenciones del coloquio lo más llamativo es dejar atrás explícitamente el laissez-faire y en segundo lugar, casi como consecuencia, diseñar un tipo de intervención acorde al gobierno liberal. En la alocución inicial Rougier presenta como una de las grandes confusiones de su tiempo «la identidad planteada entre el liberalismo y la doctrina manchesteriana del laissez-faire» (CWL: 413) Sobre lo primero, insisten la mayoría de participantes no economistas, y el resto guarda silencio, nadie defiende abiertamente el laissez faire y, al contrario, todos están dispuestos a asumir la tarea de pensar la forma de la intervención estatal en el liberalismo.
Por otra parte, se insiste en la renovación del liberalismo y no en su abandono. Hay un énfasis inicial en el coloquio en que el liberalismo político sería una plasmación concreta de una filosofía de la libertad y un movimiento progresista. Lippmann arenga: «Desde el principio, nos enfrentamos a un hecho brutal: el siglo de progreso hacia la democracia, hacia el individualismo, hacia la libertad económica, hacia al positivismo científico, terminó por una era de guerras, de revolución y de reacción» (CWL: 420). Ante lo anterior no basta, a juicio de Lippmann, repetir las ideas del liberalismo del siglo xix, «la primera tarea de los liberales es hoy, no la de hacer charlas y propaganda, sino indagar y pensar» (CWL: 421). La renovación no puede ser solo una palabra, hay que aplicarse, entonces, en la elaboración de nuevas ideas.
Baudin alude a autores de la tradición liberal inglesa como J. B. Say, Stuart Mill y Adam Smith, contra los manchesterianos Bastiat, Yves Guyot o Molinari (CWL: 428). Es curioso este mecanismo de legitimación-deslegitimación que proponen como base en las alocuciones iniciales tanto Rougier como Lippmann. De hecho, el primer comentario luego de terminadas las alocuciones será de Baudin y destacará precisamente este punto.
Me llama la atención el hecho de que los Sres. Rougier y Lippmann hablaron del liberalismo mediante el recubrimiento de la palabra de un matiz especial. El liberalismo, para ellos, no es el que ha sido ayer, sino el que será mañana: un liberalismo suavizado, revisado, renovado. Podemos hacer todo lo posible para modificar el sentido de un viejo término y podemos preguntarnos si no es preferible elegir otro (CWL: 427).
Habría, en opinión de Rougier, un liberalismo «bien comprendido» (CWL: 410), un verdadero liberalismo, una filosofía tan amplia que a juicio de Mantoux llega a ser increíble que tal amplitud «se asocia en la mente del público, por un accidente histórico, a la doctrina de una pequeña secta de economistas del siglo xix» (CWL: 430). Para Lippmann hablar de liberalismo no es tanto apelar a las viejas formas del siglo xix.
Así que buscamos, no enseñar una vieja doctrina, sino contribuir en la medida de nuestros medios a la formación de una doctrina de la que ninguno de entre nosotros tiene más que una vaga intuición en el momento actual. Y nosotros debemos pensar en el liberalismo no como algo hecho de una vez y ahora envejecido, sino como algo todavía sin terminar y todavía muy joven (CWL: 423).
Al mismo tiempo, el manchesterianismo sería una exageración ciega y sectaria del dogma del laissez faire. Sin duda que esta necesidad de legitimación es muy particular, pues ya está concedida por el nombre mismo de liberalismo. Pero aparece la necesidad de rescatar, de purificar, el liberalismo verdadero del manchesterianismo. Este gesto teórico es de mucha importancia y no ha desaparecido del escenario actual de ideas en debate. Mises, con cierta timidez, advierte que «el abandono del término liberalismo puede ser interpretado como una concesión a las ideas totalitarias» (CWL: 429). Hayek, un poco más audaz plantea que «El problema es saber si lo que hoy es designado por la palabra liberalismo cumple con nuestras aspiraciones» (CWL: 429). Rougier recuerda que el laissez faire era un principio progresista que fue mal aplicado.
La teoría del laissez-faire fue en sus orígenes una doctrina de acción. Consistía en su deseo de derrocar al régimen de los gremios y los controles interiores. Fue más tarde, y un verdadero contrasentido, que se convirtió en una teoría del conformismo social y la abstención del estado (CWL: 431).
Marlio insiste en que «lo que nos interesa hoy, los problemas que nos ocupan tienen también un carácter político. Tenemos que asociar la palabra política a la palabra económica» (CWL: 429) y Rueff representará la postura más continuista: «Si es nuestra convicción que nuestro esfuerzo debe tender a restaurar el liberalismo, como base permanente de los regímenes económicos y sociales, hay que decirlo abiertamente, en la forma más provocativa» (CWL: 430). Este punto de tensión de legitimación-deslegitimación es, me parece, un elemento que debe llamar la atención, aunque se busca la renovación del liberalismo, se colige de las opiniones de los participantes un desprestigio del liberalismo, incluso la secreta convicción para algunos de que le cabe a los sistemas económico-sociales liberales una responsabilidad en el colapso occidental. Lippmann ofrece un pasaje dramático al respecto:
Por esto soy de la opinión de que no haremos nada si nos permitimos pensar, y si damos la impresión de que nuestro objetivo es reafirmar y resucitar las fórmulas del liberalismo del siglo xix. Es evidente, al menos para mí, que la libertad no habría sido destruida en la mitad del mundo civilizado, si el serio compromiso de la otra mitad, si el viejo liberalismo no hubiese tenido defectos importantes. Este viejo liberalismo, no se olvide, fue profesado por las clases dominantes de todas las grandes naciones de la civilización occidental. Ciertamente, durante su reinado, se hicieron grandes cosas. Pero no resulta menos cierto que esta filosofía se ha mostrado incapaz de sobrevivir a sí misma y de perpetuarse. No pudo servir de guía para la conducta de los hombres, ya sea mostrándoles el medio para alcanzar su ideal, ya sea enseñándoles a perseguir un ideal realizable. Y no veo ninguna otra manera de concluir que no sea constatando que el viejo liberalismo tenía que ser un conglomerado de verdades y de errores, y que perderíamos nuestro tiempo si nos imaginamos que defender la causa de la libertad es equivalente a esperar que la humanidad retorne ingenuamente y sin reservas al liberalismo de la preguerra (CWL: 420).
Pero hay que llamar la atención sobre la postura de Rüstow en este escenario de rescate del liberalismo, y en este juego de legitimación-deslegitimación. Los comentarios de Rüstow al respecto aparecerán tarde en el coloquio, recién en la quinta sesión, a diferencia de las intervenciones que he comentado hace poco. Rüstow lanza un ataque directo al ideario de la revolución francesa, concretamente a las nociones de igualdad y fraternidad. Opone ante ello la necesidad de unidad y libertad. La sospecha de conservadurismo de una tal opinión es corroborada por el mismo Rüstow (CWL: 468), que defiende esta concepción y la propone como «objetivo social». No se trataría tanto de entregar solo mayor retorno económico, «sino también una situación vital lo más satisfactoria como sea posible» (CWL: 468). Ya vemos que el programa de cohesión social que Rüstow ha sostenido contra el principio subsidiario de Mises y que he comentado antes tiene unos tintes bien particulares. Esta necesidad de unidad o de inserción social, se explica por la condición natural de los seres humanos. Se expresa en la primera y más simple comunidad que es el matrimonio, y también en el grand mariage que es la sociedad y la comunidad nacional. La unidad es en esta concepción un requisito social equivalente al de la libertad: «Las dos condiciones sociológicas esenciales para la perfección, la salud y bienestar del gran como del pequeño vinculo [mariage] son la unidad y libertad» (CWL: 468). Además del aroma a catecismo de estos comentarios de Rüstow, y la alusión al matrimonio como alegoría social, no hay que perder de vista el desplazamiento a nivel de ideario. La fraternidad y la igualdad son precisamente precondiciones de la integración, de la unidad de la sociedad, la oposición de estos principios solo puede suponer que tal integración o unidad descansa sobre algo que no es la igualdad o la fraternidad, que la unidad se logra de manera diferente. Rüstow hace una doble explicación, siguiendo con la alegoría del matrimonio, la «unidad» puede ser buena, mala o aceptada.
Así mismo en la más pequeña y más estrecha comunidad de dos seres humanos, en el matrimonio, hay dos extremos el matrimonio dichoso y el matrimonio desdichado: el matrimonio dichoso se caracteriza por la convivencia voluntaria, la armonía, el buen entendimiento, la comunión de concepciones, ideales y metas; el matrimonio desafortunado radica en la falta de esto y se mantiene por una coacción externa. Y, entre estos dos casos extremos, existe, como etapa intermedia, el frio matrimonio por conveniencia [mariage de raison], en el que nos mantenemos juntos más o menos voluntariamente, pero con indiferencia y mal humor. Es lo mismo para la sociedad y la comunidad nacional. Este «gran matrimonio» también puede ser feliz o infeliz; Puede ser mantenido por la simpatía, la conveniencia [raison] o la coacción. (CWL: 468)
La unión, la integración, o en un lenguaje más actual, la cohesión social se lograría, siguiendo la alegoría del matrimonio, a través de la «convivencia voluntaria, la armonía, el buen entendimiento, la comunión de concepciones, ideales y metas». Uno podría pensar que todo esto se encamina a una imagen comunitarista y no es una explicación contraria a aquella de la igualdad, que todo ese buen entendimiento requiere precisamente igualdad. Pero aquí vemos que la alegoría delata al autor, porque Rüstow aclara pocas líneas más adelante algo en dirección contraria:
Ya en el pequeño matrimonio, la unidad no tiene una estructura tan simple y tan evidente como puede parecer. Las leyes estructurales de la unidad en «el gran matrimonio» tienen aún más necesidad de ser especificadas. Aquí vale, en general, el principio de la jerarquía, de la construcción piramidal, y este requisito se vuelve tanto más importante en cuanto la comunidad es más grande, en cuanto la división del trabajo es mayor, es decir, en cuanto el nivel cultural es más elevado (CWL: 469).
La cohesión entonces depende de una jerarquización social, construction pyramidale, igual que el matrimonio. Aunque esta concepción marital tiene cierto sabor, y hasta cierto humor, el tema aquí es el desplazamiento de una concepción igualitaria a la reafirmación de un principio de jerarquización. Es una reafirmación del orden mucho más que de la comunidad, o de lo segundo como fruto de lo primero. Foucault ha comentado algo relacionado, en el sentido de que el principio de igualdad sería modificado ya por los ordoliberales en un principio de desigualdad necesario para la competencia. Se trata de algo que atestigua la gran mayoría de los estudios que aquí se han mencionado. Pero en las concepciones de Rüstow se ven dos elementos adicionales y muy importantes. El primero es una sociología altamente conservadora, muy diferente al ideal de progreso al que aludía Lippmann, por ejemplo, en la alocución. Una forma de entender «lo social» y de teorizar la cohesión social. Lo segundo es que hay un tipo de liberalismo, que no se opone solo al manchesterianismo —estado de ánimo general del comienzo del coloquio— y que podríamos considerar como una posición progresista; sino que se opone directamente al liberalismo republicano y sus posibilidades. El argumento de Rüstow, de una retórica abiertamente pastoral, remata con la mayor solemnidad:
En el desarrollo de los pueblos occidentales, la exigencia de unidad y construcción jerárquica que ella implica fueron realizadas hasta el siglo xviii en el Estado y en la sociedad como en la religión, la moral, etcétera. Pero esta realización tuvo un carácter completamente feudal, señorial; ella estaba en contradicción con el otro requisito fundamental, el de la libertad. Esta es la razón de las revoluciones de los siglos xviii y xix contra el régimen feudal. Esto es el origen del liberalismo, pero también del error nefasto que dio lugar a una falsa posición. En lugar, específicamente, de reemplazar el escalonamiento artificial y forzado del señorío feudal por el escalonamiento voluntario y natural de la jerarquía; se desechó lo bueno y lo malo, se negó el principio de escalonamiento en general y se puso en su lugar el ideal, falso e incorrecto, de la igualdad y el ideal, parcial e insuficiente, de la fraternidad; porque, en la pequeña como en la gran familia, más importante que la relación de hermano a hermano es la relación de padres a hijos, que asegura la secuencia de las generaciones que mantiene la corriente de la tradición cultural (CWL: 469).
El liberalismo de Rüstow quiere corregir entonces el ideal republicano, no solo el manchesterianismo como exceso del siglo xix, sino aquella marca de origen del liberalismo. Por supuesto esto no es restauracionista en el sentido del antiguo régimen; pero hay una sociología estamental, que quiere restaurar el programa de una sociedad jerarquizada en relación al programa de una sociedad igualitaria. Y es contrarrevolucionario, en el sentido de modificar el ideal republicano. Hablando fuera del coloquio este es uno de los rasgos de las propuestas de Eucken que Ptak comenta con mayor énfasis respecto a las características autoritarias del ordoliberalismo (2009). Y también aparece con mucha claridad en los textos de Röpke51. Creo que esto no debe pasarse de largo, especialmente ante una interpretación excesivamente binaria que, como explicaba, tiende a exaltar el ordoliberalismo frente al anarcocapitalismo. El vínculo entre liberalismo y autoritarismo, tal como se aprecia en las posiciones de Rüstow, no solo puede ayudarnos a repensar este mismo consorcio en el presente; sino también debería llevarnos a tomar distancia de la interpretación binaria del coloquio, y sus proyecciones que ven un momento progresista y una recomposición autoritaria posterior. Aquí observamos un caldo complejo en lo que respecta a tecnologías de poder, incluso en el ordoliberalismo, hay una convivencia marcada de posicionamientos autoritarios, incluso mucho más claros que posicionamientos progresistas o gubernamentales. El rechazo al totalitarismo no implica la renuncia a un proyecto de sociedad autoritaria, al contrario. Sorpresivamente Rougier va a añadir a esta idea un cariz más profundo y de alta actualidad. Rougier no se había plegado antes a la posición de Rüstow contra Mises, como una interpretación muy binaria podría suponer; pero curiosamente en este punto profundiza el conservadurismo de Rüstow. Para Rougier, se trata de corregir la idea de democracia y mostrar con qué tipo de democracia se puede relacionar el liberalismo.
La palabra democracia contiene un terrible equívoco. Hay dos concepciones de la democracia. La primera es la idea de la democracia liberal fundada sobre la limitación de los poderes del estado, respeto a los derechos del individuo y del ciudadano, la subordinación del poder legislativo y ejecutivo a una instancia jurídica superior. La segunda es la idea de democracia socializante fundada sobre la noción de la soberanía popular. La primera procede de los teóricos de derecho de gentes, de los intelectuales protestantes, de las declaraciones americana y francesa y afirma el principio de la soberanía del individuo; la segunda procede de Rousseau y afirma el principio de la soberanía de la masa. La segunda es la negación de la primera; ella conduce fatalmente a la demagogia y, por la demagogia, el estado totalitario (CWL: 482).
La intervención de Rougier continúa señalando la educación obligatoria y el sufragio universal (CWL: 482) como los mecanismos por los cuales las masas terminan en virtud de su número entregando el poder a los demagogos socialistas. Estos comentarios de Rougier apoyan nuevamente la idea de una sociedad jerarquizada, con enormes limitaciones a los mecanismos de participación e incluso de instrucción. El sistema liberal dibujado por estos comentarios corresponde a una sociedad de élite, un programa con añoranzas claras de distribución estamental y en sus condiciones más radicales con limitaciones claras a nivel político para las masas que no forman parte de la élite.
Habría entonces que tener cuidado con mirar estas ideas de renovación con un exceso de entusiasmo o identificarlas en el abanico de la socialdemocracia. Este nuevo y verdadero liberalismo, que propone intervenciones del Estado no se orienta a una sociedad igualitaria, o democrática en tal sentido. Ni es homologable al liberalismo republicano, por ejemplo del ideario de la revolución francesa. La crítica al manchesterianismo hay que asumirla como crítica a su ingenuidad política, que desecha los mecanismos del Estado, siendo estos tremendamente útiles. Por otro lado el cuidado de las masas, la visión de justicia, que Detoeuf afirma por ejemplo, no se orienta a distribuir la riqueza, sino a paliar los efectos sociales de tal distribución, en el mejor de los casos. La sociedad cohesionada de Rüstow aparece especialmente como una sociedad apaciguada y altamente jerarquizada. Sobre todo la idea de democracia puesta en juego por Rüstow y Rougier pone una brecha sustancial respecto al republicanismo y nos interroga no solo sobre la relación instrumental del neoliberalismo con la democracia, sino que debería situarnos frente al problema de la disputa de la idea misma de democracia.
6. Conclusiones
Seguramente por tentación academicista hemos tendido a ver en el neoliberalismo una doctrina, un sistema de ideas. Esta forma de mirar el fenómeno tiene variantes, es decir, se puede considerar un sistema homogéneo de ideas, o al contrario una especie de corriente con tensiones internas. En ambos casos es posible aplicar la suposición ideológica, es decir que se trata de un sistema de ideas que funciona básicamente como nueva legitimación de un estado de cosas heredado. En el coloquio Lippmann lo que se observa no es tanto un conjunto doctrinario como la agenda para la formación de un pacto. Esto es algo que Foucault no atiende respecto al coloquio Lippmann, aunque lo observará respecto a la economía social de Mercado. En el caso del coloquio se trata de un pacto entre el gran empresariado y ciertas posiciones económicas que no están del todo diferenciadas, sino que equivalen a algo así como un caldo inicial. No hay que perder de vista que la ultraderecha de la época, a pesar de los discursos, está comprometida con esta agenda.
El coloquio aparece de múltiples formas como un hito importante en la formación del caldo germinal de las corrientes neoliberales. Los elementos de disputa entre corrientes son evidentes, aunque también son evidentes los elementos de unidad y continuidad de posiciones, y finalmente la inteligencia política de estas diferentes corrientes tiende a mimetizar las diferencias en aras de una matriz común de acción.
Al exceso totalitario no se le opone una visión de sociedad participativa e igualitaria; sino que la imagen propuesta es la de una sociedad estamental con participación de las élites. La cohesión social se entiende como consagración del orden, no como convivencia consensuada de los conflictos y disputas, a partir de una base de justicia social.
Hay elementos de disputa en torno al liberalismo clásico y sobretodo una curiosa operación de legitimación-deslegitimación. Al mismo tiempo que resulta evidente el uso de ciertos conceptos como palancas retóricas de legitimación.
En ese sentido anterior es clave prestar atención al ordoliberalismo no para reproducir la hipótesis binaria de un buen neoliberalismo alemán y un mal neoliberalismo norteamericano; sino porque el ordoliberalismo además de estar presente en esta agenda internacional que lleva a la Sociedad de Mont Pelerin, participa también de un pacto diferente, el de la economía social de mercado. Por supuesto se trataría de un estudio distinto al del coloquio, pero habría que determinar cómo el resultado de la economía social de mercado, aunque pregonada por los ordoliberales, incluye elementos en que tuvieron que adaptarse a las condiciones de sectores políticos como la SPD, acercarse al Estado de Bienestar y arrastrar condiciones previas y elementos foráneos a su propio programa. No hay que hacerse la idea de que el proyecto ordoliberal se enmarque dentro de las propuestas welfaristas.
El germen neoliberal aparece especialmente como un fenómeno político que apuesta por una racionalidad económica aunque no necesariamente homogénea. El fundamento de este pacto es la libertad de acción de los agentes económicos existentes. Por otra parte, esto puede ser un elemento de apoyo para el análisis del neoliberalismo más allá del sistema de ideas, es decir, como programa o agenda concertada de reforma de la realidad.
Este componente político es mucho más claro, al menos en el coloquio, que la formación de una específica forma o tecnología gubernamental, tema que quizás haya que desplazar al ámbito concreto de las reformas.
7. Bibliografía
Anderson, Perry (2001): «Historia y lecciones de neoliberalismo», en Hourtart, François y Polet, François. El otro Davos: globalización de resistencias y de luchas. Madrid: Plaza y Valdes, pp. 13-30.
Baudin, Louis (1953): L'aube d'un nouveau libéralisme. París: Librairie de Médicis.
Bilger, François (2003): «La pensée néo-libérale française et l’ordo-libéralisme allemand», en Commun, Patricia (dir.): L’Ordolibéralisme allemand, aux sources de l’économie sociale de marché. Cergy-Pontoise: CIRAC/CICC.
Cwl (2012): en Audier, Serge. Le colloque Lippmann. Aux origines de «neo-libéralisme». París: Le bord l’eau.
Dardot, Pierre y Laval, Christian (2009): La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la soceidad neoliberal. Barcelona: Gedisa.
Denord, Francois (2001): «Aux origines de néolibéralisme en France; Louis Rougier et le colloque Walter Lippmann de 1938», en Le Mouvement social, n° 195, pp. 9-34.
— (2004): «La conversion au néo-libéralisme. Droite et libéralisme économique dans les années 1980», en Mouvements, 35 (5), pp. 17-23.
— (2009): «French Neoliberalism and Its Divisions From the Colloque Walter Lippmann to the Fifth Republic». En Mirowski y Plehwe eds. The Road From Mont Pelerin. The Making of the Neoliberal Thought Collective. Harvard Press, Cambridge.
Diemer, Arnaud (2013): «1929 : crise du capitalisme et renouveau du libéralisme, L’apport des économistes français», en Économies et Sociétés. PE, Histoire de la pensée économique, nº 48, pp. 913-960.
Escalante Gonzalbo, Fernando (2015): Historia mínima del neoliberalismo. México D.F.: Colegio de México.
— (2017): Senderos que se bifurcan. Reflexiones sobre neoliberalismo y democracia. Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral.
Follie, Joseph (1950): Doctrinas sociales de nuestro tiempo. Buenos Aires: Ediciones humanismo. [1957]
Foucault, Michel (1985): «Un sistema finito frente a una demanda infinita», en Saber y Verdad. Madrid: La piqueta.
— (1994): «Anti-Retro», en Dits et écrits, t II. París: Gallimard.
— (2004): Naissance de la biopolitique. París: Gallimard.
— (2007): Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: FCE.
— (2014): «Entrevista de Michel Foucault con Jean François y John de Wit», en Obrar Mal decir la Verdad. Buenos Aires: S. XXI.
Guillen Romo, Héctor (2018): «Los orígenes del neoliberalismo: del Coloquio Lippmann a la Sociedad del Mont-Pèlerin», en Journal of Economic Literature. vol. 15, nº 43, pp. 7-42.
Harvey, David (2005): A brief history of neoliberalism. New York: Oxford University Press.
Lippmann, Walter (1937): The Good Society. Boston: Brown & Co. En francés ver Lippmann, Walter (1938): La cité libre. París: Librairie de Médicis. En castellano Ver Lippmann, Walter (1940): Retorno a la libertad. México: Unión Tipográfica Hispanoamericana.
Mirowski, Philip y Plehwe, Dieter (eds) (2009): The Road From Mont Pelerin. The Making of the Neoliberal Thought Collective. Cambridge: Harvard Press.
Pirou, Gaëtan (1939): Néo-Libéralisme, Néo-Corporatisme, Néo – Socialisme. París: Gallimard.
Ptak, Ralf (2009): «Neoliberalism in Germany. Revisiting the Ordoliberal Foundations of the Social Market Economy», en Mirowski, Philip y Plehwe, Dieter (eds.): The Road From Mont Pelerin. The Making of the Neoliberal Thought Collective. Cambridge: Harvard Press.
Röpke, Wilhelm (2010): La crisis social de nuestro tiempo. Madrid: El buey Mudo.
— (1958): A Humane Economy. Chicago: Henry Regnerey Company, 1960
Salinas, Adán (2016): «Debates Neoliberales en 1938. El Coloquio Lippmann», en Hermenéutica Intercultural, n° 26, pp. 57-91.
Williamson, John (1990): «What Washington Means by Policy Reform», en Williamson, John (ed) Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Washington: Institute for International Economics.
32 Este escrito incluye resultados del proyecto. «Los regímenes de veridicción como componentes de una analítica contemporánea del poder». Fondecyt postdoctorado 3170031, República de Chile.
33 Foucault identificará este proceso sobre todo con la figura de Giscard, que mientras dicta el curso es precisamente presidente de la República. «Ahora bien, esta idea de una política social cuyos efectos queden neutralizados por completo desde el punto de vista económico ya la encontramos formulada con mucha claridad al principio de ese periodo de instauración del modelo neoliberal en Francia, es decir, en 1972, por el ministro de Finanzas de entonces, Giscard d'Estaing» (2007: 239).
34 De hecho lamenta que no haya llegado a hablar de biopolítica, que «el curso se haya dedicado íntegramente a lo que solo debía ser su introducción» (359). Hay que recordar la forma en que cierra el curso, pues entrega precisamente algunos de los elementos que debería incluir ese análisis de una biopolítica neoliberal: «Lo que debería estudiarse ahora, entonces, es la manera cómo los problemas específicos de la vida y la población se plantearon en el marco de una tecnología de gobierno que, sin haber sido siempre liberal —lejos de ello—, no dejó de estar recorrida desde fines del siglo xviii por la cuestión del liberalismo» (366). Este programa de trabajo en todo caso no se continúa en los cursos siguientes.
35 Hay algunas sugerencias, durante el curso y en otros trabajos: la política social privatizada, el mercado sanitario, el programa del hombre empresa, la responsabilización individual como principio de orden social; pero no llegan a ser una descripción.
36 Foucault considera que existe un impulso neoliberal francés, que ya desde la década del 50 ha tensionado la política francesa con medidas «liberales» frente a la más preponderantes posiciones «dirigistas». Menciona a modo de ejemplo a Pinay en 1952 y la reforma sobre todo monetaria impulsada por el comité que presidió en 1958 Jacques Rueff, uno de los participantes del coloquio Lippmann (2007: 232-233). Pero, más allá de estas tensiones o incursiones, habría un cambio esencial a partir de la primera mitad de la década del 70 en que se instaura un modelo de inspiración alemana. E incluso que el gobierno de Giscard contemporáneo al curso sería francamente neoliberal en el sentido del ordoliberalismo. De modo que «hay un parentesco que salta a la vista entre lo que ellos dicen y el modelo alemán, el ordoliberalismo alemán, las ideas de Röpke, Müller-Armack, etc. Ahora bien, es muy difícil encontrar simplemente el acta de reconocimiento, la declaración que permita decir: ah, aquí está, esto es lo que hacen y saben que lo hacen» (2007: 227). Foucault insiste en que se ha esforzado por encontrar conexiones explícitas, que soporten esta intuición, rescata por fin las afirmaciones de un joven asesor del Gobierno en materia económica Christian Stoffäes, quien señala a fines de 1978 que calificaría sus propuestas como economía social de mercado con un poco más de audacia revolucionaria. Foucault comenta «por fin se habían pronunciado las palabras» (2007: 229). Sugiere incluso Foucault que en marzo de 1979 que comenzaba a volverse «une tarte à la crème» (2004: 221) en Francia las alusiones al neoliberalismo norteamericano. La reconstrucción que ha hecho Denord (2004) tiende a mostrar la viabilidad de esta intuición. El surgimiento de los nuevos economistas en Francia, la fundación de publicaciones especializadas cercanas al monetarismo y especialmente la fundación de la UDF en 1978, partido de Giscard que será el principal agente, un par de años después de la relaboración ideológica de la derecha. Todos ellos son elementos que a la distancia permiten desglosar la intuición de Foucault de que el neoliberalismo se ha instalado en Francia y al mismo tiempo evidencian las razones políticas que lo llevan a preocuparse por este tema. Hay que insistir que cuando se dice neoliberalismo en este contexto se refiere principalmente en este caso a la versión alemana que a juicio de Foucault aterriza en Francia. Aunque parezca exagerado, algunas descontextualizaciones bizarras hacen necesario insistir que de hecho ni Thatcher ni Reagan han sido siquiera elegidos cuando termina el curso Nacimiento de la biopolítica y que la preocupación de Foucault es imposible que se dirija hacia esa configuración de reformas. Si bien Foucault conoce algunos textos de neoliberales norteamericanos y los analiza con más o menos fortuna, no está viendo ni las reformas de Thatcher, ni Reagan, ni el consenso de Washington, pues esto aún no existe. Podría haberse fijado en la experiencia chilena o algunos de los elementos neoliberales implementados en el Brasil, país que conoce, y no lo hace, es un defecto del análisis y probablemente fruto de su frecuente localismo francés. Pero es el contexto francés a pesar de todo el factor explicativo.
Zamora identifica bien el contexto francés y sugiere que Foucault se siente inclinado por la política de Giscard. Los argumentos serían una posible amistad, o un trato periódico con un funcionario del gobierno de Giscard de cierta importancia. Parece una lectura incorrecta. Me permito recordar un par de cosas concretas. Foucault, que no suele referirse a las elecciones presidenciales, dice los siguiente a propósito del triunfo de Giscard en 1974 y la reacción cultural de la derecha «la antigua derecha petainista, la antigua derecha colaboracionista, maurrasista y reaccionaria que se camufló como pudo tras de Gaulle, considera que ahora tiene el derecho a reescribir su propia historia. Esta vieja derecha que, desde Tardieu, había sido descalificada histórica y políticamente, ahora vuelve al frente del escenario. Ella apoyó explícitamente a Giscard. Ya no necesita usar una máscara y, por lo tanto, puede escribir su propia historia» (1994: 647). Y al final del periodo, cuando Miterrand derrota a Giscard en 1981, añade que el Partido Socialista ha sido sensible a ciertos temas de las luchas ecológicas, feministas y no que se trata de la victoria de algo consumado, pero sí al menos de «la victoria de una posibilidad»; mientras que la victoria de Giscard hubiese sido la «derrota de la posibilidad» (2014: 277).
37 Una reconstrucción detallada en todo caso muestra diferentes antecedentes que habían seguido esta complejización, por ejemplo en 1939, Gaetán Pirou tituló su compendio «NéoLibéralisme, NéoCorporatisme, NéoSocialisme». En su descripción se basa en trabajos anteriores de algunos de los asistentes al coloquio, y alude al coloquio mismo y a los trabajos de Lippmann. Ingresa ya la idea de que se trata de ideas en tensión y que no hay acuerdos en todos los temas, aunque no menciona a los austriacos ni alemanes asistentes. Además del texto de Baudin en 1953, al que alude Foucault, tenemos el estudio de Folliet de 1950, con versión en castellano, un sacerdote muy ligado a la democracia cristiana. Se trata de un texto de propaganda y una síntesis comparativa entre diferentes doctrinas y el socialcristianismo. No es un texto de mucha profundidad analítica pero hace una separación muy interesante entre economía social de mercado y socialcristianismo y sitúa a los ordoliberales alemanes dentro del neoliberalismo. También se encuentra el texto de Nawroth en 1961, un domínico que a diferencia de su colega Folliet desarrolla un estudio de mayor profundidad, actualmente citado por múltiples fuentes, aunque mantiene básicamente las mismas posiciones de Folliet. La expresión neoliberalismo alude en todos estos estudios precisamente a un abanico complejo de posiciones que incluye el grupo de franceses de la década de 1930 Rougier, Marlio y otros cercanos a la Librairie de Médicis, y también al grupo de alemanes como Rüstow, Eucken, Röpke. En algunas ocasiones, como en el caso de Nawroth, se considera a Rüstow y Röpke parte de un liberalismo sociológico, mientras que Eucken y Erhard serían propiamente ordoliberales, en cualquier caso, el neoliberalismo alemán estaría constituido germinalmente por ambos grupos. Habría que indicar que la formación de la sociedad de Mont Pelerin cumple con las condiciones de programa internacional y reúne de hecho a miembros de todas estas posiciones, y es el signo al mismo tiempo de su unidad, no solo congrega en su primera reunión a 15 de los 26 asistentes al coloquio Lippmann, sino que buena parte de su manifiesto inicial se hace eco de la alocución inicial de Rougier en el coloquio. No puedo aquí por espacio hacer la comparación literal, pero es un gesto muy interesante tomando en cuenta que Rougier no participará en la reunión de 1948, probablemente porque está en una situación de paria, por sus vínculos con el régimen de Petain en Francia, otro capítulo sabroso en el que no nos podemos detener, aunque se puede profundizar en los estudios de Diemer y de Denord.
38 Hay una influencia clara del libro en la programación original. Aunque el contenido de las discusiones se aleja del libro, especialmente en la medida que avanza las sesiones. Por otra parte Guillen Romo (2018, 16) nos recuerda que las opiniones monetarias de Lippmann probablemente inaceptables para Rueff o Baudin, no forman parte de los temas del coloquio. De modo que el libro es una plataforma de discusión más que un criterio de acuerdo o norma doctrinal.
39 El horario del coloquio no aclara la duración de las sesiones, aunque normalmente hay una a las 9.30 y otra a las 15:30, a veces ambas dedicadas al mismo tema. Por lo cual es muy probable que la extensión de las discusiones no se refleje en lo escueto del resumen. Por otra parte, ciertos problemas de continuidad en las intervenciones hacen patente que hay argumentos no recogidos. Un ejemplo interesante y llamativo lo ofrece una intervención de Jacques Rueff anotada en las discusiones posteriores a los discursos iniciales. En ella Rueff declara «soy hostil a la palabra “neo” que se ha propuesto…» (CWL: 430) aunque hasta el momento no se ha propuesto esta expresión, según las actas, el primero que la utiliza sería al final del coloquio Louis Marlio, pero las condiciones en que fueron registradas las intervenciones y sobre todo el anterior comentario de Rueff hacen pensar que el término ya ha aparecido desde el comienzo. En cualquier caso estos son indicios de que parte importante de la discusión no ha quedado recogida.
40 Todas las citas que ofrezco en el texto son traducciones que he hecho directamente desde la edición de Audier.
41 Aunque el nombre completo sugiere la sigla CIERL, a la que alude Foucault en Nacimiento de la biopolítica, las actas del coloquio utilizan dos veces las siglas y en ambos casos se usa CIRL (CWL 494,495).
42 Esto lo sugiere el propio Rougier en el prólogo, pero también la continuidad de los diálogos. Rüstow alude a opiniones de Hayek que no han quedado en acta y que son notoriamente contrarias a la posición del propio Rüstow quien declara, por ejemplo: «el Sr. von Hayek duda si la escala de estimación de valores vitales defendida por mí sea conciliable con la posición del liberalismo tradicional, ciertamente él tiene razón. Esto es precisamente uno de los puntos esenciales por los que mis amigos y yo consideramos indispensable una transformación, que sea una renovación, de la toma de posición liberal tradicional» (CWL 478). La ausencia de la intervención de Hayek, o su notoria reducción está explicada por los problemas técnicos de registro que ha aludido Rougier, aunque es llamativo que tales omisiones tiendan a invisibilizar ciertos pasajes polémicos, particularmente este enfrentamiento más que lógico entre posiciones ordoliberales y las ideas austriacas.
43 Título tomado directamente del último capítulo del libro de Lippmann.
44 En el primer caso (Foucault, 2007: 159-167) los comentarios del coloquio están intercalados con comentarios a textos de Eucken y Röpke y Rüstow. Lo que es bastante lógico, pues la función del coloquio es introducir a los elementos que constituyen el neoliberalismo alemán, basado en la escuela de Friburgo y en el trabajo previo de los ordoliberales recién mencionados. El segundo pasaje (190-200) se va a centrar en el análisis de una larga cita de la alocución inicial de Rougier, para resaltar la condición económico-jurídica —y no solo económica— del capitalismo, y la consecuente perspectiva de intervención jurídica que presentan los ordoliberales. En este caso, el argumento original proviene del libro de Lippmann que Rougier parafrasea en el pasaje aludido por Foucault. Y nuevamente los comentarios estarán salpicados de alusiones a la economía política clásica, ciertas formas de marxismo y apreciaciones del propio Foucault.
45 Puede que el exceso de celo del editor introduzca algunas distorsiones. Foucault comenta «Como consecuencia de ese coloquio —bueno, les señalo esto porque hay gente que se interesa especialmente en las estructuras del significante—, en julio de 1939 se decide constituir un comité permanente que recibirá el nombre de Comité Internacional de Estudio para la Renovación del Liberalismo, CIERL». El editor corrige en la nota al pie «Para ser más exactos: el 30 de agosto de 1938». Se trata más probablemente de algún evento «consecuencia» del coloquio que se realiza en 1939 y no las declaraciones del 30 de agosto a las que alude el editor. El archivo de Rougier contiene varias de estas instancias durante 1939. Diemer, quien ha podido revisar el archivo personal de Rougier, anota que de hecho el CIERL fue fundado formalmente el 8 de marzo de 1939 en el Museo Social, bajo la presidencia de Marlio, quien pronuncio en la ocasión un discurso titulado Le néo-libéralisme, fechado en el archivo Rougier el 15 de marzo. Pirou (58) confirma esta fecha en un texto publicado el mismo año 1939. Así mismo hasta el 10 de julio de 1939 hubo un proceso de afiliación de miembros mediante carta, el registro anota algunas intervenciones inaugurales en estos meses, en abril por Mantoux y precisamente la última de ellas el 10 de julio pronunciada por Rougier y titulada «Le planisme économique, ses promesses, ses résultats» (Diemer 2013, 931-933). Así como, gracias a la investigación de Denord podemos observar que falta por reconstruir las acciones previas de la Librarie de Médicis y del grupo que la soporta y financia; gracias a la indagación de Diemer podemos ver que los eventos relacionados al coloquio, los interesados en participar y nuevos miembros y en general la actividad de 1939 también resulta aún bastante desconocida.
46 De hecho el término se usa en el coloquio como una forma de nombrar la agenda propuesta. Según mi revisión de las actas, el primero en usar el término durante el coloquio es Marlio (CWL: 487). Pero las actas tienen vacíos y hay indicios que el término se ha usado antes, por ejemplo Rueff plantea que «Je suis hostile au mot “néo” qu'on a proposé. Si c'est notre conviction que notre effort doit tendre à restaurer le libéralisme, comme base permanente des régimes économiques et sociaux, il faut le dire en pleine lumière, sous la forme la plus provocante» (CWL: 430) De todos modos sobre esto hay una serie de informaciones contradictorias, que muestran sin duda el problema de acceso a las fuentes.
Foucault comenta en el curso que «en una de las intervenciones, ya no me acuerdo cuál, se propone como nombre para ese neoliberalismo que estaban tratando de formular la expresión muy significativa de “liberalismo positivo”» (2004: 161-162) La nota de los editores, al pie en la misma página, mencionará a propósito de esto que además de la expresión liberalismo positivo se usa la expresión neoliberalismo por Rougier en la alocución inicial y por Marlio en las sesiones del coloquio, Información que hemos corroborado. Por otra parte, Baudin (1953) uno de los participantes recordará que el término había sido usado por Rougier. Escalante (2015) se lo atribuye nada menos que a Rueff. Esto sería erróneo, Rueff muestra en la cita anterior una disconformidad inicial con el término. Ver una discusión ampliada en Salinas (2017). Por otra parte Audier realiza una breve pero incisiva «arqueología» del término en el siglo xix y señala una serie de testimonios que muestran que ha sido usado ya entre 1848-1859 y en diversos momentos posteriores. Por supuesto sin la familiaridad con la que se usa en la actualidad, aunque no con sentidos tan alejados de los que tomará en la Francia de 1930 (Audier 2012: 60-66). De todos modos esta extensión terminológica en el tiempo, no anularía en la interpretación de Audier, el carácter de hito clave, e inaugural del Coloquio Lippmann. Esta posición de Audier parece generalizada, pues las recepciones han visto esta condición de hito.
47 Todo este planteamiento que incluye un diagnóstico de las hipótesis previas y la reformulación de estas hipótesis requeriría una serie de comentarios. No es el lugar para tratar esto in extenso, aunque es importante hacerlo notar. En primer lugar aparece mucho más robusta lo propuesta de Foucault que el diagnóstico que ha hecho. El diagnóstico de Foucault resulta débil, es cierto que muchas veces Foucault no identifica a quienes hacen las propuestas que comenta, no «cita», quizás el autor más mencionado es Sombart. Es cierto que algunos de estos conceptos hablan por sí mismos, por ejemplo, es difícil no asumir que «sociedad del espectáculo» apunta a Debord. Una nota en Seguridad, Territorio, Población, también sugiere esta dirección. Los editores del curso explican la «alusión a la crítica situacionista del capitalismo, que denunciaba el doble reino del fetichismo de la mercancía y de la sociedad del espectáculo» (2006, 386). Asumamos esta sugerencia, ¿Debord está hablando de neoliberalismo? ¿O más bien de esa categoría tosca, gruesa e insuficiente, pero sin duda diferente de «capitalismo»? Hay, de hecho, un efecto de homologación entre capitalismo y neoliberalismo en el argumento de Foucault. No es una sinonimia completa, y por supuesto que no carece de fundamento, creo que se explica bien al comienzo del curso: «el orden liberal jamás había pretendido ni pretendía, en boca del futuro canciller Erhard, por cierto, ser una alternativa al capitalismo, sino una manera determinada de hacerlo funcionar» (2007: 111). Pero resulta injusto trasladar esta comprensión por ejemplo a Debord y en general a los proyectos críticos que le son contemporáneos.
Por otra parte es evidente que la noción de espectáculo proyecta la idea de mercancía del libro I del Capital, los paralelismos entre La sociedad del espectáculo y afirmaciones de El Capital son más que evidentes. Sin embargo, Debord no sostiene la idea, que supone la crítica de Foucault, de que no hay transformación, sino que la transformación que existe es una profundización de las relaciones sociales previas, es decir, la sociedad del espectáculo es de hecho una sociedad de las mercancías, pero que ha desarrollado aspectos nuevos, afirma la vigencia del análisis de Marx, pero no que dicha sociedad mercantil sea la misma; sino todo lo contrario, el desarrollo de toda una serie de relaciones sociales nuevas en torno al espectáculo. Entonces hay que modificar el diagnóstico propuesto por Foucault, habría que decir que una serie de trabajos previos piensan las transformaciones del capitalismo a partir de mediaciones que modifican muy débilmente lo que se piensa de la economía política clásica, mientras que la mediación, la modificación planteada por Foucault, sería precisamente pensar estas transformaciones a través del neoliberalismo, es decir a través de otra economía política.
Por supuesto lo anterior no está dicho por Foucault, es necesario mover estos planteamientos especialmente frágiles del argumento. La cuestión de un Estado expansivo como caracterización del neoliberalismo o de un capitalismo del momento es todavía más espinosa. Casi parece un caso de Foucault contra Foucault, al menos para quienes han seguido la hipótesis de la Guerra al Estado y sitúan a Foucault como un antiestatista. Pero en cualquier caso, debería parecer extraño que se asocie el neoliberalismo con esta imagen del gulag como Estado expansivo, total, campo de trabajo forzoso. Especialmente porque el gulag corresponde a la experiencia soviética. Foucault había comentado en una cita que ya he traído a colación que en estas hipótesis previas e insuficientes se considera al neoliberalismo como «la cobertura para una intervención generalizada y administrativa del Estado», pero aquí colorea un poco más la cuestión. Si asumimos como he propuesto antes que aquí neoliberalismo significa capitalismo en su forma contemporánea, quizás la referencia de un capitalismo entendido como expansión del Estado pueda apuntar a Lefebvre. En cualquier caso el tema tiene múltiples fragilidades y hay una especie de espejismo, de interlocutor fantasma construido por Foucault que sostendría este tipo de hipótesis.
Por otra parte, y a pesar de lo anterior, las reformulaciones de Foucault parecen más robustas: 1.- modificar la forma mercancía por la forma empresa, 2.- abandonar el laissez faire como punto de identificación de la economía liberal, 3.- asumir que hay una forma de gobierno diferente a las disciplinas relacionadas al capitalismo clásico. Procedamos desde atrás hacia adelante. Creo que la tercera propuesta no admite mayor discusión. La segunda puede aceptarse, asumiendo que en todo caso en el abanico de posturas neoliberales hay algunas que en efecto sostienen esta crítica al naturalismo y otras que no, que en realidad casi reeditan este aspecto y de hecho tienen al principio de organización espontánea del mercado como su base de análisis, sin la carga metafísica del naturalismo quizás, pero con efectos no tan disímiles. Con este acento, puede aceptarse. La primera, en cambio, creo que debe discutirse abiertamente. En todo el análisis de Nacimiento de la biopolítica, no se logra mostrar un reemplazo de la forma mercancía por una forma empresa. Más bien se aprecia que esta nueva forma empresa, perfectamente descrita, se pliega a la forma mercancía, de modo que, como el propio Foucault concluirá, lo que está en juego es la extensión de la racionalidad de mercado al conjunto social. En realidad el propio análisis de Foucault termina por mostrar que en las versiones del neoliberalismo, esta empresarialización de la vida y de la sociedad extiende la condición de mercancía al conjunto social, incluso a lugares insospechados. Aunque hace participar a los sujetos de manera diferente que en las relaciones sociales de la economía política clásica basada en la salarización. Se trata por supuesto de formas sociales diferentes a las descritas en El capital, pero en las que no ha desaparecido la forma fuerza de trabajo-mercancía, sino en la que ha aparecido junto a ella la forma hombre-empresa. Lo que se observa finalmente no es tanto que el trabajo haya dejado de ser una mercancía, sino que además de eso, otros aspectos de la vida son también mercantilizables, y que el modo de vida empresarial profundiza las formas en que el sujeto es intervenido, gobernado y conducido.
48 Si escarbamos en las discusiones del coloquio, pero hay que escarbar algo más que un poco, podríamos encontrar algunos rudimentos de principios prácticos de gobierno que no sean solo un límite o principio negativo de gobierno, por ejemplo se podría visualizar un principio de desmasificación como base de la responsabilización individual, por otro lado una especie de principio de administración del sufrimiento como esquema moral básico y también la expresión rudimentaria del principio del mínimo vital, como proto imagen de atomización de la política social. Pero estos elementos están muy lejos de ser explícitos.
49 Se trata de argumentos bien llamativos, en los que exalta la religión como uno de los principales logros del progreso humano, contrapone civilización y barbarie y confiesa sus esperanzas en una nueva era de mayor religiosidad. Es evidente que otros asistentes al coloquio no apoyarán este tipo de ideas, Rougier el primero de ellos, pero muestran la diversidad e incluso la excentricidad de algunos momentos.
50 Si bien esta expresión es rechazada por ejemplo por Hayek en textos posteriores, aquí se discuten de hecho y hasta cierto punto se acuerdan ciertos principios de «política social». Foucault ha desarrollado el tema de las intervenciones conformes en el ordoliberalismo, los fundamentos de ello están presentes en el coloquio. También Foucault ha comentado la «línea de pendiente: la política social privatizada» que subyace a la visión neoliberal y que ve como un proceso en instalación en el gobierno de Giscard (2007, 178-179)
51 Revisar sobre la sociedad estamental y la crítica al igualitarismo (Röpke 2010: 132-145) Sobre el rechazo a la seguridad social (320-323). Sobre la reforma de la política social basada en el principio de responsabilización individual (411-417). Sobre la concepción de los sindicatos como monopolios (418-422). Sobre la oposición al Estado de Bienestar y la concepción de la economía social de Mercado en oposición al Welfare State (Röpke 1958: 151-221).