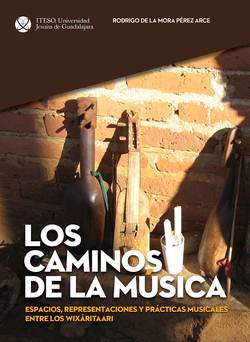Читать книгу Los caminos de la música - Rodrigo De la Mora Pérez Arce - Страница 10
ОглавлениеPerspectivas teóricas sobre espacio y performance
ESPACIO Y ANTROPOLOGÍA
Fueron los antropólogos sociales quienes desde hace mucho
mostraron empíricamente que el concepto de espacio
es socialmente creado porque es socialmente vivido.
DE LA PEÑA (1981, P.46)
Como punto de partida en el reconocimiento de las diferentes orientaciones analíticas sobre el concepto de espacio, es necesario afirmar que dentro del campo de la reflexión sobre cultura y sociedad existe una amplia diversidad de enfoques y precisiones acerca del concepto mismo de espacio, así como de otros conceptos derivados del mismo (lugar, territorio, región, etc.). Más que como un concepto cerrado, espacio suele entenderse como una heurística, es decir, un recurso para la indagación y descubrimiento, de ahí que exista una diversidad de perspectivas con diferentes alcances y limitaciones: es posible encontrar enfoques que van desde lo geográfico a escala local, translocal y global, hasta estudios de proxémica, de percepción o de representaciones imaginarias del espacio (Low & Lawrence–Zuñiga, 2006).
Por tanto, es necesario distinguir, en primer término, las concepciones establecidas y aceptadas convencionalmente por los estudios clásicos como suficientes para tratar este tema, y, por otra parte, las concepciones más actuales sobre el mismo, que plantean la necesidad de reformular este tipo de estudios a partir de fenómenos contemporáneos de gran relevancia, como es el caso de los procesos sociales asociados a la dinámica de la globalización. Es posible distinguir como punto de partida la referencia al concepto de espacio en tanto realidad física y concreta, según lo califica Alicia Lindón (2008), “espacio geográfico y/o geométrico”. Sobre esta concepción convencional de espacio existen trabajos que son identificados por los estudiosos actuales, como trabajos clásicos de la antropología y la geografía.
Este tipo de tratamientos clásicos sobre el espacio tienen en común la concepción de este como una homología estática que comprende territorio, comunidad y cultura; sin embargo, a partir de la dinámica de la realidad contemporánea, dicho enfoque se ha visto rebasado, lo cual ha dado lugar al surgimiento de nuevos enfoques analíticos. Lo que estos nuevos enfoques critican a las concepciones lineales de espacio, es justamente eludir la complejidad de los procesos sociales y culturales que rodean al espacio; es decir, no abordar la complejidad de factores inherentes a las realidades socioculturales contemporáneas. Como lo señala Lindón (2008), cuando existe más de una variable en juego puede hablarse ya de complejidad, si bien los trabajos clásicos no descartaban variables secundarias en sus temas de estudio, sí privilegian una variable sobre las demás formas de producción, formas de adaptación al medio, circuitos de comercio, por nombrar algunas.
En el interés de la presente investigación, recuperaré no los trabajos clásicos sobre espacio sino aquellos que lo abordan en su complejidad. Partiré por revisar la concepción de espacio como producción humana de Henri Lefebvre (1991 [1975]), para continuar con la revisión del modelo de análisis regional y nacional propuesto por Claudio Lomnitz (1995 [1992]), así como los estudios sobre espacio como representación en los procesos ligados a la globalización (Appadurai, 1988; Gupta & Ferguson, 1992; Hall, 1991; De la Peña, 1999a, 1999b; Kearney, 2008).
ESPACIO COMO PRODUCCIÓN HUMANA
De la amplia literatura en ciencias sociales sobre espacio, me centraré en la concepción marxista de Lefebvre (1991 [1975]) de espacio como producción humana. En su enfoque, y alejándose de la idea de espacio físico como unidad aislada, todo espacio es una construcción social, que en sí mismo implica una integración de relaciones sociales, basadas en una jerarquía de clases sociales y en modos de producción dominante. Lefebvre propone así un modelo tripartito, en el cual cada uno de los elementos es indisociable de los otros: interrelaciona de esta manera, representación, práctica y espacio, como elementos que se codeterminan. En primer lugar, entiende práctica espacial como un ejercicio que “abarca producción y reproducción, y las locaciones particulares y los grupos espaciales característicos de cada formación social” (Lefebvre, 1991 [1975], p.33; traducción propia en esta cita y en las subsecuentes). Para el autor, es la práctica espacial la que produce el espacio de una sociedad, asegura su continuidad y algunos grados de su cohesión. “En términos de espacio social, (24) y de cada miembro de una dada relación social con el espacio, esta cohesión implica un nivel garantizado de competencia y un nivel específico de performance” (25) (p.38). En segundo lugar, entiende a las representaciones del espacio como conceptualizaciones ligadas a las relaciones de producción y al “otro” que impone esas relaciones, y por lo tanto ligadas también a los conocimientos, a los signos, a los códigos y a las relaciones “frontales” (1991 [1975], p.33); tienen al tiempo combinadas ideología y conocimiento dentro de una práctica (socio–espacial) (1991 [1975], p.45). En tercer lugar, entiende a los espacios representacionales como “el espacio directamente vivido a través de sus imágenes y símbolos asociados, y es por lo tanto el espacio de los “habitantes” y “usuarios” [...] Este es el espacio dominado —y por lo tanto pasivamente experimentado, que la imaginación trata de cambiar y apropiarse. Se superpone al espacio físico, haciendo uso simbólico de los objetos” (1991 [1975], p.39).
Como he mencionado, “espacio”, más que un concepto, será utilizado como una heurística en la cual los conceptos de lugar, paisaje, territorio, territorialidad, región, migración y desplazamiento, conducen a reflexiones sobre cómo es construida la dimensión social a través de la práctica. En palabras de David Harvey:
Desde un punto de vista materialista, podemos, pues, sostener que las concepciones objetivas de tiempo y espacio se han creado necesariamente mediante prácticas y procesos materiales que sirven para reproducir la vida social (1998 [1990], p.228)
ESPACIO COMO REGIÓN CULTURAL
Quizá uno de los modelos más complejos y al mismo tiempo más completos para el estudio de las relaciones sociales en una región determinada es el propuesto por Lomnitz en su obra Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el espacio nacional mexicano (1995). El trabajo de este autor se distingue por plantear un modelo de comunicación entre diferentes grupos de identidad en un campo social de poder regional, es decir, se trata de un modelo de análisis de la configuración de la hegemonía espacializada.
El objetivo central del modelo de Lomnitz es explicar la complejidad de la cultura nacional mexicana y el manejo de la hegemonía cultural, a partir del análisis de la conformación y formas de interrelación entre el estado nacional y las diversas regiones culturales que lo conforman, lo cual implica un grado significativo de complejidad. Partiendo de la reflexión crítica desde lo limitado de los modelos clásicos o “lineales” sobre región, propone un enfoque multidimensional y complejo para explicar cómo al interior de las regiones culturales —que sumadas y en interacción, integran la cultura nacional—, se dan diferentes formas de interrelación entre grupos de identidad y clases sociales.
Son varios los conceptos que el autor ha acuñado para estructurar su modelo de análisis. A continuación, los expongo una descripción abreviada. (26) Desde su perspectiva y recuperando los aportes para el análisis de la cultura propuestos por Raymond Williams (1977), Lomnitz entiende por región cultural a aquel “espacio que se articula a través de un proceso de dominación de clase” en el cual “se subyugan grupos culturales, se crean clases o castas, y estas clases o castas se ordenan en un espacio jerarquizado” (Lomnitz, 1995, p.46). Paralelamente, expone que al interior de una región cultural, existe en su interior una cultura regional, la cual define como el “conjunto de manifestaciones reales, regionalmente diferenciadas, de la cultura de clase [...] que se produce a través de las interacciones humanas en una economía política regional” (1995, p.39). Participan así, dentro de esta cultura regional tanto clases como grupos de identidad que se relacionan disputándose y negociando la hegemonía, a través de los llamados marcos de comunicación o de interacción:
Una cultura regional es aquella internamente diferenciada y segmentada. Los diversos “espacios culturales” que existen en una cultura regional pueden analizarse en relación con la organización jerárquica del poder en el espacio. Así, dentro de una región dada es posible identificar grupos de identidad cuyo sentido de sí mismos (o sea, los objetos, experiencias y relaciones que valoran, o sus fronteras) se relacionan con sus respectivas situaciones en la región de poder. Además, una cultura regional implica la construcción de marcos de comunicación dentro y entre los grupos de identidad, marcos que a su vez ocupan espacios (1995, p.36).
En realidad, Lomnitz termina por integrar ambos conceptos al señalar que
Si queremos definir regiones de poder culturales, o simplemente culturas regionales (como las llamaremos), tendremos que examinar la dimensión espacial de la comunicación en términos de las relaciones de poder al interior de dichas regiones. Al enfocar sustantivamente el problema del poder se implica por supuesto, que no bastará tomar nota de los patrones de comunicación; se tratará, finalmente, de analizar la cultura misma (1995, p.36).
Mientras que, por una parte, según define cultura de clases es un concepto abstracto, es decir un tipo ideal que puede construirse a partir de la observación de las culturas íntimas de una región, por otra parte, define cultura íntima como la cristalización u objetivación de la cultura de clase, o sea “el conjunto de manifestaciones reales, regionalmente diferenciadas, de la cultura de clase [...] es la cultura de una clase en un ambiente regional específico” (1995, p.39). Continúa explicando lo anterior al puntualizar que
los miembros de una misma clase viven en distintos lugares y entre miembros de otras clases. Y como los símbolos y los significados se originan y se negocian en el curso de la interacción social, las variaciones entre los diferentes lugares que ocupan los miembros de una clase se traducen en variaciones en la cultura de esa clase (1995, pp. 45–46).
Lomnitz enfatiza que cultura íntima se refiere a la cultura de una clase social en una determinada localidad y no necesariamente se limita a un determinado grupo de identidad. Esto es, que la identidad grupal puede poseer múltiples particularidades en función de la diversidad de clases y culturas íntimas que posea.
Otro elemento que entra en juego en la explicación de las interacciones regionales es el concepto de ideología localista. En cada una de las diferentes culturas íntimas es posible encontrar, a su vez, diferentes construcciones ideológicas sobre la “naturaleza y lugar de una cultura íntima dentro de una sociedad más amplia”; es decir, diferentes ideologías localistas (1995, pp. 34–35).
Finalmente, un concepto que ayuda a comprender la manera en la cual las diferentes culturas íntimas se relacionan entre sí dentro de una región cultural es el concepto cultura de las relaciones sociales, mismo que implica “un lenguaje de interacción entre culturas íntimas que se produce en un conjunto de marcos interaccionales” (1995, p.48). Esta cultura de relaciones sociales también se caracteriza por su dinamismo en función del control hegemónico:
La cultura de relaciones sociales se transforma y se renegocia continuamente para poder acomodar las demandas comunicativas e interpretativas de poblaciones dominantes y subordinadas. Las culturas regionales están cambiando continuamente por el hecho de crearse con base en poblaciones culturalmente diversas que el poder de una clase dominante fuerza a interactuar entre sí. En cada momento, al correr del tiempo, podemos observar la coexistencia de culturas íntimas residuales, dominantes y emergentes, así como de las correspondientes ideologías localistas. La cultura de relaciones sociales cambia a través de todas estas transformaciones (1995, p.57).
Resumiendo. En su modelo explicativo, Lomnitz destaca que la complejidad del análisis, consiste en que al interior de la región cultural coexisten tanto clases sociales como grupos étnicos que, al situarse en espacios específicos, se diferencian a su vez en diferentes culturas íntimas que poseen ideologías localistas propias que ponen en juego en marcos de comunicación o interacción, generando así una cultura de relaciones sociales en la que un grupo dominante constriñe las formas de interacción.
Si bien los alcances del modelo de Lomnitz son útiles para comprender las formas de relación dentro de una región y entre una región o varias y una nación, para los fines de la presente investigación, el modelo presenta algunas limitaciones, ya que el alcance de dicho modelo no se focaliza en las dinámicas actuales, donde fenómenos como la migración y las nuevas formas de comunicación propician la complejidad y multiplicidad de factores relacionados, ya no solo con el espacio regional y nacional sino con los múltiples espacios locales, translocales, transnacionales e incluso hipermediático, donde se dan discontinua y simultáneamente las interacciones humanas. En otras palabras, a pesar de que, como se ha mencionado, el modelo de Lomnitz no es unilineal sino multidimensional (en cuanto a las culturas de clase y diferentes grupos de identidad como indígenas, mestizos, etc.), en realidad, supone posiciones relativamente fijas para cada uno de ellos y maneja solo dos marcos espaciales, el nacional y el regional. Para abordar la dimensión translocal e hipermediática, otros modelos serán más adecuados.
ESPACIO COMO REPRESENTACIÓN EN LAS DINÁMICAS TRANSLOCALES
Las nuevas formas de estudio del espacio en ciencias sociales, a diferencia de los modelos clásicos, abordan la complejidad en los temas relativos al espacio. Tienen que ver justamente con las formas en las que se dan los flujos de personas, bienes o ideas a través de las fronteras y la manera en que se generan a partir de las mismas, nuevos modos de habitar y establecer relación con el espacio. Asimismo, se enfocan en estudiar el cada vez más importante papel de las nuevas formas de comunicación masiva y virtual como mediadores de los procesos sociales. De lo estable se pasa entonces a lo dinámico, de lo unívoco a lo plural, de lo simple a lo complejo. Si bien los elementos y procesos reconocibles en la globalización no son en estricto sentido nuevos, su aceleración y acumulación comportan una actuación masiva que genera los cambios culturales y sociales que hoy nos toca experimentar y que han trastocado los paradigmas vigentes.
De manera que existen otras perspectivas y manejos del concepto de espacio, en este caso con el carácter de representación, (27) es decir, “espacio concebido” o “espacio imaginado”. Arjun Appadurai (1988) es uno de los teóricos en la antropología actual que aborda la importancia de este concepto en relación al desarrollo de la modernidad (dentro del sistema mundial regido por el capitalismo), y respecto a las condiciones que esta presenta a los individuos para relacionarse y circunscribirse a diferentes niveles de significación espacial. Cercano al espacio como representación, otro enfoque es formulado desde las perspectivas fenomenológicas que autores como Steven Feld y Keith Basso (1996) han trabajado alrededor del concepto “lugar”; estas conciben al espacio desde el punto de vista de los sujetos que lo experimentan como “espacio de vida” y como “espacio vivido”: los lugares son construidos socialmente por la gente que vive en ellos y los conoce. Estos son “construcciones locales y múltiples, politizadas, culturalmente relativas, históricamente específicas” (Rodman, 2006, p.203).
Una importante reflexión antropológica sobre los estudios de espacio es la realizada por Marilyn Strathern (1988), en la que subraya el carácter situacional de la construcción por parte de los investigadores de los conceptos relativos al espacio. Esta autora enfatiza que los espacios observados por los antropólogos responden tanto a lineamientos teóricos como a sus propios intereses y por tanto la espacialidad de la realidad observada no es una sola sino la que la perspectiva de los antropólogos y sus intereses determina. Un trabajo cercano al de Appadurai, en cuanto a la preocupación por los nuevos ámbitos de las relaciones sociales más allá de las fronteras nacionales, es el propuesto por Akhil Gupta y James Ferguson (1992), en el que la teoría de la mediación (28) cobra un lugar central. Este modelo enfatiza el carácter de agencia:
Los modelos de articulación, tanto si proceden del estructuralismo marxista o de la “economía moral”, postulan un estado primitivo de la autonomía (por lo general, con la etiqueta “precapitalista”), que luego se violan por el capitalismo global. El resultado es que tanto ámbitos locales como espaciales más grandes, se transforman, el local más que en el mundial para estar seguros, pero no necesariamente en una determinada dirección (Gupta & Ferguson, 1992, p.7).
Su artículo es el prólogo a una compilación de trabajos que abordan diversos temas relacionados con la construcción de la “matria” (homeland) y el movimiento de personas desplazadas. Su propuesta hace una clara distinción entre las concepciones modernas (lineales, unicausales) de espacio, y otras emergentes que, buscando subrayar el sentido político, abordan por ejemplo los problemas de construcción de la representación del “otro”, tema clásico de la antropología, que ha sido cuestionado por autores como George Marcus y Michael Fischer (2000) al hacer notar que el “otro” no tiene que ser necesariamente diferente a nosotros para ser digno de estudio.
Así pues, aunque los estudios convencionales sobre el espacio han tratado cuestiones de relaciones interregionales —predominantemente sus formas de abordar el tema están en relación directa con conceptos que pueden ser calificados como de orden estático, tales como área, región, territorio, comunidad, localidad—, los estudios más recientes sobre la problemática relacionada al espacio incorporan conceptos como desterritorialización, reterritorialización, translocalización, zonas de frontera y marginalidad; contacto, articulación, espacio pulverizado de la posmodernidad, y han desarrollado teorías para el estudio de estos fenómenos altamente dinámicos y complejos, como son, por ejemplo, la teoría de la hibridación cultural y de la intersticialidad (Gupta & Ferguson, 1992).
PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE ESPACIO Y MÚSICA
A pesar de que el espacio puede ser considerado como un elemento fundamental para la producción de la música —ya sea en el orden físico, social o geográfico—, dentro de las diferentes perspectivas en el estudio social de la música son más bien escasos los trabajos que orientados específicamente a su estudio. Son tres las principales disciplinas que se han enfocado al problema: la musicología, la etnomusicología de corte fenomenológico y, recientemente, la geografía humana. Con el fin de clarificar de manera general los sentidos en que las citadas disciplinas abordan la relación música y espacio, a continuación presento una breve exposición sobre algunos trabajos relevantes, destacando las confluencias y contrastes de sus enfoques.
Desde un enfoque transdisciplinar, Andrew Leyshon, David Matless y George Revill (1998) han reunido trabajos que abordan la relación entre espacio y música. Desde las perspectivas de la musicología clásica, hasta las de la geografía y la etnomusicología, analizan dimensiones que destacan no de manera general la relación entre música y el espacio, es decir su localización, sino específicamente exponen de qué manera la música afecta al espacio, o qué pasa con el espacio cuando es ocupado por la música. Como señalan en el prólogo de su publicación:
Espacio y lugar no se presentan aquí simplemente como sitios en donde o sobre los que la música se realiza, o más aún, desde los cuales la música se difunde, sino más bien las diferentes espacialidades son sugeridas como formadoras de los sonidos y como resonadoras de la música. Este sentido más rico de la geografía destaca la espacialidad de la música y las relaciones mutuamente generativas de la música y el lugar. El espacio produce [o determina, la manera en] cómo el espacio es producido. Considerar el lugar de la música no es reducir la música a su ubicación, arraigada en alguna línea de base geográfica sino permitir una comparación entre la riqueza estética y la riqueza del lenguaje musical en lo cultural, lo económico y lo político (1998, pp. 424–425; traducción propia).
Al mismo tiempo, los autores subrayan la importancia de la relación entre música y espacio al enfatizar cómo es posible acceder a la comprensión del manejo del poder social ligado a la música, analizando la manera en que esta se relaciona con los espacios:
Diseñada especialmente para adaptarse a espacios ceremoniales, la música a la vez define y refuerza la disposición del poder dentro de los espacios y los representantes de la autoridad de ese espacio. La capacidad de la música para transmitir un significado ideológico explícito y de permanecer abierta a diversas interpretaciones, como un determinado universal se ha convertido en una poderosa fuerza política en la configuración de las geografías nacionales (1998, p.426).
Otra perspectiva, en este caso de la etnomusicología de corte fenomenológico, es la de Martin Stokes (1994), quien siguiendo a Anthony Seeger (1979), realiza una reflexión sobre la importancia de la música como una práctica que no solo refleja la realidad social, sino que participa directamente en su construcción:
Entre las incontables maneras en las que nosotros nos “relocalizamos” a nosotros mismos, la música sin duda viene a jugar un rol vital. El evento musical, —desde las danzas colectivas hasta el acto de poner un casete o CD dentro de una máquina—, evoca y organiza memorias colectivas y experiencias presentes de lugar con mayor intensidad poder y simplicidad que cualquier otra actividad social. Los “lugares” construidos a través de la música implican nociones de diferencia y límites sociales. Estos también organizan jerarquías de orden moral y político [...] La música y la danza [...] no simplemente “reflejan”. Más bien, proveen el significado por el cual las jerarquías de lugar son negociadas y transformadas (Stokes, 1994, pp. 3–4; traducción propia).
De tal modo que las prácticas musicales que se relacionan a representaciones espaciales ya sea en tanto memoria o experiencia, individuales o colectivas, están involucradas en procesos de diferenciación y organización social. Siguiendo la línea de reflexiones expuesta, en otro trabajo Stokes (1997) aborda la problemática relativa a disputas de poder sobre el espacio, espacios físicos que a la vez son espacios de representación diferenciada para diversos actores. En particular refiere el caso de las diferentes y contradictorias formas de ocupar sonoramente del paisaje de Estambul por parte de distintos sujetos con disímiles intereses, los de la cultura moderna popular, no religiosa, y los de la cultura tradicionalista y conservadora que mantiene una visión melancólica del Estambul del siglo XIX. Diferentes sentidos del gusto, estéticas visuales y sonoras alrededor de la ocupación del espacio se contraponen generando tensiones y disputas por el sentido.
Otros trabajos etnomusicológicos sobre el estudio de la relación entre música y espacio, son los de Marina Roseman (1998, 2000), quien se aboca a explicar de qué manera las prácticas musicales, específicamente el canto ritual, es empleado por el grupo étnico Temiar de Malasia para nombrar y apropiarse de su territorio:
La estética y formas estéticas son aspectos fundamentales, infravalorados de la experiencia humana. Cuando damos a las dimensiones culturales performativa y expresiva nuevos usos para la etnográfica clásica se prueba cómo canciones, mitos, rituales y representaciones: sirven como vehículos que articulan las relaciones con los paisajes, en general, así como la articulación de las relaciones de los sitios específicos, las regiones y los recursos (Roseman, 1998, p.116; traducción propia).
De manera paralela, en un trabajo posterior, Roseman (2000) aborda el tema del cambio cultural y señala cómo en la sociedad temiar, la música sirve para integrar el sentido de pertenencia a un mundo cambiante, por parte de sus habitantes:
Los lugares mismos de los temiars en el espacio y el tiempo a través del canto, expresan su persona y las identidades sociales en las representaciones musicales. La historia y la experiencia contemporánea de sus interacciones con los otros socialmente distantes, aunque cada vez más presentes geográficamente, está marcada y mediatizada en la canción [...] Las prácticas musicales siguen dando forma a la experiencia del lugar y de la historia. Con los temiars, de hecho, existen continuidades importantes entre lo que está sucediendo ahora y cómo durante mucho tiempo ha tenido lugar en el mundo temiar. Hay también rupturas, discontinuidades, matices sorprendentemente inesperados. Esto nos da acceso a una alternativa de modernidad distintiva, y a la forma en que se expresa ahora (p.54; traducción propia).
Desde otra perspectiva analítica, la geografía humana recientemente se ha enfocado al vínculo entre espacio y música. Como punto de partida, los trabajos realizados dentro de esta disciplina se caracterizan por cuestionar los modelos de la etnomusicología clásica, por su caracter unilineal y la tendencia a estudiar lo estable, lo fijo. Su propuesta, en contraparte, enfatiza el análisis del cambio y la movilidad del espacio y las prácticas musicales:
Existen múltiples maneras en las cuales la música está ligada al espacio: sitios geográficos, percepciones cotidianas de lugar, y movimiento de personas, productos y culturas a través del espacio. La relación entre música y movilidad, la manera en que la música está ligada a elementos culturales, étnicos y geográficos, y cómo todos estos, en cambio, están ligados con los nuevos cambios, crecientemente globales, tecnológicos y económicos (Connell & Gibson, 2003, p.3; traducción propia).
Aunque esta perspectiva crítica puede ser considerada como pertinente en muchos casos y sobre todo sea aplicable a trabajos ciertamente de la etnomusicología clásica, es necesario enfatizar que como anteriormente expuse, también existen recientes trabajos de etnomusicológicos que abordan de manera crítica los actuales procesos de cambio, globalización o mundialización, articulación y mediación existentes en el mundo actual y que necesariamente involucran al espacio(Kartomi, 2001 [1991]; Stokes, 1994, 1997; Feld, 2002; Roseman, 2000; Turino, 2003; Martí, 2004).
PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE PERFORMANCE
Un concepto clave en esta investigación es el concepto de performance, que en inglés es entendido de múltiples formas, tales como “escenificación, realización, desempeño o ejecución”. En ciencias sociales, la noción de performance ha sido usada básicamente en dos formas: la primera, propuesta por el sociólogo Erving Goffman (1959), en referencia a la forma de “presentación del sí mismo en la vida diaria”, y la segunda, propuesta por Richard Bauman (1975) dentro la antropología lingüística y el estudio del arte verbal, que entiende performance como desempeño de competencia expresiva o virtuosismo por parte de uno o más actores frente a una audiencia, es decir, como una forma de realización estética dentro de un amplio contexto social (Schieffelin, 1998, p.195).
Abordando en primer lugar lo relativo a la noción de Goffman, en su perspectiva, performance es “toda la actividad de un individuo que ocurre dentro de un periodo marcado por su presencia continua frente a un grupo particular de observadores y que tiene alguna influencia sobre esos observadores” (1959, p.32); de este modo, la vida puede entenderse como un continuo entrar y salir de escenas, por lo cual los individuos desarrollan habilidades para lograr enmarcar sus actos de acuerdo a los diferentes contextos en los que deben participar.
Partiendo de los planteamientos de este autor, Victor Turner (2002 [1985]) reconoce que tanto él mismo como Schechner y Goffman, hacen énfasis en el estudio del proceso y las cualidades procesales. Desde su particular enfoque, existe una relación directa entre performance y su concepto de drama social, entendido como “irrupción en la superficie de la vida social continua, con sus intenciones, transacciones, reciprocidades y costumbres que buscan promover secuencias de conducta regulada y ordenada” (2002 [1985], p.129). Difiriendo de Goffman sobre la generalidad de performance, Turner encuentra que:
La unidad realmente “espontánea” del performance social humano, no es una secuencia de juegos de roles en un contexto institucionalizado o corporativo; es el drama social que brota precisamente de la suspensión del juego de los roles normativos. Su actividad apasionada elimina la distinción normal entre el fluir y la reflexión, ya que el drama social se convierte en un asunto de urgencia que reclama la reflexión sobre la causa y el motivo de la acción que daña el tejido social (2002 [1985], p.129).
Turner reconoce que, por las referencias existentes en las ciencias sociales y las humanidades, es posible distinguir entre performance “social” (incluyendo los dramas sociales) y performance “cultural” (incluyendo los dramas estéticos o puestas en escena) y señala que existen:
Varios tipos de performance social y [...] varios géneros de performance cultural, cada uno con su estilo, meta, entelequia, retórica, trama y roles. Difieren según los contextos y alcance y complejidad de los campos socioculturales en que se generan y sostienen (2002 [1985], pp. 116–117).
Finalmente expone cómo es que:
Los principales géneros del performance cultural (del ritual al teatro y al cine) y de la narrativa (del mito a la novela) no sólo se originan en el drama social, sino que de ahí toman su significado y fuerza [...] Estos géneros imitan (mimesis) la forma procesal del drama social y, en parte, le asignan “significado” con base en la reflexividad (2002 [1985], p.136).
Este último concepto, puede ser considerado uno de los aportes centrales de la concepción de performance de Turner. Como expone Geist sobre la afirmación de este autor:
El carácter reflexivo del performance le permite al hombre descubrirse a sí mismo, a partir de lo cual Turner propone definir al ser humano como homo performans sin descartar las demás definiciones posibles. Retoma de Bárbara Myerhoff la distinción entre un carácter reflejante y otro reflexivo del performance: el primero nos muestra cómo somos y el segundo nos hace ver cómo nos vemos (2002, p.159).
De manera cercana a la anterior concepción de performance, uno de los aportes centrales de Edward Schieffelin (1998) es insistir en la necesidad de superar el muy común enfoque de los estudios del performance que entiende a este como una práctica teatral, en la cual el performante es activo y la audiencia pasiva:
“Performance” conlleva a acciones más que a texto: a hábitos del cuerpo más que a estructuras de símbolos, a algo ilusorio que, a una fuerza proposicional, a construcción social de la realidad que a la representación de la misma [...] Performance también es algo que está relacionado directamente con aquello que algunas veces los antropólogos hallan difícil de caracterizar teóricamente: la creación de presencia. Los performances, ya sean rituales o dramáticos, crean y hacen presentes realidades vividas “capaces” de seducir, ya sean divertidas o terroríficas. Y a través de estas presencias, estos alternan humores, relaciones sociales, disposiciones corporales y estados de la mente (Schieffelin, 1998, p.194; la traducción es propia).
Schieffelin propone dos tipos básicos de performance: el cotidiano y el formal. En el primero entrarían por ejemplo los actos del habla y formas de interacción cotidiana, mientras que en el segundo cabrían tanto el ritual como el arte dramático. A su vez, señala que existen diferentes orientaciones para el estudio de dichos tipos de performance; la primera y que es la preponderante y característica en la cultura occidental, concibe al performance en el sentido de algo ilusorio o representativo, mientras que la segunda —que también puede ser occidental, pero que centralmente es no occidental— es la que entiende al performance no como algo ilusorio sino como “realidad”. (29)
En la perspectiva de Schieffelin, el grado de conciencia alrededor de las prácticas performativas, no está necesariamente presente en los individuos, como lo expresa al presentar su punto de vista sobre la correlación entre práctica y performance:
La relación entre performance y práctica se modifica en este momento de la improvisación: el performance corporaliza la dimensión expresiva de la articulación estratégica de la práctica. La expresión puesta en itálicas aquí puede servir como nuestra definición de performatividad en sí misma. Esto se manifiesta en el aspecto expresivo de la manera en la cual algo se da en una ocasión particular: la particular orquestación de lo transitorio, la tensión, la evocación, el énfasis, el modo de participación, etc. en la manera en que una práctica al momento es “practicada”, esto es, llevada a cabo. Esto resulta en la particular improvisación de una práctica en una situación particular cambiando de significación y eficacia para uno mismo y para los otros al mismo tiempo —en el momento donde lo habituado se convierte en acción. Así, la performatividad se localiza en el límite creativo, improvisatorio, de la práctica en el momento en que esta es llevada a cabo —pienso que todo lo que viene a través de esto no es necesariamente conscientemente comprendido (30) (Schieffelin, 1998, p.199; traducción propia).
Así, este autor destaca en el carácter improvisatorio del performance la característica central del mismo, asociada directamente al posicionamiento creativo y estratégico de los individuos que lo practican en los contextos específicos donde participan.
Hasta aquí se ha revisado la primera perspectiva de performance en las ciencias sociales, la propuesta por Erving Goffman (1959) y la escuela del interaccionismo simbólico, se refiere a performance como “presentación del sí mismo en la vida diaria”, así como dos perspectivas derivadas de esta, la de Turner y la de Schieffelin.
La segunda perspectiva en ciencias sociales sobre performance es la propuesta por Bauman (1975) desarrollada dentro la antropología lingüística y el estudio del arte verbal. Entiende performance como el desempeño de competencia expresiva o virtuosismo por parte de uno o más actores frente a una audiencia, esto es, como una forma de realización estética dentro de un amplio contexto social.
Partiendo también de los aportes de Goffman, Bauman desarrolla una serie de conceptos clave para el análisis del arte verbal como performance, de entre los cuales destacan tres: enmarcamiento, competencia y cualidad emergente. Por enmarcamiento Bauman entiende el hecho de que todo performance se lleve a cabo dentro de marcos contextuales que lo sitúan y determinan. Como lo señala Turino, aludiendo a los teóricos que con anterioridad han introducido dicho concepto: “[los] marcos conceptual y físico, son dispositivos metacomunicativos que definen cómo la acción social que tiene lugar dentro de ellos debe ser interpretada” (Abrahams, 1977, 1986; Bauman, 1975; Bateson, 1972; Goffman, 1974; en Turino, 1993, p.219).
Este proceso de enmarcamiento es una construcción subjetiva que, en la mayoría de los casos, y en la intención de los actores participantes, se pretende que sea intersubjetiva. Hay de por medio un conocimiento —explícito o implícito, consciente o inconsciente—, de indicadores objetivos —iconos, índices: objetos, movimientos—, que a través de la puesta en práctica y en la interpretación de los mismos se logra establecer la comunicación o la “construcción de la acción social”. (31)
En relación directa al enmarcamiento, tiene lugar la cualidad emergente, es decir, la característica creativa y cambiante de cada performance, surgida a partir de la necesidad por parte de los participantes, sobre todo del performante, de adecuarse a la circunstancia única que significa cada performance. El despliegue de habilidades del performante viene a ser la competencia, por medio de la cual este actor demuestra ante el público u otros performantes su capacidad de dominio y control del performance en tanto situación comunicativa (Bauman, 1975).
Así como Bauman presentó estos tres conceptos en su trabajo de 1975, posteriormente, en colaboración con Charles L. Briggs (1990), desarrolló nuevos conceptos para analizar la construcción estratégica de las prácticas verbales. Estos nuevos conceptos fueron descontextualización, recontextualización y entextualización, sobre los que puede señalarse que básicamente consisten en el manejo estratégico por parte de los performantes de la capacidad de extraer fragmentos de discursos o textos de su marco original para introducirlos de forma creativa en nuevos discursos o performances, esto orientado siempre por motivaciones de conveniencia política:
[Entextualización] es el proceso de hacer el discurso extraíble, de hacer una trama de la producción lingüística en una unidad de un texto —que puede ser sacado de su establecimiento de interacción. Un texto, entonces, desde este punto de vista, es el discurso que se presta a ser descontextualizado. Entextualización puede también incorporar aspectos de contexto, de manera que el texto resultante lleva elementos de su historia de uso dentro de sí mismo (Bauman & Briggs, 1990, p.73; traducción propia).
Para cerrar el presente recuento de interpretaciones más o menos afines en torno al performance, expondré una definición que en mi consideración logra integrar las diversas perspectivas señaladas, y que por lo mismo servirá a los fines de la presente investigación. Se trata de la definición propuesta por Deborah Kapchan, en la cual se destaca desde el carácter formal de esta práctica, hasta el carácter político de la misma, ofreciendo de este modo una mayor particularización y complejidad del concepto en cuestión:
Los performances son prácticas estéticas —pautas de comportamiento, formas de hablar, formas de comportamiento corporal—, cuyas repeticiones sitúan a los actores en el tiempo y el espacio, estructurando las identidades individuales y de grupo [...] los géneros del performance desempeñan un papel esencial (y a menudo esencializante) en la mediación y la creación de comunidades sociales, ya sea organizando en torno a sí los valores del nacionalismo, la etnicidad, o el género [...] Los performances, como tales, están caracterizados por un grado de reflexividad superior al habitual, ya sea llamando la atención sobre las reglas de su actuación (enactment) (lo metapragmático) o sobre lo que se habla del evento de performance (metadiscurso) (1995, p.479; traducción propia).
Los estudios del performance ofrecen claves para analizar las prácticas sociales, en tanto formas a través de las cuales la vida social se desarrolla. Conceptos como drama social, reflexividad y performatividad pueden ser tomados como puntos de partida para el análisis sobre lo que los individuos hacen y sobre el sentido que otorgan a sus acciones. Al mismo tiempo, conceptos como enmarcamiento, competencia, cualidad emergente y entextualización ayudan a analizar y comprender más específicamente las formas en las cuales los sujetos participan en su mundo social, situándose estratégicamente.
PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE PERFORMANCE MUSICAL
En el tratamiento analítico del performance musical, Thomas Turino (2009) ha desarrollado una tipología que responde al interés de clarificar las diferentes “políticas de participación” que intervienen en las prácticas musicales. Propone cuatro modalidades de performance. En primer lugar, el llamado performance participatorio, el cual es un tipo especial de práctica artística en la cual no hay distinciones entre artista y audiencia; estos son “participantes y potenciales participantes desempeñando diferentes roles” (2009, p.27; traducción propia al igual que en las demás referencias a esta obra). Podemos pensar por ejemplo en muchos rituales. En segundo lugar y en contraste al tipo anterior, el performance presentacional, “se refiere a situaciones donde un grupo de personas, los artistas, preparan y proveen de música a otro grupo, la audiencia, la cual no participa en la realización de la música o de la danza” (2009, p.27); por ejemplo, la teatralización o la folklorización de prácticas culturales construidas a partir de rituales. En tercer lugar, el llamado performance de alta fidelidad se refiere a la realización de grabaciones que son destinadas a servir como índices o iconos de performances en vivo. Y, por último, el performance de estudio de arte que implica tanto la creación como la manipulación de sonidos en un estudio o en una computadora para crear un objeto de arte grabado (una “escultura de sonido”), “que no intenta representar un performance en tiempo real” (p.27). Al explicar estos diferentes tipos de performance, y “a causa de que estos marcos requieren cambiar en la propia concepción sobre qué se entiende por ‘música’”, Turino se refiere a estos como campos y advierte que “no se refieren a géneros musicales o categorías de estilo tales como jazz, rock, o clásico, aunque cuestiones de estilo podrán venir implicadas”. Más bien, señala, “los cuatro campos de práctica y conceptualización a menudo atraviesan trasversalmente nuestras categorías admitidas de género y siempre el trabajo de artistas solistas y bandas” (2009, p.27). Y aclara cómo en su perspectiva:
El enfoque propuesto está centrado en los tipos de actividad, roles artísticos, valores, logros, y la gente involucrada en instancias específicas del hacer música y danza. Sin embargo, los objetivos, valores, prácticas y estilos de los actores dentro de un campo dado están determinados por su concepción de las ideologías y los contextos de recepción y de unos propósitos de la música dentro de ese campo. Por lo tanto, la forma de preparación y ejecución de la música o el baile en los eventos de participación puede variar en un número de maneras predecibles desde la preparación de la presentación y el performance (2009, p.27).
En tanto propuesta tipológica dicho modelo de análisis del performance musical, comparte con los modelos de análisis de performance social propuestos por Turner y Schieffelin el interés por ordenar y tipificar la diversa gama de performances que tienen lugar en la vida social. Sin duda, considero la propuesta de Turino como pertinente para el análisis de las prácticas musicales, en tanto permite reconocer principios generales de interacción, lo cual abona a la comprensión social de los fenómenos estudiados.
Sin embargo, para realizar como tal el análisis de las prácticas musicales, en correlación directa con la dimensión social de su producción, quizá el modelo más acabado es el propuesto por Regula Qureshi (1987) que a continuación describo. La autora propone seguir tres pasos básicos para lograr un adecuado análisis del performance musical dentro de un entorno social:
1. Analizar el idioma sonoro como sistema de reglas autocontenido.
2. Identificar el contexto del performance: la situación total en la cual el sonido es producido y así entender estas dinámicas sociales y culturales.
3. Relacionar el contexto del performance a la música en una forma en la cual se pueda identificar la “entrada” contextual dentro del sonido musical. (32)
En referencia a ello, señala que es necesario considerar además el modelo como herramienta para: primero, entender el sistema de reglas del sistema sonoro musical, usando la elicitación sistemática de los músicos en la base de los conceptos musicológicos indígenas, adaptados al marco de referencia musicológico occidental; además, analizar el contexto del performance, en términos de concepto y conducta, estructura y proceso, usando teoría y métodos antropológicos de elicitación y observación (1987, p.62). Para lograr con éxito este tipo de investigación, Qureshi manifiesta que, en la conformación de su modelo analítico, se debe partir de tres afirmaciones básicas y una cuarta agregada. La afirmación 1 establece que el análisis debe enfocarse en lo que puede ser palpable, lo observable; el complejo de sonido que produce el músico y su contexto observable, la situación de performance en la cual él hace música. La afirmación 2 señala que el dominio conceptual es analíticamente distinto del dominio de la conducta, con una relación dialéctica entre ambos (una norma no es per se una práctica). La afirmación 3 establece que la música tiene también una dimensión conceptual y conductual y que el acceder a esta, subrayando un lenguaje musical, puede ser usado para analizar esta conducta desempeñada en el performance. Es decir que la teoría musical “nativa” proporciona acceso directo para apropiar parámetros musicales para el análisis.
De este modo, con base en estas tres afirmaciones, Qureshi señala que puede delinearse una aproximación analítica que incluya tanto las dimensiones del contexto como de la música, proporcionando cada una el nivel conceptual de la estructura y asimismo el nivel del proceso donde la estructura es realizada conductualmente. Finalmente, en su modelo expone una cuarta afirmación a tomar en cuenta, indicando que el término “Proceso” significa “hacer operacional la estructura”. Esto constituye la realización conductual de los conceptos. Destaca que el proceso, no importando qué tan complejo sea, cultural o socialmente, siempre se origina en la acción humana individual, la cual a su vez se basa en una estrategia o motivación individual y depende del punto de ventaja individual en la situación. Desde esta perspectiva, el proceso de un performance musical resulta del entre–juego de tal acción por dos clases de participantes: aquellos que “operacionalizan” la música, y aquellos que “operacionalizan” el contexto, esto es, performantes y público. Así, concluye la autora, la clave para entender el sonido musical en este proceso de performance es analizarlo desde el performante, ya que desde la acción de este es que toma la forma de producción sonora, y es a través de sus percepciones que las acciones de la audiencia afectan a la música.
Después de plantear las anteriores líneas argumentativas, Qureshi propone el diseño de matrices de observación del performance musical con el objetivo de lograr determinar la correlación entre variables musicales y variables sociales. La autora valora como logrados y significativos los resultados de las investigaciones del performance realizadas a partir de su modelo de análisis, y propone la adecuación del mismo a otros casos. Empleando el registro en video de ocasiones musicales, (33) en las cuales se graba tanto a performantes como público, logra identificar los momentos en los cuales la conducta de los primeros hace reaccionar a los segundos, y destaca las características específicas de cada momento en relación tanto de las condiciones musicales como de los significados sociales que les son asociados.
***
Recapitulando sobre lo expuesto en los apartados de este capítulo, las perspectivas clásicas que han estudiado al espacio en su dimensión lineal, geométrica y estática, han sido pertinentes para analizar ciertos aspectos de la realidad social y cultural. Sin embargo, en la realidad actual, la dinámica y complejidad de los procesos sociales relacionados con el desarrollo de nuevas formas de interacción mediatizadas por la tecnología y situadas en procesos de globalización, ha generado cambios que modifican las formas de ocupación, concepción y, por lo mismo, de estudio de los espacios y las prácticas. Donde antes podía comprenderse como dominante una región cultural o de mercado, hoy en día se traslapan varias regiones, multiplicando las variables y los efectos de su interacción; donde antes había un claro núcleo y circuitos de dominación social y espacial, hoy se sobreponen circuitos y núcleos, y más allá de que importen los espacios dominados, hoy importa también el dominio de los espacios de los flujos (medios masivos y la Internet). Así, las concepciones lineales y unicausales han dejado de explicar los procesos de la realidad actual, dando lugar a que nuevas perspectivas, multicausales y dinámicas, desarrollen nuevas formas de análisis del espacio, concibiéndolo ya no solo como lineal ni físico sino como dinámico y social.
Dentro de estas perspectivas, los movimientos y acciones que se realizan en el espacio, están directamente relacionadas con las maneras en que este se produce socialmente. En este sentido es posible entender la importancia de las prácticas musicales y su relación al espacio, en tanto tienen que ver con las maneras mediante las cuales la música predispone y coacciona a los individuos, tanto ejecutantes como escuchas, para ocupar, vivir y experimentar los espacios de maneras específicas a través de efectos simbólicos y materiales, generando al mismo tiempo, particulares formas de interacción social.
Integrar la dimensión social y la dimensión musical a partir de la referencia y estudio de los espacios en los cuales las prácticas musicales y sociales tienen lugar, en tanto marcos de interacción, ha sido la estrategia conceptual de esta investigación.
24- Al hablar de espacio social, será necesario clarificar dicho concepto, ya que también Pierre Bourdieu lo utiliza como un concepto clave para su análisis de las prácticas sociales. Aunque son cercanos ambos manejos de “espacio”, mientras Lefebvre habla solo de espacio —sin remarcar el adjetivo social pero entendiéndolo necesaria e inherentemente como social—, y refiriéndose a la dimensión híbrida, física y representacional de cualquier espacio producido por lo social, Bourdieu se referirá a “espacio social” como a una dimensión analítica o como una dimensión de la socialidad en la cual los diferentes actores, en diferentes “campos” se disputan “distintos tipos de capitales: económico, simbólico, social y cultural” (Bourdieu, 1990, pp. 281–309). La sociología de consumo de este autor (1998), servirá como referencia para distinguir los distintos públicos y sus gustos en cuanto clase social y grupo estatus, dentro de las diferentes capas de espacio social, desde lo local hasta lo hipermediático.
25- Lefebvre clarifica que al usar los términos “competencia” y “performance”, los retoma de Chomsky, mas no por ello no se deben presuponer una subordinación de la teoría del espacio a la lingüística.
26- En los conceptos propuestos por Lomnitz es posible reconocer cercanía con conceptos teóricos de otros enfoques analíticos, como por ejemplo el concepto “marco comunicativo o de interacción” que se relaciona con los propuestos por Goffman (1974) y Bateson (1955). Otro concepto muy cercano es el de mistificación que Lomnitz retoma de Barthes (1971 [1952]), y que se acerca al concepto de entextualización propuesto por Bauman y Briggs (1990), los cuales explicaré y utilizaré más adelante.
27- Una definición abarcadora de representación es la propuesta por Lefebvre: “Es a veces un hecho o fenómeno de conciencia, individual y social, que acompaña en una sociedad determinada (y una lengua) tal palabra o tal serie de palabras, por una parte, y por otra tal objeto o constelación de objetos. Otras veces es una cosa o un conjunto de cosas correspondiente a relaciones que esas cosas encarnan conteniéndolas o velándolas” (1983, p.23).
28- Mediación “es una actividad necesaria y directa entre diferentes tipos de actividad y conciencia. Tiene sus propias formas, siempre específicas. Adorno afirma que “la mediación está en el objeto mismo, no es algo entre el objeto y aquello hacia lo que se conduce. El contenido de las comunicaciones, sin embargo, es exclusivamente la relación entre productor y consumidor” (Williams, 2003, p.221).
29- Esta última perspectiva del performance es la propuesta por el estudioso del performance como expresión artística, Richard Schechner (1977).
30- Aunque puede advertirse cierta cercanía entre los conceptos de ambos autores, es necesario clarificar que, en la generalidad del desarrollo de esta obra, se trabajará con la definición de “performatividad” propuesta anteriormente por Schieffelin, y no en la reconocida definición de Judith Butler: “la performatividad debe entenderse, no como un ‘acto’ singular y deliberado, sino, antes bien, como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra” (2002, p.18).
31- En este sentido, me interesa señalar que no solo estos aspectos de estudio son importantes en tanto proceso de comunicación, sino en tanto proceso de, en palabras de Schieffelin, “creación de presencia”: “Performance también es algo que está relacionado directamente implicado con aquello que, los antropólogos siempre han hallado difícil de caracterizar teóricamente: la creación de presencia. Los performances, ya sean rituales o dramáticos, crean y hacen presentes realidades vívidas capaces de seducir, entretener o aterrorizar. Y a través de estas presencias, estos alternan humores, relaciones sociales, disposiciones corporales y estados de la mente” (1998, p.194; traducción propia).
32- De manera cercana a lo propuesto por Qureshi, la perspectiva del semiólogo Iuri Lotman, destaca como un elemento fundamental dentro del proceso de significación del texto artístico, aquello que está fuera de este, es decir lo extratextual: “El texto es un componente de la obra, pero no es toda ella. El efecto artístico surge de la confrontación del texto ‘con un conjunto complejo de representaciones vitales e ideológico–estéticas’. Ahora bien, esta parte extratextual o conjunto de relaciones externas es un componente de la obra de arte tan efectivo como el texto mismo. Se trata además de un componente necesario. Necesidad quiere decir aquí que no se puede descifrar la significación de una obra abstrayendo el texto de todo un conjunto de relaciones extratextuales (en el caso de un texto poético: la lengua en que está escrito; el lenguaje específico en un momento dado; el género poético; el código o lenguaje poético de una generación, etcétera). Así pues, el concepto de texto no es absoluto y se halla en relación ‘con toda una serie de estructuras histórico–culturales’ determinadas social y nacionalmente e incluso por razones “psicológico–antropológicas” (Sánchez, 1996, pp. 41–42).
33- Según la etnomusicóloga Marcia Herndon, ocasión musical es “una expresión encapsulada de las formas cognitivas y los valores compartidos de una sociedad, que incluye no solo la música en sí, sino también la totalidad de comportamientos asociados y conceptos subyacentes a la misma. Usualmente es un evento con nombre, comienzo y final, diversos grados de organización de la actividad, audiencia, actuaciones (performances) y emplazamiento” (1971, p.340; traducción propia).