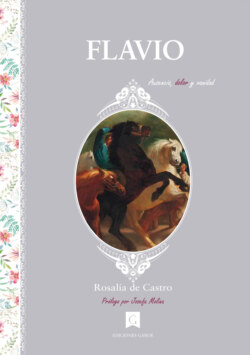Читать книгу Flavio - Rosalía de Castro - Страница 16
— VIII —
ОглавлениеCuando Flavio quedó solo, las miradas que echó en torno suyo, llenas de vida y ardiente curiosidad, bastaron para mostrarle de lleno todo el encanto que encerraban aquellas fiestas nocturnas, en medio del campo, y cuya idea jamás, ni en sueños, se había presentado a su imaginación de poeta.
Observó la facilidad con que se mezclaban en aquella confusa Babel suspiros y sonrisas, palabras rápidas y significativas; cómo al sentir el roce ligero de los vestidos de aquellas mujeres, cuando en deliciosa confusión cruzaban con la volubilidad del pájaro las alamedas, llenas de animada multitud, se sentían gratos estremecimientos, que causaban vértigos y sensaciones que jamás, hasta entonces, había experimentado.
—¡Y yo que he permanecido tanto tiempo lejos de esta vida, lejos de esta animación embriagadora…! —murmuraba con una especie de fiero remordimiento—. ¡Ah! ¡Mi palacio, mi viejo palacio…; maldita tu soledad, que por tan largos años me privó de los goces que otros han obtenido a manos llenas!
Y se sentía celoso de todos aquellos hombres, que parecían tan familiarizados con aquellos placeres, en los cuales él no podía pensar sin sentir una emoción profunda.
Cuando los que pasaban a su lado fijaban indiferentes aquellas miradas frías y burlonas en él, creía que adivinaban su impaciencia y le decía: «Pobre ignorante, acércate con la timidez del niño a nuestras fiestas, y cuida de que tu pie trémulo y tu lengua balbuciente no se deslicen en medio de tantas sendas que desconoces».
Todos estos pensamientos, que pasaban por su imaginación con la velocidad de un relámpago, iban formando, sin embargo, en su corazón una tormenta amenazadora.
Violento e irascible por la naturaleza, no en vano había vivido Flavio, hasta los veinte años, apartado del mundo y en medio de la soledad, en la cual era su voluntad reina imperiosa a quien nadie podía detener en su vuelo.
Sentía, pues, agolparse a su frente, como las aguas de un torrente impetuoso, mil imágenes seductoras, y otros tantos rencores insensatos contra los hombres y contra los días serenos y apacibles de su pasada juventud. Se complacía, pues, en pensar que las cadenas que le habían ligado a aquellos días aborrecibles se hallaban ya rotas, y que, como el humo, se habían disipado ya tantos lazos de inútil sujeción con que pretendieran retenerle para siempre en el aislamiento más cruel.
Gozar en un solo día, en una sola hora, si fuese posible, todos los placeres que hasta entonces le fueron negados; he aquí el único pensamiento que le sonreía desde el fondo de su corazón, la idea que, apoderándose de su espíritu, se agitaba en torno suyo, desplegaba sus alas de fuego ante sus ojos y no le dejaban ver más que sus resplandores brillantes inflamados. A orillas del abismo, el menor empuje bastaría para hacerle rodar hasta su fondo invisible.
De nuevo, los sonidos de la música, llenando el bosque, se extendieron hasta las vecinas praderas, y la multitud, agitándose como un mar que se agolpa y que ruge, pareció responder al llamamiento de los armoniosos acordes. Todo fue confusión y algazara en aquellos momentos en que la alegría parecía ser la reina y señora de aquella multitud. Los grupos se dispersaban, las madres abandonaban con cierta satisfacción respetable el torneado brazo de sus hijas, y ellas, las hermosas, desaparecían bien presto a sus ojos, cuidadosos pero ya cansados, después de haber sujetado con coquetería la rosa medio desprendida del cabello y compuesto los graciosos pliegues de sus vestidos. Todos corrían, todos parecían ir en busca de un objeto que temiesen que les hubiera sido arrebatado ya. Tan solo Flavio, ajeno a lo que causaba tanta animación, tan loco júbilo, se dejaba arrastrar sin voluntad por aquellas oleadas, que, insensiblemente, le fueron conduciendo al lugar del baile.
Flavio no pudo resistir entonces cierto movimiento de disgusto que, como una nube ligera, se extendió por su pensamiento. Vio las pálidas y enfermizas figuras de las pobres niñas que cantaban un coro, y las robustas y un tanto groseras de los músicos, que, hinchando gravemente los carrillos, hacían resonar los heridos instrumentos. Hubiera, sin embargo, preferido que los instrumentos produjesen por sí solos los armoniosos sonidos y que las voces argentinas que tan honda impresión habían hecho en su espíritu saliesen de las gargantas de aquellas mujeres que, radiantes de hermosura y juventud, pasaban a su lado como enloquecedoras visiones, y le hablaban de otro mundo y de otros placeres para él desconocidos.
Volviose, pues, con disgusto, e internándose por las alamedas, fijó su atención en las bulliciosas escenas que tenían lugar a su alrededor.
Aquello presentaba otro aspecto.
Se apresuraban a penetrar en el sagrado recinto, se empujaban, gritaban, reían como locos y se llamaban unos a otros a grandes voces.
El vals empezaba.
Los hombres arrastraban en pos de sí hermosas y jóvenes mujeres, en cuyos rostros asomaba el pudor con sus animadas tintas. Las ceñían con sus brazos atrevidos, y ellas se doblegaban y se dejaban arrastrar al loco torbellino, en donde se mezclaban, se confundían, giraban apresuradamente y paseaban como visiones aéreas.
Sus ligeros pies tocaban apenas el suelo, resbalaban a compás igual sobre una tersa superficie, uno en pos de otros, como si se atrajesen unos a otros por medio de un oculto y misterioso poder. Las cabezas, graciosamente modeladas, de aquellas hermosas mujeres se inclinaban, mientras las de los hombres se levantaban como cedros del Líbano, según la poética expresión de la Esposa de los Cantares. Se comprendía fácilmente que aquellos seres, presa del abandono y de la embriaguez de la danza, debían sentir que sus corazones palpitaban unidos, y que, como dos lágrimas que resbalasen juntas, debían confundirse, aliento con aliento, la dulce mirada de la mujer con la mirada atrevida y embriagadora del hombre.
Flavio contempló silencioso esta escena, aquellos abrazos sin pudor, el giro rápido e incesante de las parejas en que parecía ir envuelto todo el frenesí de la pasión. Flavio sintió que se apoderaba de su alma la impaciencia, y que el disgusto y la honda cólera llamaban a su corazón. Pero pasados los primeros momentos de sorpresa y de envidiosa tristeza, contempló de nuevo y con aparente calma aquellas locas alegrías, aquellos envidiados goces, de los cuales le parecía estar separado por una invisible valla.
—Yo me siento con valor —decía con voz balbuciente— para lanzarme también en ese incesante y confuso torbellino que marea y trastorna. ¡Ah, yo llevaría a mi hermosa compañera sin tocarla casi, sin que sus pies delicados imprimiesen sobre el césped la más ligera huella! Así iríamos, así nos confundiríamos en el alegre vórtice, hasta que se debilitasen mis fuerzas y cayese rendido de cansancio y de felicidad. Pero ¿cómo acercarme a ella y decirle: «Ven»? ¿Consentirá alguna en seguirme?
Dominado, pues, por ese pensamiento, buscó anhelante lo que deseaba; es decir, una mujer, y una mujer hermosa.
Alejadas algún tanto del lugar del baile, y paseando bajo las sombrías alamedas, veíase un grupo de alegres jóvenes que charlaban en voz alta y se reían como antiguas bacantes. Todo estaba en silencio hacia aquellos sitios, y las voces juveniles de aquellas niñas resonaban misteriosamente a lo largo de la alameda, y el viento de la noche parecía prestarles algo de su frescura y dulce vaguedad.
Flavio se adelantó hacia ellas.
Cuando se halló en su presencia y las vio a la luz rosada y suave de los farolillos, que les hacía aparecer más hermosas; cuando pudo contemplar de cerca sus gracias y su belleza, aquella alma sencilla y llena de las más puras creencias, aquel corazón lleno de vida y de entusiasmo se sintieron embriagados, y Flavio se apresuró a rendir a aquellas mujeres el homenaje de que las creía dignas.
Él, el inocente, el eterno amante de la libertad, el espíritu indomable, pero sencillo, casi se prosternó ante ellas, y en aquellos mismos lugares en que resplandecían las libres costumbres de este siglo, se abandonó sin recelo ni desconfianza a los transportes de su alma. Así, pues, cuando pudo contemplar tranquilamente los rostros sonrosados de aquellas mujeres, sus cuerpos esbeltos y flexibles, que las juzgaba antes como visiones que se desvanecen, exclamó:
—¡Sois tan hermosas…, tanto, que yo creería ofenderos si llegase a tocaros, como lo hacen esos hombres!
Y con los brazos extendidos, la cabeza inclinada y en los labios una sonrisa llena de pasión, parecía sumido en éxtasis y contemplaciones celestiales.
Pero aquel precioso grupo se conmovió ligeramente; el murmullo de sus palabras dichas a media voz, se confundió con el viento que agitaba las ramas de los árboles, y una ruidosa carcajada estalló como un trueno en las bocas hechiceras de aquellas niñas de quince años, que miraban a Flavio con toda la petulancia y descaro que constituye el vicio dominante de las jóvenes vanidosas, pero ignorantes todavía de cuanto encierra la vida de amargo y desagradable para el porvenir. Después, sobre el eco aún no extinguido de aquella risa, se dejó oír una voz metálica y casi desagradable, aunque juvenil, que dijo con el acento más irónico del mundo:
—Ese manso cordero no espera sino a que le conduzcan al sacrificio.
El semblante de Flavio se cubrió de una palidez mortal al escuchar aquellas palabras, que le hicieron despertar de su éxtasis con un estremecimiento convulsivo. Lanzó en torno suyo una mirada dolorosa y llena de ira, y, al fin, con voz entrecortada por la emoción y la cólera, pronunció un juramento y una provocación a quien tan sin piedad le había herido en lo más alto y puro de su alma.
Pero ninguna voz contestó a aquella terrible amenaza y las hermosas siguieron burlándose de su inocencia y de su enojo como si este no fuese más que un nuevo incentivo que aumentase su franca hilaridad.
Mas al ver a Flavio adelantarse hacia ellas, pintada en su rostro una fiereza salvaje, y próximo tal vez a desencadenar sobre las imprudentes todo el peso de su justa indignación, huyeron unas tras otras, como desbandadas palomas, dejando a Flavio inmóvil y contemplándolas con la mayor extrañeza. Acababa de comprender que aquella clase de enemigos eran tan débiles y maliciosos como cobardes. Pero ¿qué hacer…? ¿Sería él capaz de seguirlas para descansar sobre ellas todo el peso de su ira? ¡Imposible! En el fondo de su alma existía aún la adoración que habían querido expresar sus labios…
Lleno de amargura, Flavio volviose tristemente hacia el lugar en donde las alamedas aparecían más desiertas, pues en aquel momento tenía necesidad de soledad y de sombra. Al pasar, una joven alta, delgada y en extremo elegante, aunque no hermosa, se presentó a sus ojos, dando el brazo a una anciana, que caminaba lentamente; pero apartando pronto sus miradas de aquellos dos seres que en tan terribles momentos de prueba nada podían interesarle, no pudo notar que aquella joven, casi niña, le dirigió una extraña y burlona mirada acompañada de una sonrisa que hizo descubrir sus dientes blancos como el marfil. Se alejaron, y Flavio, internándose a su vez entre los árboles, huyó de la luz que hería sus ojos, de los que estaban próximas a desprenderse algunas lágrimas.
Lágrimas… ¿Qué significaban aquellas lágrimas?
Si el hombre de corazón enérgico y valiente no desahogaba jamás con llanto sus dolores, ¿cómo él, que se creía con fuerzas para aniquilar el mundo, sentía resbalar por sus mejillas esas compañeras inseparables de los seres débiles que doblegan la cabeza al primer sufrimiento?
Por primera vez Flavio dudó de sí mismo, se espantó de su propio corazón, y creyendo percibir un abismo doquiera tendiese sus miradas llenas de desconfianza, deseó ser como el águila, que alzando su vuelo deja el mundo a sus pies yendo a perderse en la inmensidad del espacio.
Pero, pobre mortal sin alas y sin fuerzas para remontarse a la región de las nubes, tenía que vagar por la tierra con sus esperanzas, su desencanto y sus lágrimas; tenía que arrastrar la pesada cadena que sujeta al hombre a este mundo y bajo cuyo peso se inclina al fin y cae inerte para no levantarse jamás.
De nuevo los alegres rumores de la multitud, que fatigada del baile buscaba con avidez espacio y aire que respirar, llegaron hasta Flavio. Estremecido al sentir que se acercaban, levantose instintivamente, como el ciervo que se despierta al sonido del cuerno de caza, y quiso huir, pero ya era tarde. La multitud, ansiosa de respirar con libertad las brisas de la noche, lo inundaba todo, y fue necesario mezclarse y confundirse otra vez entre aquellas hadas, que iban y venían, atrayéndole unas veces, rechazándole otras, pero siempre reteniéndole en su seno como a un juguete apetecido a quien no quisieran arrojar nunca lejos de sí.
Pero las mujeres, las hermosas mujeres, estaban otra vez allí; es decir, los demonios tentadores, que vagaban sin cesar en torno suyo, y cuando sus ligeros vestidos le tocaban al pasar, cuando sus armoniosas palabras resonaban como una música en su oído, cuando se aparecían ante él hermosas visiones, no pudo resistir más, y henchido de una viva emoción lo olvidó todo, pensando que ante aquellos seres tan delicados y perfectos era necesario sacrificarlo todo: honor, vida y libertad, y que el negarse a hacerlo así era tal vez ofender a Dios en su obra más grande y más perfecta.
Y volvió a acercarse a aquellos para él seres inmaculados y dignos de adoración y volvió a luchar con su timidez y a arrostrar el temor y la vergüenza de decirles por vez primera, en su puro e inocente lenguaje: «Yo os amo, y os amo más que todos esos hombres que os rodean; dirigidme por compasión alguna de esas miradas cariñosas que a ellos les prodigáis sin que las deseen como yo las deseo».
Pero ¡cuántas mujeres hermosas pasaron sin que él se atreviese a posar en ellas su casta y embriagadora mirada!
«¡Pasad —parecía decirles—; pasad, ¡oh, vosotras, las que amo y me hacéis padecer! Ninfas graciosas y crueles que castigáis con la muerte al atrevido que osa seguiros hasta vuestros misteriosos y sombríos recintos!».
¡Ay! Estaba escrito que debía sufrir aquella noche, que al traspasar por primera vez el umbral de su palacio, su corazón puro y virgen había de ser lacerado y atormentado largamente.
Y eran ellas, las mujeres, las que le hacían sufrir; ellas las que, con sus bocas hechiceras, murmuraban palabras de mofa, que al fin despertaron al león dormido. ¡Y ay de las palomas imprudentes que con locos arrullos despertaron al gavilán!
He aquí por qué Flavio, al sentirse otra vez herido en su amor propio indomable y activo, se volvió contra las que amaba su alma y se dijo con voz ronca y ahogada por la ira: «Ello es preciso al fin; y pues lo han querido así, yo haré brotar sangre de esas mejillas coronadas para que les quede un eterno recuerdo del último de los Bredivan».
Y pronunció estas palabras con un acento de amenaza tal y con actitud tan atrevida y salvaje, que muchas miradas se fijaron en él con temor y desconfianza.
Pero una mano detuvo su brazo en el mismo instante en que iba a alzarlo.
—Amigo mío —le dijeron—, ¿qué locura es esta? ¿Qué habéis hecho? Todos os miran con ceño, y pienso que van a haceros pedazos si permanecéis por más tiempo en medio de esta barahúnda.
—¡Ah!, marchemos, marchemos de aquí —exclamó Flavio con desesperación, echándose casi en brazos del que le hablaba—. ¡Yo estoy loco —añadió—, tengo un infierno en mi corazón!
—Venid, pues —le contestó, sonriendo irónicamente, el importuno hablador con que había tropezado al entrar en el baile, pues no era otro el que acababa de detener su brazo levantado en ademán de venganza.