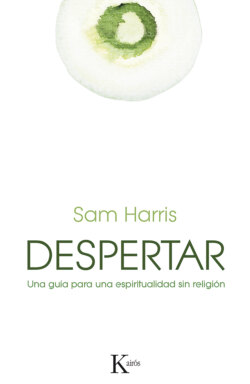Читать книгу Despertar - Sam Harris - Страница 5
1. Espiritualidad
ОглавлениеUna vez participé en una marcha de veintitrés días en las montañas de Colorado. Si el objetivo del programa era exponer a los estudiantes a peligrosas tormentas eléctricas y a la mitad de la población mundial de mosquitos, se logró el primer día. Lo que fundamentalmente fue una marcha forzada a través de cientos de kilómetros por el monte culminó en un ritual conocido como «the solo», en el que, por fin, nos dejaron descansar –solos, a orillas de un bellísimo lago alpino– durante tres días de ayuno y meditación.
Acababa de cumplir dieciséis años y fue mi primer sorbo de verdadera soledad después de abandonar el vientre de mi madre. Como provocación fue suficiente. Tras una larga siesta y una mirada a las gélidas aguas del lago, el prometedor joven que yo imaginaba ser no tardó en venirse abajo abrumado por la soledad y el aburrimiento. Llené las páginas de mi diario no con los conocimientos de un naturalista, de un filósofo o de un místico en ciernes, sino con la lista de todo lo que pensaba ingerir en el preciso instante en que volviera a la civilización. A juzgar por mi estado de conciencia en aquel momento, lo más trascendental que habían producido millones de años de evolución homínida era el deseo de una hamburguesa con queso y un batido de chocolate.
La experiencia de permanecer tres días sentado sin interrupciones en medio de prístinas brisas y bajo la luz de las estrellas, sin nada que hacer aparte de contemplar el misterio de mi propia existencia, resultó ser para mí una fuente de perfecta miseria –en la que no veía ni el más mínimo indicio de mi contribución a ella–. El tono lastimoso y autocompasivo de las cartas que envié a casa competía con el de cualquiera de las que se escribieron en las batallas de Shiloh o Galípoli.
Por esto me sorprendió tanto que varios de los que integraban el grupo, que en su mayoría tenían diez años más que yo, describieran los días y las noches de soledad en términos tan positivos e incluso transformadores. La verdad es que no sabía cómo interpretar sus palabras de felicidad. ¿Cómo es posible que aumente la felicidad de una persona cuando se ha eliminado toda fuente de placer y distracción? En aquella época no me interesaba para nada la naturaleza de mi propia mente, solo me interesaba mi vida. E ignoraba por completo lo diferente que esta sería si cambiaba la calidad de mi mente.
La mente es todo lo que tenemos. Es lo único que hemos tenido siempre. Y es lo único que podemos ofrecer a los demás. Quizás esto no resulte muy obvio, sobre todo cuando creemos que deben mejorar determinados aspectos de nuestra vida (cuando no hacemos lo que nos proponemos, cuando nos esforzamos por encontrar una carrera, o cuando tenemos que corregir algo en nuestras relaciones personales). Pero es la verdad. Todas las experiencias que hayamos tenido habrán sido modeladas por nuestra mente. Todas las relaciones habrán sido buenas o malas en la medida en que la mente haya intervenido en ellas. Cuando alguien está constantemente enojado, deprimido, confuso o falto de amor, o cuando su atención está siempre en otra parte, por muchos éxitos que haya tenido en la vida, no los disfrutará.
Para la mayoría de nosotros sería fácil hacer una lista de los objetivos que nos hemos propuesto o de los problemas personales que deseamos resolver. Pero ¿cuál es la verdadera importancia de cada uno de esos elementos de la lista? Todo eso que queremos conseguir –pintar la casa, aprender otra lengua, encontrar un trabajo mejor– nos promete que, si lo conseguimos, por fin podremos relajarnos y disfrutar de la vida en el presente. En general, suele ser una falsa esperanza. No estoy negando la importancia de lograr los objetivos que nos proponemos, conservar nuestra salud o vestir y alimentar a nuestros hijos, pero casi todos nos pasamos la vida buscando la felicidad y la seguridad sin reconocer el propósito que se esconde en nuestra búsqueda: cada uno de nosotros busca un camino que nos devuelva al presente: tratamos de encontrar razones que basten para estar satisfechos ahora.
Reconocer que esta es la estructura del juego al que jugamos nos permite jugarlo de un modo distinto. Nuestra forma de prestar atención al momento presente determina en gran medida el carácter de nuestra experiencia y, por lo tanto, la calidad de nuestra vida. Místicos y contemplativos lo dicen desde hace siglos, pero son cada vez más las investigaciones científicas que lo corroboran.
Pocos años después de mi doloroso encuentro con la soledad, en el invierno de 1987, tomé una droga llamada 3,4-metilenedioximetanfetamina (MDMA), comúnmente conocida como éxtasis, y mi opinión sobre el potencial de la mente humana cambió profundamente. Aunque la MDMA se generalizó en discotecas y fiestas en la década de los 1990, en aquel momento no conocía a nadie de mi generación que la hubiera probado. Una noche, algunos meses antes de cumplir veinte años, un amigo mío y yo decidimos tomarla.
El escenario de nuestro experimento se parecía bastante poco a las condiciones de abandono dionisíaco en que actualmente se suele consumir la MDMA. Estábamos solos en una casa, sentados el uno frente al otro en los extremos de un sofá, y conversábamos tranquilamente mientras la droga se iba abriendo paso en nuestra cabeza. A diferencia de otras drogas con las que estábamos familiarizados, marihuana y alcohol, la MDMA no nos produjo ninguna sensación de distorsión en nuestros sentidos. Nuestra mente parecía estar completamente clara.
Sin embargo, de repente, en medio de esta normalidad, me sorprendió saber que amaba a mi amigo. Esta idea no debería haberme sorprendido, al fin y al cabo era uno de mis mejores amigos. Pero a aquella edad no tenía por costumbre pensar en lo mucho o poco que amaba a los hombres que había en mi vida. En aquel momento podía sentir que le amaba, y aquel sentimiento tenía implicaciones éticas que de repente me parecieron tan profundas como ahora me parecen vulgares sobre el papel: quería que mi amigo fuera feliz.
Aquella convicción me invadió con tanta intensidad que fue como si algo cediera en mi interior. De hecho, aquel conocimiento pareció reestructurar mi mente. Mi capacidad para la envidia, por ejemplo –ese sentimiento de sentirse disminuido por la felicidad de otra persona–, parecía el síntoma de una enfermedad mental que se hubiera desvanecido sin dejar rastro. En aquel momento me resultaba tan imposible sentir envidia como sacarme mis propios ojos. ¿A mí qué más me daba que mi amigo fuera más guapo o mejor deportista que yo? Si hubiera podido ofrecerle aquellas virtudes, lo habría hecho. Un verdadero deseo de verlo feliz hacía mía su felicidad.
Tal vez cierta euforia se abría camino entre aquellas reflexiones, pero el sentimiento general era de absoluta sobriedad… y de una claridad moral y emocional como jamás había conocido. No sería ninguna barbaridad decir que por primera vez en la vida me sentí cuerdo. Y sin embargo el cambio en mi conciencia parecía de lo más simple. Simplemente estaba hablando con mi amigo –no me acuerdo sobre qué– y me daba cuenta de que había dejado de preocuparme por mí mismo. No me sentía ansioso, ni autocrítico, ni me protegía con ironías, ni me sentía en competencia, ni evitando la incomodidad ni pensando sobre el pasado o el futuro, ni haciendo cualquier otro gesto de pensamiento o atención que me separasen de él. Ya no me miraba a mí mismo a través de los ojos de otra persona.
Y después llegó lo que transformó irrevocablemente mi opinión sobre lo buena que podía llegar a ser la vida humana. Sentí un amor ilimitado por uno de mis mejores amigos, y de repente entendí que si en aquel momento una persona desconocida hubiera cruzado la puerta, habría sido incluida por completo en aquel amor. El amor en el fondo era impersonal, y más hondo de lo que cualquier historia personal pueda justificar. En efecto, una forma de amor transaccional –te quiero porque…– parecía entonces completamente absurda.
Lo interesante de este último giro en la perspectiva fue que no lo originó ningún cambio en mi forma de sentir. No me sentía apabullado por un sentimiento amoroso nuevo. Aquella perspectiva tenía más el carácter de una prueba geométrica: era como si, habiendo vislumbrado las propiedades de un conjunto de líneas paralelas, de repente entendiera lo que todas ellas tenían en común.
En el momento en que encontré una voz a la que hablar, descubrí que esta epifanía sobre la universalidad del amor podía ser comunicada prontamente. Mi amigo lo pilló de inmediato: todo lo que tuve que hacer fue preguntarle qué haría en presencia de alguien desconocido en aquel momento, y en su mente se abrió la misma puerta. Era evidente que el amor, la compasión y la dicha en la dicha de los demás se extendían de forma ilimitada. La experiencia no era de amor que crecía, sino de amor que ya no se ocultaba. El amor era –tal como daban a conocer místicos y chalados a través de los siglos– un estado del ser. ¿Cómo no lo habíamos visto antes? ¿Y cómo podría pasarnos por alto en el futuro?
Tardé años en poner esta experiencia en contexto. Hasta entonces, para mí la religión organizada no era más que un monumento a la ignorancia y a la superstición de nuestros antepasados. Pero ahora sé que Jesús, Buda, Lao Tsé y los demás santos y sabios de la historia no fueron epilépticos, esquizofrénicos o un engaño. Seguía pensando que las religiones del mundo eran puras ruinas intelectuales, que se mantenían con un coste económico y social enorme, pero ahora sabía que las verdades psicológicas importantes podían hallarse entre los escombros.
El 20 % de americanos se describen a sí mismos como «espirituales pero no religiosos». Aunque tal afirmación parece que disgusta a creyentes y ateos por igual, separar la espiritualidad de la religión es algo muy razonable. Es afirmar dos importantes verdades a la vez: nuestro mundo está peligrosamente desgarrado por doctrinas religiosas que cualquier persona con formación debería condenar, y sin embargo hace falta más para entender la condición humana de lo que suelen admitir la ciencia y la cultura laica. Uno de los propósitos de este libro es dar una base empírica e intelectual a esas dos convicciones.
Antes de seguir adelante, debo referirme a la animosidad que muchos lectores sienten frente la palabra espiritual. Cada vez que utilizo este término, como al referirme a la meditación como una «práctica espiritual», oigo la voz de escépticos y ateos decir que he cometido un grave error.
La palabra espíritu deriva del latín spiritus, que a su vez es una traducción del griego pneuma, que significa «aliento». Más o menos en el siglo XIII, el término se vinculó a creencias sobre almas inmateriales, seres supranaturales, fantasmas y cosas por el estilo. Adquirió también otros significados: hablamos del espíritu de algo al referirnos a su principio más esencial, y usamos el término significando ciertas sustancias volátiles y licores. Sin embargo, hoy muchas personas no creyentes consideran que todo lo que es «espiritual» está contaminado por supersticiones medievales.
No comparto sus preocupaciones semánticas.1 Sí, recorrer los pasillos de cualquier librería «espiritual» es enfrentarse a los anhelos y la credulidad en grandes cantidades, pero no hay otro término –aparte de místico, aún más problemático, o contemplativo, aún más restrictivo– con el que debatir sobre el esfuerzo de la gente, a través de la meditación, la psicodelia u otros medios, para llevar su mente plenamente al presente o para inducir estados de conciencia fuera de lo normal. Y ninguna otra palabra une este espectro de experiencias a nuestra vida ética.
En las páginas de este libro someto a debate ciertos fenómenos, conceptos y prácticas clásicamente espirituales en el contexto de nuestra actual forma de entender la mente humana, y no puedo hacerlo si me circunscribo a la terminología de las experiencias ordinarias. Por este motivo usaré espiritual, místico, contemplativo y trascendente sin pedir disculpas. Pero también debo decir que seré preciso en la descripción de las experiencias y métodos que merecen tales nombres.
Durante muchos años he sido una voz crítica de la religión y aquí no voy a montar este caballo de batalla. Espero haber sido lo bastante eficiente en este frente para que incluso los lectores más escépticos confíen en que mi detector de disparates seguirá bien equilibrado a medida que nos adentramos en este nuevo territorio. Quizás la siguiente garantía baste por el momento: nada de lo que contiene este libro ha de ser aceptado como auto de fe. Aunque me centro en la subjetividad humana –estoy hablando, al fin y al cabo, de la naturaleza de la experiencia en sí misma– todas mis afirmaciones pueden demostrarse en el laboratorio de nuestra propia vida. De hecho, mi objetivo es animar a todos a que hagan precisamente esto.
Los autores que intentan tender un puente entre la ciencia y la espiritualidad suelen cometer uno de estos dos errores: los científicos en general empiezan por tener una visión empobrecida de la experiencia espiritual, que suponen que debe ser una forma exagerada de describir estados mentales ordinarios: amor parental, inspiración artística, asombro ante la belleza del cielo nocturno. En este sentido, vemos que la sorpresa de Einstein ante la inteligibilidad de las leyes de la naturaleza está descrita como si fuera una especie de perspectiva mística.
Los pensadores new age suelen entrar en la zanja del otro lado de la carretera: idealizan los estados de la conciencia alterados y establecen engañosas conexiones entre la experiencia subjetiva y las escalofriantes teorías en la frontera de la física. Aquí se nos dice que Buda y otros contemplativos anticiparon la cosmología moderna o la mecánica cuántica y que al trascender el sentido del yo la persona puede identificarse con la Mente que generó el cosmos.
Al final, no tenemos más remedio que escoger entre pseudoespiritualidad y pseudociencia.
Son pocos los científicos y filósofos que han desarrollado grandes habilidades de introspección. De hecho, la mayoría duda de que tales capacidades existan. Por el contrario, muchos de los grandes contemplativos no saben nada de ciencia. En cambio, existe una relación entre el hecho científico y la sabiduría espiritual, y la relación entre ambos es más directa de lo que la gente supone. A pesar de que las perspectivas que podemos tener con la meditación no nos dicen nada sobre el origen del universo, sí nos confirman algunas verdades bien establecidas acerca de la mente humana: nuestro sentido convencional del yo es una ilusión; las emociones positivas, como la compasión y la paciencia, son habilidades que pueden enseñarse; y nuestra forma de pensar influye directamente sobre nuestra experiencia del mundo.
Hoy en día existe abundante literatura sobre los beneficios psicológicos de la meditación. Diferentes técnicas provocan cambios duraderos en la atención, la emoción, la cognición y la percepción del dolor, que se corresponden con cambios en el cerebro, tanto estructurales como funcionales. Este campo de investigación está creciendo rápidamente como lo hace nuestra comprensión de la autoconciencia y de los fenómenos mentales relacionados. Dados los recientes avances en la tecnología de la neuroimagen, ya no tenemos obstáculos prácticos que nos impidan investigar sobre la percepción espiritual en un contexto científico.
La espiritualidad debe distinguirse de la religión, porque gente de todas las religiones, y de ninguna, ha tenido el mismo tipo de experiencias espirituales. Aunque estos estados mentales suelen interpretarse a través de la lente de una u otra doctrina religiosa, sabemos que eso es un error. Nada de lo que pueda experimentar un cristiano, un musulmán y un hindú –amor que trasciende el yo, éxtasis, iluminación interior– constituye una prueba que corrobore sus respectivas creencias tradicionales, puesto que estas son lógicamente incompatibles las unas con las otras. Tiene que operar un principio más profundo.
Dicho principio es el objeto de este libro: el sentimiento al que llamamos «yo» es una ilusión. No hay ningún yo o ego específico que viva como un minotauro en el laberinto del cerebro. Y el sentimiento de que existe –la sensación de que estamos posados en algún lugar detrás de nuestros ojos, mirando hacia un mundo que está separado de nosotros– puede alterarse o desaparecer completamente. Aunque se suele pensar en estas experiencias de «autotrascendencia» en términos religiosos, nada hay en ellas, en principio, de irracional. Tanto desde un punto de vista científico como filosófico representan una comprensión más clara de tal como son las cosas. La profundización en esta forma de entender y la eliminación de la ilusión del yo es a lo que nos referimos cuando en este libro hablamos de «espiritualidad».
Quizás la confusión y el sufrimiento sean derechos que tenemos por nacimiento, pero la sabiduría y la felicidad se pueden alcanzar. El paisaje de la experiencia humana incluye perspectivas profundamente transformadoras sobre la naturaleza de nuestra conciencia, pero es evidente que estos estados psicológicos tienen que entenderse en el contexto de la neurociencia, la psicología y los campos relacionados.
A menudo me preguntan qué es lo que sustituirá la religión. La respuesta, creo, es nada y todo. No hay que sustituir con nada sus ridículas y divisionistas doctrinas (como la idea de que Jesús volverá a la tierra y enviará a los no creyentes a un lago de fuego, o que la muerte en defensa del islam es el bien más preciado). Esto son ficciones aterradoras y menospreciables. Pero ¿y el amor, la compasión, la bondad moral y la autotrascendencia? Muchas personas todavía se imaginan que la religión es el verdadero repositorio de estas virtudes. Para cambiar esta idea tenemos que hablar de toda la gama de experiencias humanas de una forma tan libre de dogmas como lo está la mejor ciencia.
Este libro es a la vez las memorias de un buscador, una introducción al cerebro, un manual de instrucciones contemplativas y una aclaración filósofica sobre lo que la mayoría de la gente considera que es el centro de su vida interior: el sentimiento de uno mismo al que llamamos «yo». No me propongo describir todos los enfoques tradicionales de la espiritualidad ni valorar sus fortalezas y debilidades. Mi objetivo es recuperar el diamante del estercolero de la religión esotérica. Ahí hay un diamante, y he dedicado una gran parte de mi vida a contemplarlo, pero para alcanzarlo es imprescindible que nos mantengamos fieles a los más profundos principios del escepticismo científico y que no rindamos pleitesía a la tradición. Cuando hablo sobre enseñanzas concretas, como las del budismo o las del Vedanta Advaita, no es mi intención ofrecer una explicación completa sobre ellas. Puede que los lectores fieles a una de las muchas tradiciones espirituales o que estén especializados en el estudio académico de la religión consideren mi planteamiento como la quintaesencia de la arrogancia. Personalmente lo considero un síntoma de impaciencia. En un libro –o en toda una vida– apenas hay tiempo para entenderlo. Igual que un tratado moderno sobre armas omitiría los conjuros y seguramente ignoraría la honda y el búmeran, me centraré en lo que considero las líneas más prometedoras de la investigación espiritual.
Tengo la esperanza de que mi experiencia personal ayude a los lectores a ver la naturaleza de sus propias mentes bajo una luz nueva. Parece que un enfoque racional de la espiritualidad es lo que le falta al laicismo y a las vidas de la mayoría de las personas que conozco. El objetivo de este libro es ofrecer a los lectores una visión clara del problema, junto con algunas herramientas para ayudarles a resolverlo por sí mismos.