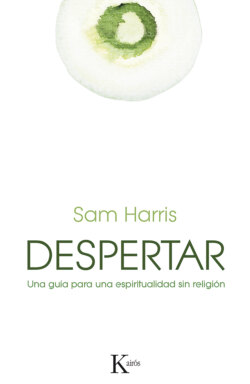Читать книгу Despertar - Sam Harris - Страница 7
Religión, Oriente y Occidente
ОглавлениеA menudo nos hacen pensar que todas las religiones son iguales: todas enseñan los mismos principios éticos; todas instan a sus seguidores a contemplar la misma realidad divina; todas son igualmente sabias, compasivas y verdaderas en su ámbito, o igualmente divisorias y falsas, depende del punto de vista de cada cual.
Ningún creyente serio de ninguna religión puede creer en estas cosas, porque casi todas las religiones afirman cosas sobre sus respectivas realidades que son incompatibles entre ellas. Existen excepciones a esta regla, pero no son de gran ayuda para lo que esencialmente es una batalla de suma cero de todos contra todos. El politeísmo del hinduismo permite incorporar partes de muchas otras fes: si los cristianos insisten en que Jesucristo es el hijo de Dios, por ejemplo, los hindúes pueden convertirlo en otro avatar de Visnu, sin que ello represente ningún problema. Pero este espíritu de inclusividad se orienta a una única dirección e incluso esto tiene sus límites. Los hindúes se deben a ideas metafísicas muy concretas –la ley del karma y el renacimiento, una multiplicidad de dioses–, que casi todas las demás religiones desacreditan. No existe una sola fe religiosa, por muy elástica que sea, capaz de acatar completamente lo que otra proclama como verdad.
Los devotos del judaísmo, el cristianismo y el islam creen que la suya es la revelación verdadera y completa (porque eso es lo que dicen sus respectivos libros sagrados). Solo los laicistas y los aficionados al new age pueden confundir la moderna táctica del «diálogo interreligioso» con una subyacente unidad de todas las religiones.
Hace mucho tiempo que sostengo que la confusión sobre la unidad de las religiones es un artefacto del lenguaje. Religión es un término como deporte: algunos deportes son pacíficos pero espectacularmente peligrosos (la escalada free solo); otros son más seguros, pero sinónimos de violencia (las artes marciales mixtas); y otros conllevan el mismo riesgo que el que corremos bajo la ducha (los bolos). Hablar de deportes como una actividad genérica hace imposible hablar de lo que realmente hacen los atletas o de las condiciones físicas que se necesitan para ello. ¿Qué tienen en común todos los deportes, aparte de la respiración? Bien poco. El término religión no sirve para mucho más.
Lo mismo puede decirse de la espiritualidad. Las doctrinas esotéricas contenidas en todas las tradiciones religiosas no derivan de las mismas perspectivas. Ni son empíricas, lógicas, estrictas o sabias por igual. No siempre se orientan hacia la misma realidad subyacente…, y cuando lo hacen, no todas lo hacen bien por igual. En cuanto a todas esas enseñanzas, no todas son igual de apropiadas para ser exportadas más allá de las culturas que las concibieron.
Sin embargo, en los ambientes intelectuales no está nada de moda hacer este tipo de distinciones. Según mi experiencia, la gente no quiere oír que el islam apoya la violencia de un modo distinto al jainismo, o que la aproximación del budismo a la comprensión de la mente humana es verdaderamente sofisticada y empírica, mientras que el cristianismo presenta un obstáculo casi perfecto a esa comprensión. En muchos círculos, hacer comparaciones individuales como estas equivale a ser acusado de fanatismo.
En cierto modo, todas las religiones y prácticas espirituales tienen que dirigirse hacia una misma realidad, puesto que personas de diferentes religiones han vislumbrado muchas de las mismas verdades. Cualquier visión de la conciencia y del cosmos accesible a la mente humana puede, en principio, ser percibida por cualquier persona. Por lo tanto, no es sorprendente que judíos, cristianos, musulmanes y budistas, cada uno por su cuenta e individualmente, hayan dado voz a perspectivas e intuiciones iguales, lo cual solo significa que la cognición y la emoción humanas son más profundas que la religión. (Pero eso ya lo sabíamos, ¿no?) No significa que todas las religiones entiendan nuestras posibilidades espirituales igual de bien.
Una forma de esquivar este punto es decir que todas las enseñanzas espirituales son inflexiones de la misma «filosofía perenne». El escritor Aldous Huxley puso de relieve esta idea cuando publicó una antología con este título y la justificó como sigue:
Filosofía perenne. La frase fue acuñada por Leibniz; pero la cosa –la metafísica que reconoce una Realidad divina sustancial al mundo de las cosas, las vidas y las mentes; la psicología que halla en el alma algo parecido a la Realidad divina, o incluso idéntica a ella; la ética que sitúa la finalidad última del hombre en el conocimiento de la Base inmanente y trascendente de todos los seres–, la cosa es inmemorial y universal. Encontramos rudimentos de la filosofía perenne en la sabiduría tradicional de los pueblos primitivos de todas las regiones del mundo, y en su forma plenamente desarrollada ocupa un lugar en las principales religiones. Una versión de este máximo factor común en todas las teologías precedentes y subsiguientes fue escrita por primera vez hace más de veinticinco siglos, y desde entonces se ha tratado el inagotable tema una y otra vez, desde la perspectiva de cada una de las religiones y en las principales lenguas de Asia y Europa.2
Aunque Huxley fue muy cauto en sus palabras, la noción de «máximo factor común» como punto de unión de todas las religiones empieza a dividirse en el momento en que ejercemos cierta presión en busca de detalles. Por ejemplo, las religiones de Abraham son incorregiblemente dualistas y se basan en la fe: en el judaísmo, el cristianismo y el islam el alma humana se concibe como algo genuinamente separado de la realidad divina de Dios. La actitud adecuada para la criatura que se encuentra en esta circunstancia es una mezcla de terror, vergüenza y estupefacción. En el mejor de los casos, las nociones de amor y gracia de Dios proporcionan cierto alivio, pero el mensaje central de estas fes es que cada uno de nosotros está separado de una autoridad divina y a la vez está en relación con ella, y esa autoridad divina castigará a todo el que albergue la más mínima sospecha sobre su supremacía.
La tradición oriental presenta una imagen muy diferente de la realidad. Y sus enseñanzas más elevadas –las de las distintas escuelas budistas y la tradición hindú llamada Vedanta Advaita– trascienden explícitamente el dualismo. Según todas estas enseñanzas, la conciencia de cada uno de nosotros es idéntica precisamente a esa realidad que bien podríamos confundir con Dios. Aunque tales enseñanzas afirmen cosas que cualquier estudiante serio de ciencias consideraría increíbles, se centran en una serie de experiencias que tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam consideran zona prohibida.
Qué duda cabe de que místicos judíos, cristianos o musulmanes concretos han tenido experiencias parecidas a las que han dado origen al budismo y el advaita, pero estas perspectivas contemplativas no son representativas de su fe, sino más bien hechos anómalos que los místicos occidentales siempre han luchado por entender y honrar, a menudo corriendo un considerable riesgo personal. Dado su peso, estas experiencias han sido causa de heterodoxias por las que muchas veces se ha exiliado o matado a judíos, cristianos y musulmanes.
Como Huxley, cualquiera que decida encontrar una feliz síntesis entre las diferentes tradiciones espirituales, verá que las palabras del místico cristiano Meister Eckhat (c. 1260-1327) sonaban muchas veces a budistas: «El conocedor y lo conocido son uno. Los simples se imaginan que verán a Dios como si él estuviera allá y ellos aquí. No es así. Dios y yo somos uno en el conocimiento». Pero sus palabras también sonaban a alguien condenado a ser excomulgado por su iglesia… y así fue. Si Eckhart hubiera vivido un poco más, seguro que le habrían arrastrado a la calle para quemarlo por sus expansivas ideas. Es una considerable diferencia entre el cristianismo y el budismo.
En el mismo sentido, es engañoso considerar que el sufí místico Al-Hallaj (858-922) representa el islam. Era musulmán, sí, pero sufrió la más horrible de las muertes imaginables en manos de sus correligionarios por suponer que era uno con Dios. Tanto Eckhart como Al-Hallaj dieron voz a una experiencia de autotrascendencia de la que cualquier ser humano, en principio, puede gozar. Sin embargo, sus puntos de vista no eran coherentes con las enseñanzas fundamentales de sus fes respectivas.
En comparación, la tradición india está libre de problemas de este tipo. Aunque las enseñanzas del budismo y del advaita se insieren en religiones más o menos convencionales, contienen perspectivas empíricas sobre la naturaleza de la conciencia que no dependen de la fe. Podemos practicar la mayor parte de las técnicas de meditación budista o el método de las autopreguntas del advaita y experimentar los cambios percibidos en nuestra conciencia sin tener que creer en la ley del karma o en los milagros atribuidos a los místicos indios. En cambio, para iniciarnos como cristianos debemos aceptar de entrada una docena de cosas imposibles sobre la vida de Jesús y los orígenes de la Biblia. Y lo mismo puede decirse, excepto por unos pocos detalles sin importancia, del judaísmo y del islam. Si resulta que alguien descubre que el creer que es un alma individual es una ilusión, será acusado de blasfemia en cualquier parte al oeste del Indo.
Está fuera de toda duda que muchas disciplinas religiosas pueden proporcionar experiencias interesantes en las mentes adecuadas. Pero debe quedar claro que comprometerse con una práctica basada en la fe (y probablemente delirante), tenga los efectos que tenga, no es lo mismo que investigar la naturaleza de la mente sin asumir ninguna doctrina. Afirmaciones como esta pueden parecer diametralmente antagonistas de las religiones de Abraham, pero no por ello son menos autènticas: se puede hablar de budismo prescindiendo de sus milagros y asunciones irracionales. No se puede decir lo mismo del cristianismo o del islam.3
La relación de Occidente con la espiritualidad oriental se remonta como mínimo a la campaña de Alejandro Magno en la India, donde el joven conquistador y sus filósofos conocieron ascetas desnudos a los que llamaron «gimnosofistas». A menudo se dice que el pensamiento de estos yoguis influyó sobremanera en el filósofo Pirrón, el padre del escepticismo griego, lo cual debe de ser verdad a juzgar por lo mucho que sus enseñanzas tienen en común con el budismo. Pero estas perspectivas y métodos contemplativos nunca llegaron a formar parte de ningún sistema de pensamiento en Occidente.
Los estudios serios sobre el pensamiento oriental a cargo de personas no implicadas en dicho pensamiento no llegaron hasta finales del siglo XVIII. Por lo que sabemos, la primera traducción de un texto sánscrito a una lengua occidental fue la que hizo, en 1785, sir Charles Wilkins del Bhagavad-gita, un texto clave del hinduismo. El canon budista no volvió a atraer la atención de los estudiosos occidentales hasta al cabo de otros cien años.4
La conversación entre Oriente y Occidente empezó con toda seriedad, si bien de un modo poco propicio, con el nacimiento de la Sociedad Teosófica, ese golem de hambre espiritual y autoengaño que vino a este mundo de la mano casi exclusivamente de la incomparable madame Helena Petrovna Blavatsky, en 1875. Era como si todo lo que envolvía a Blavatsky desafiase la lógica terrenal: era una mujer tremendamente gorda de la que se decía que anduvo sola y sin ser vista por las montañas tibetanas durante siete años. También se creía que había sobrevivido a naufragios, heridas de bala y luchas de espadas. Ya sin tanto poder de persuasión, Blavatski decía estar en contacto físico con miembros de la «Gran Hermandad Blanca» de maestros ascendidos –unos seres inmortales responsables de la evolución y mantenimiento del cosmos en su totalidad–. Su líder procedía del planeta Venus, pero vivía en el mítico reino de Shambhala, que Blavatsky situaba en algún sitio próximo al desierto de Gobi. Bajo el burocrático y sospechoso nombre de «Señor del Mundo», este líder supervisaba el trabajo de los otros adeptos, incluidos Buda, Maitreya, Maha Chohan y un tal Koot Hoomi, que, según parece, no tenía nada mejor que hacer que ir por el mundo transmitiendo sus secretos a Blavatsky.5
Siempre resulta sorprendente cuando una persona atrae a hordas de seguidores y construye una gran edificio sobre su generosidad al mismo tiempo que trafica con mitología de tres al cuarto. Sin embargo, tal vez esto no fuera tan evidente en un tiempo en el que incluso la gente más ilustrada se esforzaba por asimilar la electricidad, la evolución y la existencia de otros planetas. Qué fácilmente olvidamos cómo de repente, al final del siglo XIX, el mundo se encogió y el cosmos se expandió. Las barreras geográficas entre culturas alejadas se rompieron gracias al comercio y las conquistas (entonces se podía pedir un gintónic en casi todos los lugares del mundo), y sin embargo la realidad de fuerzas ocultas y de mundos extraterrestres constituían un centro de interés cotidiano de la investigación científica más rigurosa. Inevitablemente, los transversales descubrimientos científicos se entremezclaron en la imaginación popular con los dogmas religiosos y el ocultismo tradicional. De hecho, esto sucedió, al más alto nivel del pensamiento humano, durante más de un siglo: siempre es instructivo recordar que el padre de la física moderna, Isaac Newton, gastó una considerable parte de su genio en estudios sobre teología, profecías bíblicas y alquimia.
La incapacidad de distinguir lo extraño pero verdadero de lo solamente extraño era algo bastante común en la época de Blavatsky –como lo es ahora–. El contemporáneo de Blavatsky Joseph Smith, lujurioso chiflado y estafador, logró fundar una nueva religión basándose en que había desterrado las últimas revelaciones de Dios en los sagrados recintos de Manchester, Nueva York, escritos en «egipcio reformado» sobre planchas de oro. Smith descodificó este texto con la ayuda de unas «piedras de vidente», que, mágicas o no, le permitieron crear una versión inglesa de la Palabra de Dios, que fue una penosa chapuza a base de plagios de la Biblia y estúpidas mentiras sobre la vida de Jesús en América. Pero, pese a todo, el edificio resultante construido a base de absurdidades y tabúes ha sobrevivido hasta hoy.
Otro culto moderno, la cienciología, catapulta la credulidad humana a niveles todavía más altos: los adeptos creen que los seres humanos están poseídos por las almas de extraterrestres que fueron condenados en el planeta Tierra hace setenta y cinco millones de años por Xenu, el señor de las galaxias. ¿Y cómo se produjo el exilio? Pues a la antigua: los alienígenas fueron lanzados por millones a nuestro humilde planeta en una nave espacial parecida a un DC-8. Luego fueron encarcelados en un volcán y convertidos en añicos por la explosión de bombas de hidrógeno. Pero sus almas sobrevivieron, y desembarazarnos de ellas es el trabajo de toda una vida. Además es caro.6
A pesar de los imponderables de su filosofía, Blavatsky fue una de las primeras personas que anunció en los círculos occidentales que existía algo como la «sabiduría oriental». Esta sabiduría empezó su andadura hacia Occidente cuando Swami Vivekananda presentó las enseñanzas vedanta en el Parlamento de las Religiones del Mundo, que tuvo lugar en Chicago en 1893. El budismo volvió a rezagarse: unos pocos monjes occidentales que vivían en la isla de Sri Lanka empezaban a traducir el Canon Pali, que sigue siendo el texto con más autoridad de las enseñanzas del histórico buda, Siddhartha Gautama. Sin embargo, tuvo que transcurrir otro medio siglo para que la práctica de la meditación budista empezara a enseñarse en Occidente.
No cuesta mucho criticar las ideas románticas sobre la sabiduría oriental, y una tradición de dicho criticismo surgió en el mismo instante en que el primer occidental se sentó con las piernas cruzadas e intentó meditar. A finales de la década de los 1950, el autor y periodista Arthur Koestler fue a la India y al Japón en busca de sabiduría y resumió su peregrinaje así: «Empecé mi viaje con una tela de saco y cenizas y volví bastante orgulloso de ser europeo».7
En The Lotus and the Robot, Koestler expone algunas de las razones por las que se quedó poco menos que asombrado durante su viaje a Oriente. Por ejemplo, la antigua disciplina del yoga hatha. Aunque actualmente se suele considerar como un sistema de ejercicios físicos diseñados para aumentar la fuerza y la flexibilidad de quien lo practica, en su contexto tradicional el yoga hatha forma parte de un esfuerzo de mayor envergadura cuya finalidad es manipular «sutiles» características corporales que los anatomistas desconocen. No hay duda de que gran parte de dicha sutileza corresponde a experiencias que los yoguis realmente tienen, pero muchas de las creencias basadas en estas experiencias son a todas luces absurdas, y ciertas prácticas asociadas, ridículas y nocivas por igual.
Cuenta Koestler que uno de los objetivos del aspirante a yogui es alargarse la lengua, para lo cual a veces debe cortarse el frenillo (la membrana que sujeta la lengua a la base de la boca) y estirar el paladar blando. ¿Qué propósito tienen estas modificaciones? Permiten que nuestro héroe inserte la lengua en su nasofaringe y bloquee así la entrada de aire a través de la nariz. Mejorada de este modo su anatomía, el yogui puede beber sutiles licores que cree que emanan directamente de su cerebro. Se dice de estas sustancias –que se supone, recurriendo a más sutilezas, que están conectadas con la retención del semen– que no solo confieren sabiduría espiritual, sino también inmortalidad. La técnica de beber mocos se conoce como khechari mudra y se cree que es uno de los principales logros del yoga.
Estoy encantado de que aquí sea Koestler quien se gane un punto. Desde luego en este libro no se habla de prácticas de este estilo.
La crítica de la sabiduría oriental parece especialmente pertinente cuando procede de los propios orientales. Hay algo sin duda ridículo en los occidentales cultivados que se dirigen a Oriente en busca de iluminación espiritual mientras que los orientales realizan el peregrinaje en la dirección opuesta en busca de oportunidades para su educación y su economía. Tengo un amigo cuyas aventuras seguramente habrán marcado un hito en esta comedia global. Este amigo hizo su primer viaje a la India inmediatamente después de graduarse en la universidad, etapa en la que ya había adquirido algunos rasgos yóguicos: lucía los imprescindibles collares de cuentas y pelo largo, pero también tenía la costumbre de escribir repetidamente en una revista el nombre del dios hindú Ram con el abecedario devanagari. En un viaje en avión a su patria, tuvo la suerte de sentarse al lado de un hombre de negocios indio. Este experimentado viajero pensaba que ya había visto todas las formas de la locura humana… hasta que se percató de los garabatos que hacía mi amigo. El espectáculo de un graduado de Stanford nacido en Occidente, en edad laboral, licenciado en economía y en historia, dedicándose a la adoración grafomaníaca de una deidad imaginaria en una lengua que era incapaz de leer y de entender era más de lo que aquel hombre podía soportar en un espacio cerrado a diez mil metros de altura. Después de un intercambio irritado, los dos viajeros solo se pudieron mirar el uno al otro con mutua incomprensión y pena. Y les faltaban diez horas de vuelo. Esa conversación tuvo dos interlocutores, claro está, pero creo que solo uno de ellos hizo el ridículo.
También podemos asegurar que la sabiduría oriental no ha producido instituciones sociales o políticas que sean mejores que sus homólogas occidentales; de hecho, puede decirse que la India ha sobrevivido como la mayor democracia del mundo gracias a instituciones creadas bajo el Imperio británico. Oriente tampoco ha liderado el mundo en lo que a descubrimientos científicos se refiere. Sin embargo, algo hay de único en la noción de sabiduría oriental, que, en su mayor parte, se ha concentrado en la tradición budista, o deriva de ella.
El budismo ha despertado un especial interés entre los científicos occidentales por razones ya mencionadas. No es una religión que se base principalmente en la fe y sus enseñanzas fundamentales son completamente empíricas. Pese a las supersticiones de muchos budistas, el núcleo de la doctrina tiene un carácter práctico y lógico que no necesita recurrir a suposiciones injustificadas. Muchos occidentales se han dado cuenta de todo esto y les ha tranquilizado encontrar una alternativa espiritual al culto basado en la fe. No es por casualidad que la mayor parte de investigaciones científicas realizadas sobre meditación se centran sobre todo en técnicas budistas.
Otra razón que explica el relieve adquirido por el budismo entre la comunidad científica es el compromiso intelectual de uno de sus representantes más visibles: Tenzin Gyatso, el catorceavo dalái lama. Por supuesto al dalái lama no le faltan críticas. Mi fallecido amigo Christopher Hitchens hizo justicia varias veces a «su santidad». También castigó a los estudiantes de budismo occidentales por «la creencia, generalizada y perezosamente sostenida, de que la religión “oriental” es diferente de otras fes: menos dogmática, más contemplativa, más… trascendental» y por la «feliz e irreflexiva excepcionalidad» con la que muchos contemplan el budismo.8
Sí, Hitch tenía razón. Como principal representante de una de las cuatro ramas del budismo tibetano y como antiguo líder del Gobierno tibetano en el exilio, el dalái lama ha hecho ciertas manifestaciones cuestionables y establecido algunas alianzas incómodas. Aunque su compromiso con la ciencia tiene un gran alcance y seguramente es sincero, a este hombre no le importa consultar a un astrólogo u «oráculo» cuando tiene que tomar decisiones importantes. Más adelante en este libro tengo algo que decir sobre muchas de las cosas que podrían justificar el oprobio de Hitch, pero aquí el sentido general de su comentario estaba totalmente equivocado. Hay varias tradiciones orientales excepcionalmente empíricas y excepcionalmente sabias, razón por la cual se merecen la excepcionalidad que reivindican sus seguidores.
El budismo en particular posee una literatura sobre la naturaleza de la mente que no tiene parangón ni en la religión ni en la ciencia occidental. Algunas de estas enseñanzas están llenas de supuestos metafísicos que provocan nuestras dudas, pero muchas no lo están. Y cuando lo consideramos como un conjunto de hipótesis mediante las que investigar la mente y profundizar en la vida ética propia, el budismo es una iniciativa completamente racional.
A diferencia de doctrinas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, las enseñanzas de Buda no son consideradas por sus adeptos como el producto de una revelación infalible. Por el contrario, son instrucciones empíricas: si haces X experimentarás Y. Aunque muchos budistas tienen un apego supersticioso y de culto al Buda histórico, las enseñanzas del budismo lo presentan como un ser humano común que logró entender la naturaleza de su propia mente. Buddha significa «el que está despierto», y Siddharta Gautama era solo un hombre que despertó del sueño de ser un yo separado. Compárese con la visión cristiana de Jesús, al que se imagina como el hijo del creador del universo. Se trata de una proposición muy diferente, y hace de la cristiandad, independientemente de lo libre que esté de bagaje metafísico, algo completamente irrelevante ante un debate científico sobre la condición humana.
Las enseñanzas de Buda, y de la espiritualidad oriental en general, focalizan la primacía de la mente. Existen peligros en esta forma de ver el mundo, no cabe la menor duda. Centrarse en el entrenamiento de la mente excluyendo todo lo demás puede llevar al quietismo político y a una conformidad de colmena. El hecho de que nuestra mente sea todo lo que tenemos y de que sea posible sentirse en paz, incluso en circunstancias difíciles puede convertirse en un argumento para ignorar problemas sociales evidentes. Pero no es un argumento convincente. El mundo tiene una tremenda necesidad de mejora –en términos globales, la libertad y la prosperidad siguen siendo la excepción–, sin embargo eso no significa que tengamos que ser desgraciados, aunque trabajemos por el bien común.
De hecho, las enseñanzas del budismo ponen de relieve una conexión entre la vida ética y la vida espiritual. Mejorar en uno de los dos ámbitos sienta la base para mejorar en el otro. Por ejemplo, uno puede pasar largos periodos de tiempo en una soledad contemplativa con la finalidad de llegar a ser una mejor persona en el mundo: tener unas relaciones personales mejores, ser más sincero y compasivo y, en consecuencia, ser más útil a los demás seres humanos. Ser egoísta inteligentemente y ser generoso pueden llegar a ser casi lo mismo. Existen testimonios de anécdotas a lo largo de siglos sobre ello, y, como veremos, los estudios científicos realizados sobre la mente empiezan a corroborarlo. Hoy está bastante claro que el uso que hacemos de nuestra atención, en cada momento, determina en gran parte la clase de persona en que nos convertimos. Nuestra mente –y nuestra vida– se modela en gran manera según el uso que hacemos de ella.
Aunque, en principio, cualquier persona puede acceder a la experiencia de autotrascendencia, la literatura religiosa y filosófica de Occidente cuenta con débiles testimonios de ella. Únicamente los budistas y los estudiosos del Vedanta Advaita (que al parecer ha recibido una gran influencia del budismo) han sido absolutamente claros al afirmar que la vida espiritual consiste en superar la ilusión del yo prestando una intensa atención a nuestra experiencia del momento presente.9
Como ya escribí en mi primer libro, El fin de la fe, la disparidad entre la espiritualidad oriental y la occidental puede comprarse a la que hay entre la medicina oriental y la occidental (con la flecha del desconcierto apuntando en la dirección contraria). La humanidad no entendió la biología del cáncer, ni desarrolló antibióticos y vacunas, ni definió el genoma humano bajo la luz oriental. Por consiguiente, la medicina real es casi por completo un producto de la ciencia occidental. En cuanto a que las técnicas de la medicina oriental funcionen de verdad, estas tienen que ajustarse, ya sea por diseño o por casualidad, a los principios de la biología tal como los conocemos en Occidente. Esto no significa que la medicina occidental sea completa. Dentro de pocas décadas muchas de las prácticas que ahora son normales nos parecerán una salvajada. Solo tenemos que echar un vistazo a la lista de efectos secundarios que acompañan a la mayoría de medicamentos para darnos cuenta de que son herramientas terriblemente desafiladas. Aun así, la mayor parte de nuestros conocimientos sobre el cuerpo humano –y sobre el universo físico en general– surgió en Occidente. El resto es instinto, folcklore, confusión y muerte prematura.
Una comparación sincera de las tradiciones espirituales, oriental y occidental, resulta ser igualmente injusta. La Biblia y el Corán, en tanto que manuales para la compresión de la contemplación, son menos que inútiles. La sabiduría que puedan contener sus páginas siempre es difícil de encontrar y está distorsionada, repetidamente, por antiguas barbaries y supersticiones.
De nuevo tenemos que hacer las salvedades necesarias: no estoy diciendo que la mayoría de budistas o hindúes hayan sido sofisticados contemplativos. Sus respectivas tradiciones han originado muchas de las mismas patologías que afectan a las personas creyentes de todas partes: dogmatismo, antiintelectualismo, tribalismo, creencias en lo sobrenatural. Sin embargo, es difícil exagerar la diferencia empírica entre las enseñanzas centrales del budismo y el advaita y las del monoteísmo occidental. Podemos recorrer los caminos orientales simplemente por estar interesados en la naturaleza de nuestra propia mente –sobre todo en las causas inmediatas del sufrimiento psicológico– y prestando más atención a nuestra experiencia de todo momento presente. La verdad sea dicha, no hay nada en lo que tengamos que creer obligatoriamente. Las enseñanzas del budismo y del advaita se entienden mejor tomándolas como manuales de laboratorio y registros de exploradores en los que se detallan los resultados de la investigación empírica sobre la naturaleza de la conciencia humana.
Actualmente han desaparecido casi todas las barreras geográficas o lingüísticas al libre intercambio de ideas. En mi opinión, pues, las personas con formación ya no tienen derecho a ninguna forma de provincialismo espiritual. Las verdades de la espiritualidad oriental ya no son más orientales que occidentales son las verdades de la ciencia occidental. Sencillamente estamos hablando de la conciencia humana y de sus posibles estados. Mi intención al escribir este libro es animar a los lectores a investigar por su cuenta ciertas perspectivas contemplativas, sin aceptar las ideas metafísicas que estas infundieron en los pueblos ignorantes y aislados de tiempos pasados.
Una última advertencia: nada de lo que digo en estas páginas niega que el bienestar psicológico requiera un sano «sentido del yo» –con todas las competencias que implica esta vaga frase–. Los niños tienen que convertirse en seres autónomos con confianza y seguridad en sí mismos para poder tener unas relaciones personales sanas. Y además tienen que adquirir un montón de habilidades cognitivas, emocionales e interpersonales en el proceso de llegar a ser personas adultas sanas y productivas. Lo cual quiere decir que hay un tiempo y un lugar para todo…, a menos, claro, de que no lo haya. Sin duda existen circunstancias, como la esquizofrenia, en las que no sería adecuado el tipo de prácticas que recomiendo en este libro. Para algunas personas la experiencia de un largo retiro de silencio es psicológicamente desestabilizadora.10 Vuelve a ser apropiada una comparación con el ejercicio físico: no todo el mundo está capacitado para correr una milla en seis minutos o para levantar el peso de su propio cuerpo en la banqueta. Pero muchas personas normales y corrientes son capaces de tales proezas, y existen formas mejores y peores de lograrlas. Más aún, generalmente se pueden aplicar los mismos principios de aptitud física a personas cuya capacidad está limitada por enfermedad o por accidentes.
Así pues, quiero dejar bien claro que las instrucciones dadas en este libro están pensadas para lectores adultos (más o menos) y sin enfermedades psicológicas o médicas que pudieran empeorar a causa de la meditación u otras técnicas de introspección sostenida. Si al lector le parece que prestar atención a la respiración, a las sensaciones corporales, al flujo de pensamientos o a la naturaleza de la conciencia le crea ansiedad, le ruego que consulte con un psicólogo o un psiquiatra antes de empezar las prácticas que describo.