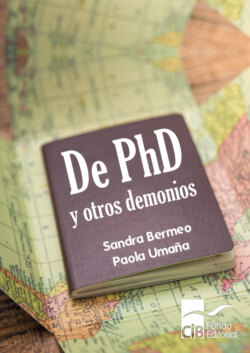Читать книгу De PhD y otros demonios - Sandra Bermeo - Страница 78
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HISTORIA
ОглавлениеEntamoeba histolytica se descubrió en 1875, y desde muchos años antes se utilizaba la ipecacuana (planta que originó la emetina) para el tratamiento de la disentería. A los 10 años del descubrimiento del parásito se asoció con las úlceras en colon y absceso hepático. En el siglo XX, se logró cultivar en medios artificiales, lo que permitió el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico. En 1993, se diferenciaron las especies E. histolytica y E. dispar, la primera patógena y la segunda no patógena.
F.A. Lösch fue quien descubrió el agente causal de la amebiasis 1 en San Petersburgo; en 1875, encontró en un campesino de 24 años, que sufría disentería, unos microorganismos móviles que poseían ecto y endoplasma, y contenían glóbulos rojos. El investigador inoculó las heces del paciente en cuatro perros, por vía rectal y oral, lo cual produjo disentería en uno de ellos, con ulceraciones en la mucosa intestinal y amebas en el exudado. El enfermo murió a los siete meses y la autopsia demostró numerosas y extensas ulceraciones de la mucosa del colon, donde de nuevo vio los microorganismos, a los que llamó Amoeba coli. No obstante, el autor consideró a la ameba, no como el agente causal, sino como un coadyuvante mecánico que impedía la curación de las lesiones originadas por otro agente causal.2
Koch (1883) revisó autopsias en una epidemia de cólera y demostró las amebas en la submucosa de la pared intestinal, en los capilares cercanos a la pared de abscesos hepáticos y en el exudado de lesiones del hígado.3 Los hallazgos de Koch fueron confirmados totalmente por Kartulis (1885-1887) al demostrar la presencia de amebas en 150 autopsias de casos de disentería. A este autor se le considera el primero en afirmar que la ameba era el agente causal de la disentería tropical y que el absceso del hígado era una secuela de la disentería amebiana. Desde 1764, se recomendó el uso de ipecacuana, extracto de la planta del Caribe, Cephaelis ipecacuanha, para el tratamiento de la disentería, de la cual Pelletier y Magendie aislaron la emetina.4 Heuber (1903) describió los quistes de esta ameba, y Schaudinn los trofozoítos; este autor diferenció dos especies: Endamoeba histolytica o ameba patógena, y Endamoeba coli o no patógena. Para mostrar esta diferencia de patogenicidad, ingirió quistes y sufrió como consecuencia dos crisis disentéricas, lo que para muchos fue la causa de su temprana muerte. Posteriormente, se adoptó el nombre genérico Entamoeba, que había sido propuesto desde el siglo pasado.5
Los trabajos definitivos sobre la patogenicidad de E. histolytica fueron los realizados en 1913 por Musgrave y Clegg, y por Walker y Sellards, quienes suministraron quistes de E. histolytica y quistes de E. coli a voluntarios sanos y obtuvieron la disentería solo en aquellos que ingirieron E. histolytica.5 En 1924, Boeck y Drbohlav cultivaron con éxito E. histolytica en un medio artificial con base en huevo que contenía la flora microbiana de las materias fecales.6 Diamond (1961) obtuvo, por primera vez, un cultivo axénico, o sea, libre de bacterias, el cual sirve para preparar antígenos con alto grado de pureza para diversas reacciones serológicas.7 Diamond y Clark (1993) 8 redescribieron la existencia de dos especies diferentes: Entamoeba histolytica (patógena) y Entamoeba dispar (no patógena), morfológicamente iguales, pero con diferencias inmunológicas, bioquímicas y genéticas. Esta clasificación, que es la aceptada en la actualidad, se hizo en honor al investigador francés E. Brumpt, quien en 1925 hizo experimentos en animales que le permitieron proponer la existencia de dos amebas: E. dysenteriae (igual a E. histolytica, patógena) y E. dispar (no patógena).8