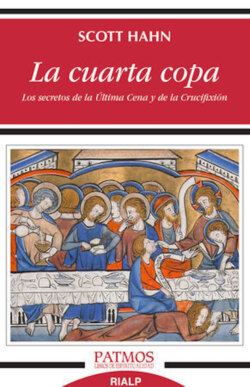Читать книгу La cuarta copa - Scott Hahn - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. UN SACRIFICIO TÍPICO
Como he dicho antes, en Gordon-Conwell las conversaciones solían girar en torno a la interpretación de la Escritura. Algunos temas siempre eran controvertidos y entre ellos se contaban incluso ciertos principios fundamentales. Tanto los alumnos como el claustro disentían, por ejemplo, acerca de cómo leer el Antiguo Testamento. Y el asunto de la tipología era particularmente espinoso.
La tipología es el estudio de los personajes, los acontecimientos o las cosas del Antiguo Testamento como prefiguras —prototipos— que adquieren su plenitud en el Nuevo Testamento. Todos los cristianos coinciden en que Jesús aparece prefigurado en las Escrituras hebreas. Así lo manifestó Él mismo. Jesús se refirió a Jonás (Mt 12, 39), a Salomón (Mt 12, 42), al Templo (Jn 2, 19) y a la serpiente de bronce (Jn 3, 14) como «signos» que apuntaban hacia Él. También los primeros cristianos interpretaban las Escrituras de ese modo. Felipe veía a Jesús prefigurado en el Siervo Sufriente descrito por el profeta Isaías (Hch 8, 32-35). Pablo enseñaba que Adán era «figura del que ha de venir» (Rm 5, 14). Y la primera carta de Pedro presenta el diluvio de Noé como una figura del bautismo (1 P 3, 21).
Los tipos bíblicos en sí no son controvertidos. Entre mis amigos de Gordon-Conwell la controversia versaba acerca del grado de libertad con que el lector puede identificar esos tipos en el Antiguo Testamento. A algunos compañeros de clase yo los provocaba llamándolos «hiper-tipistas», porque buscaban a Jesús —y lo encontraban— en casi todos los pasajes y preceptos de la ley y la historia de Israel; mientras que otros amigos míos sostenían que solo hay que identificar como tipos las figuras del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento identifica como tales.
La Pascua se hallaba a salvo, ya que pertenecía a esta última categoría. Así lo señala toda una autoridad como san Pablo en la primera carta a los corintios. La afirmación no puede ser más clara: «Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado» (1 Co 5, 7). La palabra esencial, pascha en griego, se ha traducido bien como «Pascua», bien como «cordero pascual». Cualquiera de las dos traducciones es válida, porque en aquella época los judíos empleaban el término pascha para referirse tanto a la fiesta como al sacrificio que la caracterizaba: el cordero. El tenor de la frase siguiente evidencia claramente que Pablo habla en sentido amplio de la «fiesta» celebrada tradicionalmente con «panes ácimos».
Pablo distingue entre la plenitud cristiana («nuestra Pascua») y su antiguo tipo judío. Sitúa los dos en un contraste explícito mediante las palabras «viejo» y «nuevo». Pero, al mismo tiempo, reconoce una continuidad entre la sombra y la realidad. Algunos términos e imágenes permanecen constantes: la Pascua, el sacrificio, los panes ácimos.
A raíz de mis estudios sobre la Pascua empecé a comprender que la tipología era mucho más operativa de lo que yo mismo había estado dispuesto a admitir. La antigua Pascua prefiguraba la salvación en Cristo no limitándose a ofrecer un nombre, sino ofreciendo el contexto más rico posible para que la entendiéramos. Comencé a comprender con cuánto cuidado Dios, en su providencia, había preparado el camino a su Hijo. Así lo dice san Pablo un poco antes en esa misma carta a los corintios: «Enseñamos la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, que Dios predestinó, antes de los siglos, para nuestra gloria» (1 Co 2, 7). La tipología del Antiguo Testamento, que se hace evidente en el Nuevo Testamento, muestra la unidad dinámica de los planes de Dios desde la creación hasta la redención. Lo que Dios había decretado desde el principio fue avanzando gradualmente hacia su cumplimiento. De hecho, en el Antiguo Testamento los signos estaban presentes por todas partes.
EL ECLIPSE DEL SACRIFICIO
El estudio de la Pascua me llevó a un examen más atento de los términos que siempre había dado por sentados. Cuando presenta la Pascua como una figura, Pablo se refiere principalmente al sacrificio; y yo, naturalmente, sabía que el sacrificio se hallaba en el núcleo del culto del Antiguo Testamento. Es más, sabía que el Nuevo Testamento describía el sistema sacrificial de Israel como una figura. La idea aparece de forma muy explícita en la carta a los hebreos, que considera la muerte de Cristo una ofrenda sacrificial. Como en los ritos del Antiguo Testamento, la muerte de Jesús conllevaba el derramamiento de sangre y la ofrenda de un cuerpo. Como en los ritos del Antiguo Testamento, su muerte sellaba una alianza entre el cielo y la tierra, entre Dios y su pueblo.
Y, al contrario que en los ritos del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús era suficiente en sí mismo e irrepetible: «No tiene necesidad de ofrecer todos los días, como aquellos sumos sacerdotes, primero unas víctimas por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre cuando se ofreció él mismo» (Hb 7, 27; v. también 9, 12; 9, 26; 10, 10).
Empezaba a darme cuenta de lo revolucionario que tuvo que parecerle el cristianismo al mundo antiguo. Los estudiosos suelen señalar la influencia de Jesús en la historia intelectual posterior a Él. Pero eso es algo que solo podemos ver ahora, en retrospectiva. En los siglos i y ii lo más sorprendente del cristianismo fue probablemente lo poco que se parecía a una religión.
Todas las principales religiones del siglo i y todos los cultos populares practicaban el sacrificio cruento, la matanza ritual de animales con fines religiosos. Como los romanos. Como los griegos. Como los judíos. Y no es un fenómeno peculiar de los pueblos occidentales. En ese mismo siglo, pese a su absoluta desconexión con el mundo grecorromano, los mayas ofrecían sacrificios de animales (y humanos) en los altares de Centroamérica. Los sacrificios de esta clase estaban tan extendidos que eran aparentemente algo inherente a la religión: una característica definitoria.
Los autores del Nuevo Testamento dan por supuesto que sus lectores piensan en la religión como sacrificio cruento. Pero, al mismo tiempo, presentan el cristianismo como una religión cuyo único sacrificio tuvo lugar «de una vez para siempre» y estaba completado.
Para los cristianos la muerte de Jesús puso fin a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. De hecho, no habían pasado cuarenta años desde la muerte de Jesús cuando el Templo fue totalmente destruido y no se volvió a edificar. Las religiones griegas y romanas, por su parte, desaparecieron. Ninguna de las religiones fundadas a partir del siglo I (el judaísmo rabínico y el Islam, por ejemplo) es sacrificial. Hoy apenas queda un lugar en el mundo donde se practique la inmolación de animales.
En mi opinión, esto supone una desventaja cuando intentamos entender el discurso de Pablo sobre el sacrificio. Hoy pensamos en el culto como un acto incruento. Cuando leemos los pasajes paulinos acerca de altares, sacerdotes y ofrendas, los traducimos inmediatamente en metáforas. No vemos los torrentes de Jerusalén correr teñidos de sangre cuando, año tras años, los sacerdotes cumplían con su cometido durante la Pascua.
Con mi nuevo estudio de la Pascua quería recuperar el sentido que le dio Pablo al comprender por primera vez que «Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado». Quería saber qué significaba el sacrificio para él y para sus contemporáneos. Quería saber qué significaba el sacrificio en el contexto de la Pascua, la fiesta de la redención.
UN SELLO DE MALDICIÓN
El sacrificio constituye la principal ruptura entre nosotros y nuestros lejanos antepasados de la religión bíblica. No obstante, se halla o bien en el fondo, o bien en el primer plano de casi todos los libros de nuestra Biblia. Es el acto que sella y renueva cada una de las alianzas entre Dios y su pueblo. Dios y sus mediadores pusieron un cuidado especial en especificar los pequeños detalles —el quién, qué, cuándo y dónde— de cada ofrenda.
A nosotros, sin embargo, el «porqué» nos resulta lo más desconcertante. Los antiguos daban por sentados los motivos, demasiado obvios para ser dignos de mención. Por eso muchas veces tenemos que leer entre líneas. A los hombres de hoy en día el sacrificio animal puede parecernos un ritual vacío, la satisfacción de un impulso primitivo: violento, inútil y brutal. Pero para Israel era cualquier cosa menos vacío: desbordaba significado.
El sacrificio era el principal modo de ratificar, renovar y reparar el vínculo relacional entre Dios y su pueblo. Nuestra palabra «sacrificio» procede de un compuesto latino que significa «hacer sagrado» o «singularizar». (El equivalente hebreo, corbán, posee las mismas connotaciones). Mediante la ofrenda de un sacrificio el hombre prestaba un juramento activo y ponía a Dios por testigo.
Pensemos en la alianza sellada entre Dios y Abrán (más adelante convertido en Abrahán). Dios ordena a Abrán reunir varios animales destinados al sacrificio: una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón (Gn 15, 9). Abrán partió en dos los animales más grandes y puso cada mitad enfrente de la otra. Luego Dios envió una llama de fuego que pasó entre esas mitades y anunció los términos de la alianza, tanto las bendiciones como las maldiciones.
En su sentido más elemental, ese sacrificio devuelve a Dios lo que es suyo por derecho. Quien sacrifica reconoce que Dios es el creador y soberano del universo. Toda vida le pertenece. Por lo tanto, el sacrificio es una forma de culto, de alabanza y de acción de gracias.
Pero hay mucho más: las víctimas sacrificiales significan mucho más. En la violencia del sacrificio está cifrada una amenaza implícita. Toda alianza contenía bendiciones y amenazas: las bendiciones derivadas de su cumplimiento y las maldiciones derivadas de su incumplimiento. La sangre de los animales representaba el nuevo vínculo familiar establecido mediante la alianza. Ahora ambas partes eran «familia de sangre». Esa es la bendición, el lado positivo. Los animales sacrificados, no obstante, representaban también las consecuencias de toda infidelidad a los términos de la alianza. Violar la alianza significaba quebrantar un juramento prestado ante Dios. La infidelidad era algo parecido a la blasfemia y, por eso, merecía la muerte. Nadie que ofreciera el sacrificio podía alegar ignorancia, porque los términos de la alianza habían quedado expuestos sobre el altar.
Las alianzas con Dios no eran algo trivial, sino asuntos de vida o muerte. Siempre se sellaban con sangre, lo que implicaba un nuevo vínculo familiar. La sangre significaba también el poder de Dios, que da la vida y la muerte. Así lo anunciaban los profetas en sus oráculos: «Por la sangre de tu alianza, sacaré a los cautivos del aljibe sin agua» (Za 9, 11). La sangre de la alianza testimoniaba el poder divino para liberar a su pueblo.
La víctima constituía una advertencia, pero era también un representante. Cada vez que el pueblo de Dios violaba sus alianzas —cada vez que caía en el pecado—, ofrecía un sacrificio para reparar y restaurar su vínculo con Dios. Reconocía que sus pecados merecían la muerte y ofrecía un animal que ocupaba su lugar. Su sacrificio era la expresión viva de su arrepentimiento.
El cordero pascual era claramente un sacrificio sustitutivo. Dios había reclamado las vidas de todo varón primogénito de la tierra de Egipto. La sangre del cordero en los dinteles de las puertas era señal de que su deuda había quedado satisfecha. Pero nos podríamos preguntar: ¿por qué no quedaron eximidos los hebreos simplemente en razón de su etnia? Lo cierto es que no quedaron eximidos. Recibieron una maldición por haber violado la alianza. Sus antepasados, los hijos de Jacob, habían pecado gravemente al vender a su hermano José como esclavo. Los hebreos de las generaciones posteriores siguieron pecando, y más gravemente aún, al rendir culto a las divinidades animales de Egipto.
A los hebreos se les perdonó la muerte y se les liberó de Egipto no porque merecieran la salvación, no porque fueran inocentes, sino porque Dios es misericordioso. En la Pascua —y, más adelante, mediante el sistema sacrificial— el Señor les exigió «ejecutar» a los ídolos que habían adorado. También les exigió ser testigos de su propia ejecución poniendo por sustituto un animal. El rabino medieval Nahmánides llamaba a ese sacrificio animal una «ejecución en efigie». El erudito contemporáneo Joshua Berman explica que dicha acción es a la vez punitiva y compensatoria: «Con su presencia ante Dios en el Templo y siendo testigo de su propia ejecución en el que asume los pecados cometidos por él, lo que se espera del propietario de la ofrenda es una nueva conciencia de sus obligaciones para con Dios de modo que su infracción no se repita»[1].
Aún existe otro nivel de significado —y yo diría que superior— en el sacrificio animal. En efecto, el animal representa una advertencia. Y en efecto: el animal muere en sustitución. Pero muere también en representación de la persona que realiza la ofrenda. El animal representa la entrega plena de la propia vida a Dios. Cuando un padre entraba en el patio del Templo y entregaba el cordero pascual en nombre de su familia, entregaba su vida. Por eso el sacrificio pascual era tan dramático, tan solemne y tan catártico para quienes participaban en él. No se trataba solamente de que la sangre de un cuarto de millón de corderos fluyera como un torrente hasta el valle de Cedrón; no se trataba solamente de que la grasa se fuera amontonando y crepitase sobre el sólido altar del Templo. El drama residía en la ofrenda representada en toda esa vida entregada, en todos los pecados perdonados, en todo el futuro redimido.
No quiero decir con esto que todo el que entraba en el Templo albergara pensamientos piadosos. En la Jerusalén del siglo i —como en el Massachusetts de los años 80— muchas veces el pueblo de Dios se mostraba distraído y desganado durante el culto. Actuaba mecánicamente. Seguía una rutina. Eso es lo que suele hacer la gente.
De hecho, si se actúa así mucho tiempo, se pierde totalmente el interés por el culto. Las páginas de la Biblia están llenas de recordatorios de Dios acerca del significado del sacrificio, el fin del sacrificio y el lugar que ocupa el sacrificio en el orden de las cosas. «Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos» (Os 6, 6). Esto no significa que Dios deseara que su pueblo dejase de ofrecer sus víctimas en el Templo. Lo que deseaba es que cada sacrificio sirviese a sus fines. Deseaba que ofreciera cada sacrificio de corazón y por él quedara transformado. El argumento divino aparece expuesto con toda claridad en uno de los salmos de David:
No te reprendo por tus sacrificios,
pues tus holocaustos están siempre ante Mí.
No tomaré de tu casa ni un ternero,
ni un cabrito de tus apriscos;
porque mías son todas las fieras de la selva,
y los miles de animales en mis collados;
conozco todas las aves del cielo,
me pertenece todo lo que se mueve por el campo.
Si tuviese hambre, no tendría que decírtelo,
pues mío es el orbe y cuanto lo llena.
¿Es que voy a comer sangre de toros
y a beber sangre de machos cabríos?
Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza,
cumple tus votos al Altísimo,
e invócame en el día de angustia:
Yo te libraré
y tú me glorificarás.
Dios dice al impío:
«¿Por qué repites mis preceptos
y tienes en tu boca mi alianza,
tú, que aborreces mi doctrina
y postergas mis mandatos?» (Sal 50, 8-17).
El Señor manifiesta claramente que ha instituido el sacrificio no en su propio beneficio, sino en el nuestro. Él no pasa hambre ni sed. De hecho, no consume las víctimas que se le entregan. Era un acto simbólico. En el siguiente salmo del canon el rey David dice que Dios «no se complace en los sacrificios» (cf. Sal 51, 18). Dios enseñó a Israel a sacrificar no para humillar a su Pueblo Elegido, sino para que aprendiera a entregar su vida, a apartarse del pecado y a vivir en alianza con Él. «El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito: un corazón contrito y humillado» (Sal 51, 17).
Por eso, en la primera Pascua la intención de Dios no fue solamente liberar a unos esclavos de Egipto. Quería liberar a Israel del pecado: que su pueblo fuera libre para entregar su vida en sacrificio. Un detalle que se olvidó con demasiada facilidad, tal y como demuestran los recordatorios de los salmos.
Cuando «Cristo, nuestra Pascua» fue inmolado, dijo: «Todo está consumado». Y entonces se rasgó el velo del Templo (Mt 27, 51). El Templo quedó desprovisto de su misión y los antiguos tipos alcanzaron su plenitud. Con el misterio de la nueva Pascua, el sistema sacrificial dejó de tener utilidad.
[1] Joshua Berman. The Temple: Its Symbolism and Meaning Then and Now. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1995, p. 119.