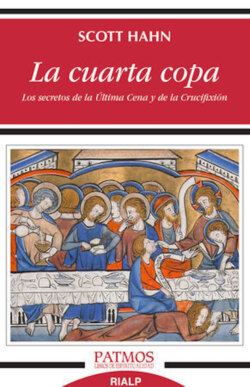Читать книгу La cuarta copa - Scott Hahn - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. LA PASCUA Y LA ALIANZA
La Pascua es la clase de tema que amenaza con superar a alumnos como yo. Naturalmente, no era la primera persona en reconocer su importancia capital. Tampoco fui el primero en sumergirme en el abismo de la investigación sobre el tema, ni he sido el primero en sentir la urgente necesidad de plasmar en un libro mis ideas sobre ella. Los volúmenes que encontré en la biblioteca de Gordon-Conwell eran muchos y estaban desgastados por el uso. Cargué con ellos hasta mi casa. Encorvado sobre la mesa, los leí hasta altas horas de la noche; y allí seguían esperándome cuando me levantaba a primera hora de la mañana. Estaba convencido de que en uno de esos libros —o en todos ellos— hallaría la respuesta a la pregunta de qué quedó consumado con ese grito de Jesús en la cruz.
Hace más de un siglo, el estudioso judío Hayyim Schauss señalaba que, tanto para los judíos del siglo I como para los de hoy en día, la Pascua era «algo más que una fiesta: ha sido la fiesta, la festividad de la redención»[1]. De hecho, en las fuentes judías antiguas y modernas el lenguaje de la redención y de la salvación se halla presente por todas partes.
Cosa que a mí, como cristiano, me parecía providencialmente oportuna. Si para los judíos la Pascua es la fiesta de la redención, para Jesús —judío entre los judíos— aquel era el momento apropiado para consumar su misión redentora.
Jesús no otorgaba la misma importancia a todos los elementos de su tradición. No dudó en descartar algunas costumbres, mientras que otras las observó devotamente. No dudó en sanar en Sabbath, por ejemplo, aunque ese día los fariseos prohibían trabajar. Tampoco dudó en tratar con extranjeros —incluso con extranjeras—, algo prohibido también por los fariseos. No obstante, los evangelios demuestran su regular observancia de la Pascua, tanto en su infancia como durante su ministerio público. Lo que yo quería saber era qué significaba la Pascua para él, para los suyos y para los testigos oculares cuyo testimonio recogían los evangelios.
SUELO DE PLAGAS
A lo que nosotros hoy llamamos Pascua los antiguos lo llamaban Pésaj: una raíz hebrea que significa «saltarse algo» o «pasar de largo». La fiesta conmemora el milagro más espectacular de los muchos realizados por Dios cuando liberó a los hebreos de la esclavitud en Egipto. El monarca egipcio, el faraón, se negaba con insistencia a permitir que sus esclavos practicaran su religión. Dios respondió a su negativa con una serie de plagas que se abatieron sobre el pueblo egipcio. Pero el faraón no se arredró. El capítulo 12 del libro del Éxodo narra la historia de la última plaga que se cobró la vida de todo hombre y animal primogénito en suelo egipcio.
No obstante, Dios dio a Moisés y a Aarón instrucciones detalladas sobre el sacrificio que debían hacer los hebreos: la ofrenda de un cordero con cuya sangre tenían que pintar los dinteles y los marcos de las puertas de sus hogares. Cuando el ángel de la muerte pasara por las casas, «se saltaría» a las familias de los hebreos. Sus primogénitos quedaban perdonados. Quedaban excluidos. Quedaban salvados. Sus vidas quedaban pagadas con el precio de la sangre del cordero pascual.
Pero la historia, evidentemente, no acabó ahí. Todo el mundo conoce el resto del relato: si no es por la Biblia, al menos por las versiones de Hollywood. Aunque el faraón permitió a los israelitas salir de su territorio, más tarde se arrepintió y emprendió su persecución. Las aguas del Mar Rojo, después de separarse para dejar pasar a los israelitas, volvieron a juntarse engullendo al ejército del faraón. El pueblo elegido anduvo errante durante cuarenta años, milagrosamente alimentado por Dios. De Él recibió la ley. Y, finalmente, entró en la tierra prometida.
Por memorables que fueran esos acontecimientos, el pueblo elegido era olvidadizo y Dios quiso asegurarse de que contara con un recordatorio fijo. Según el libro del Éxodo, el Señor instituyó la fiesta de la Pascua antes incluso del final de los acontecimientos. «Este mes —dijo a Moisés y a Aarón— será para vosotros el comienzo de los meses; será el primero de los meses del año» (Ex 12, 2).
Moisés transmitió las detalladas instrucciones recibidas de Dios para la cena ritual que se debía celebrar anualmente en el aniversario de la liberación de Israel. El plato principal sería siempre el cordero con cuya sangre se untaron las puertas. Dios especificó la edad y las características del cordero. Prescribió cómo se debía preparar y cocinar. E indicó también con qué se debía acompañar: con panes ácimos y hierbas amargas.
Cada uno de los ingredientes de esa comida era un elemento mnemotécnico. Las hierbas servían para recordar al pueblo la amargura de una vida esclava. El pan ácimo remitía a la precipitación con que prepararon su última comida en Egipto: no dio tiempo a que la masa fermentara. ¿Y el cordero? Su muerte sustituyó a la de los primogénitos.
El mandato era claro: la fiesta debía observarse a perpetuidad. «Este día será para vosotros memorable y lo celebraréis como institución perpetua de generación en generación» (Ex 12, 14). Así debía hacerlo año tras año todo hogar israelita en recuerdo del Señor y de sus poderosas obras.
Tanto en el libro del Éxodo como en la literatura rabínica posterior se hace especial hincapié en la exactitud del ritual. De hecho, existía incluso una catequesis escrita en forma de preguntas y respuestas:
Cuando entréis en la tierra que va a daros el Señor, como os prometió, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, responderéis: «Este es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel, cuando hirió a los egipcios y preservó nuestras casas» (Ex 12, 25-27).
Las prescripciones para la fiesta no podían ser más claras. Había que instituirla a prueba de fallos. El pueblo de Israel no podría olvidar nunca los prodigios que el Señor había hecho por él durante el éxodo. ¿O sí…?
UN TESTAMENTO VALIDADO
El Señor, por su parte, manifestó claramente que escuchó sus quejas y lo rescató en virtud de «su alianza» con sus antepasados, «con Abrahán, con Isaac y con Jacob» (Ex 2, 24; 6, 5). El libro del Éxodo recuerda a los lectores más de una docena de veces que «la alianza» es la razón por la que Dios actúa en favor de Israel.
«Alianza» es la traducción al español de la palabra hebrea berit. Los judíos de habla griega la tradujeron como diatheké. Para Israel ese término contenía la clave interpretativa de su historia como pueblo. Toda religión bíblica se basa en esta noción. Desde la primera generación de cristianos, la Escritura (y la historia entera) se dividió en la Antigua Alianza y la Nueva Alianza (v. Ga 4, 24; 2 Co 3, 6 y 14; Hb 8, 6-9 y 13). En Occidente la decisión de traducir el título de las dos partes de la Biblia —diatheké— como «testamento» y no como «alianza», nos hace perder de vista ese significado —y la unidad estructural— de la Escritura.
Cuando Dios «recuerda» su alianza, alude al acto por el cual estableció un vínculo de parentesco con su pueblo elegido. De hecho, Dios estableció ese vínculo con toda la humanidad desde la creación de Adán y Eva[2] quienes, al violar los términos de la alianza, se privaron —ellos y a todos sus descendientes— de la gloria de Dios. Y es que de todo vínculo contractual se derivan unos deberes mutuos. Quienes cumplen esos deberes disfrutan de las bendiciones de la alianza. Quienes dejan de cumplir esos deberes rompen la alianza y sufren consecuencias desastrosas. Esta afirmación clásica aparece reflejada en el capítulo 11 del Deuteronomio, cuando Dios dice:
Mirad, pongo hoy ante vosotros bendición y maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandatos del Señor, vuestro Dios… (Dt 11, 26-28).
La consecuencia de la desobediencia de Adán fue el distanciamiento de Dios. No obstante, Dios buscó una y otra vez restaurar el vínculo con la humanidad. Estableció una alianza con la familia de Noé, y luego con la de Abrahán y su descendencia. Ahora, en el Éxodo, «recuerda» su alianza con Abrahán, refiriéndose a ella como la razón de la redención de Israel.
En la Biblia no existe nada más serio que una alianza, la cual se sella con un acto ritual solemne, equivalente a un juramento que invoca a Dios. Los detalles del ritual indican la gravedad del acto. La sangre es la señal de la alianza renovada en la Pascua. Cuando más tarde Moisés entregó la ley a Israel, la llamó «el libro de la alianza»; y tomó la sangre de un sacrificio y «roció con ella al pueblo, diciendo: “Esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con vosotros de acuerdo con todas estas palabras”» (Ex 24, 7-8).
Los primeros cristianos conservaron este marcado sentido de la centralidad de la alianza en la Escritura: un sentido que, desde entonces, se ha diluido y difuminado en la interpretación bíblica. Juan Calvino y otros reformadores protestantes insistieron en la dimensión legal y jurídica de los actos de Dios, generando una primavera del interés por las alianzas bíblicas: una primavera de cuyos mejores frutos disfruté mientras fui seminarista en Gordon-Conwell. El Dr. Hugenberger era joven y empezaba a despuntar como un teólogo de la alianza ampliamente reconocido; y la Universidad contaba también con el Dr. Meredith Kline, su principal mentor. El estudio de la alianza vivió esa primavera incluso entre los católicos. Y, aunque yo era un seminarista profundamente anticatólico, conocía bien la obra de Dennis McCarthy, jesuita del Pontificio Instituto Bíblico.
PASADO Y FUTURO DE LA PASCUA DEL PRESENTE
La noción de alianza era tan evidente que no podía ser ignorada mucho tiempo. Y, sin embargo, lo fue, y no solo entre los cristianos: también en el mundo antiguo. Mientras que Dios permaneció fiel, su pueblo cayó repetidamente en el pecado, atrayendo sobre él maldiciones de dimensiones catastróficas: el diluvio, la esclavitud en Egipto, cuarenta años de vida errante en el desierto, la quiebra de un reino y muchos años de exilio en Babilonia.
El libro del Éxodo era explícito: la Pascua se debía observar todos los años en señal de la renovación de la alianza. Moisés presenta el ritual como algo prescrito por Dios mismo. De hecho, en los últimos libros de las Escrituras hebreas vemos que así es como observa la Pascua Israel. Mientras Moisés siguió con vida, el pueblo celebró la fiesta en el desierto del Sinaí. Cuando Josué entró en la tierra prometida, el pueblo celebró la Pascua en Guilgal (Jos 5, 10).
Pero pasaron los siglos. En realidad, pasó buena parte de un milenio; y el pueblo se sentía seguro en la tierra que había recibido. Parece ser que, con el tiempo, olvidó su propia historia. Olvidó la alianza.
El segundo libro de las Crónicas muestra la decadencia de los últimos días del reino. En el capítulo 34 vemos cómo el sumo sacerdote Jilquías «descubre» el libro de la ley, que de alguna manera había caído en desuso. Jilquías lee el libro y, horrorizado, comprende que el pueblo ha dejado de cumplir por completo sus deberes hacia Dios; e informa al rey Josías, que se queda tan horrorizado como él y decreta una renovación religiosa que se inicia con la celebración de la Pascua (2 Cro 35, 1).
La Pascua se celebraba en Jerusalén. De hecho, era una de las tres fiestas judías de peregrinación: esas tres veces al año en que la ley obligaba a todo varón israelita a trasladarse a Jerusalén para cumplir con la práctica religiosa (v. Ex 23, 14-17).
Y de esas tres fiestas la Pascua era, con mucho, la más importante. En la visión del profeta Ezequiel aparece idealmente como un tiempo de gozo en el que el pueblo entero comía hasta la saciedad y el Príncipe corría con los gastos. Era una fiesta —comedidamente— alegre además de solemne, mientras que la fiesta de Shavuot (Pentecostés), que también se celebraba en Jerusalén, destacaba por el jolgorio. Ese ambiente no era propio de la Pascua, cuya alegría era hondamente religiosa.
Puede ser que la reforma del rey Josías restaurara la práctica religiosa en Jerusalén, pero lo hizo de un modo insuficiente y demasiado tarde; y no mucho después las tierras fueron conquistadas y el pueblo quedó exiliado. Aun así, los efectos de la reforma se prolongaron en el tiempo. Sabemos que, a su regreso del exilio, el pueblo reanudó de inmediato la celebración formal de la Pascua (Esd 6, 19-20).
La fiesta se instituyó con dos objetivos: recordar y dar gracias. También hoy los días de fiesta nacionales se siguen celebrando por ambos motivos. No obstante, cuando se analizan las fiestas de Israel, hay que hacer una puntualización importante, ya que su noción de «recuerdo» difiere radicalmente de la nuestra.
En la religión bíblica la memoria no consiste solamente en el acto psíquico de recordar un acontecimiento pasado, sino en la re-presentación de ese acontecimiento. Todavía hoy, cuando los judíos observan la Pascua, se consideran protagonistas del éxodo y dan gracias por su liberación. Cuando el hijo pregunta al padre cuál es la razón de esa celebración, este último responde con un versículo de la Torá: «Esto es por lo que me hizo el Señor cuando salí de Egipto» (Ex 13, 8). La liberación no era algo propio de la última generación que vivió la esclavitud de Egipto: el acontecimiento de la Pascua era algo propio de todos los judíos a título colectivo y de cada judío a título individual.
En tiempos de Jesús la Pascua debía constituir uno de los vívidos recuerdos de los judíos corrientes. Para los que habitaban en el interior comenzaba con un arduo viaje. Una vez llegados a la ciudad, la fiesta duraba ocho días completos. La «Pascua» designa propiamente al primer día, cuando se sacrificaba y se comía el cordero. Pero la celebración continuaba siete días más con la fiesta de los Ácimos. Ambas fiestas estaban estrechamente relacionadas y los judíos empleaban indistintamente los dos nombres para referirse a esta práctica tan prolongada.
La población de la ciudad aumentaba considerablemente y la gente se instalaba en incómodos espacios reducidos. Todos tenían que encontrar un lugar donde celebrar el banquete pascual, además de un grupo formado por no menos de diez personas con quienes compartir el cordero. En el siglo i el historiador Josefo menciona un año en que se sacrificaron 255.600 corderos y se contó con la asistencia de dos millones de personas. Por mucho que estuviera exagerando, e incluso si reducimos sus cálculos a la mitad, sigue siendo una muchedumbre inmensa. Todos los años, durante al menos una semana, Jerusalén se convertía en una de las ciudades más pobladas del mundo antiguo.
Los alrededores del Templo bullían en constante actividad. Era de esperar que los veinticuatro grupos de levitas (la tribu de los sacerdotes) asumieran sus funciones. Unos cantaban, otros sacrificaban los corderos y otros más recogían la sangre en vasos de oro y plata. Luego los sacerdotes vertían la sangre sobre el altar y comían en él.
Pero el sacrificio solo estaba completo después de comer el cordero. Ese era el acto que renovaba la alianza. Ese era el acto que constituía a Israel como nación. Ese era el acto por el que todos los judíos reconocían la comunión entre ellos y con Dios. Por eso las fuentes rabínicas ordenaban que la pobreza no privara de él a ningún judío. Todos debían tener la posibilidad de compartir el cordero pascual —una porción del tamaño al menos de una aceituna— y las cuatro copas de vino que jalonaban el menú de la Pascua.
Esos días debían de constituir un vívido recuerdo de la infancia de Jesús y de los primeros años de vida de los apóstoles. La excitación, una confianza exultante y el orgullo nacional se apoderaban de la ciudad en días sucesivos. No es de extrañar que durante la Pascua a veces se produjeran actos de rebelión contra las fuerzas de ocupación[3]. Las fuentes antiguas mantenían la creencia compartida por los judíos de que el ungido, el Mesías, se manifestaría durante la Pascua.
Incluso los romanos reconocían la extraordinaria importancia de la Pascua y mostraban su respeto con algunas señales: por ejemplo, la de liberar a un prisionero en honor de ese día.
UNA DEVOCIÓN PASCUAL
Durante esa primera semana de investigación, con sus noches y sus días, aprendí todo lo que pude acerca de las huellas históricas de la celebración tradicional de la Pascua. Esos rastros, a veces vagos e implícitos, eran intensamente evocadores de una historia que creía conocer bien: una historia que llegaba a su fin con las palabras de su protagonista: «Todo está consumado».
En la antigua Pascua estaba presente la sangre; estaba presente la alianza; estaba presente el cordero de Dios; estaban presentes la salvación, la redención, la liberación; estaban presentes unos prisioneros liberados. Cada uno de los detalles esclarecía algún aspecto de la pasión de Jesús.
Y, por otra parte, coincidía con lo que yo sabía desde hacía mucho tiempo sobre la alianza. Todo lo que leía me resultaba familiar y, sin embargo, lo asimilaba como si fuera totalmente nuevo.
Sí, hacía mucho que «todo» se había consumado. Pero yo presentía que tan solo estaba empezando a comprenderlo.
[1] Hayyim Schauss. The Jewish Festivals: A Guide to Their History and Observance. Nueva York: Schocken, 1996 (reimp).
[2] Sobre la alianza con Adán, ver Gordon P. Hugenberger. Marriage as a Covenant: Biblical Law and Ethics as Developed from Malachi. Grand Rapids, MI: Baker Books, 1998; y Scott Hahn. A Father Who Keeps His Promises: God’s Covenant Love in Scripture. Ann Arbor, MI: Servant, 1998, p. 37–76.
[3] Ver Josefo. La guerra de los judíos 2.14.3, 6.9.3.