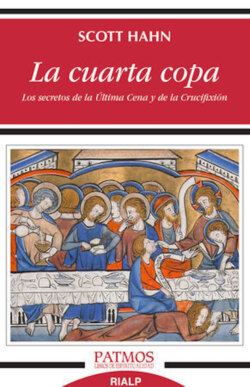Читать книгу La cuarta copa - Scott Hahn - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. ¿QUÉ ESTÁ CONSUMADO?
Estaba viviendo un sueño; o, en cualquier caso, mi sueño. Me había graduado en mi universidad favorita, me había casado con la mujer ideal y en ese momento estaba estudiando para convertirme en ministro de la Iglesia presbiteriana.
Una vez más, asistía a la Universidad cuidadosamente elegida por mí: el Seminario Teológico Gordon-Conwell. Mi esposa Kimberly y yo teníamos grandes expectativas y la Universidad respondía a ellas. Vivíamos en una comunidad donde las conversaciones del día a día giraban en torno a las Escrituras. Mis compañeros de clase compartían mis inquietudes y mi fervor. La Facultad contaba con académicos de primer orden y muchos de ellos eran también destacados predicadores.
Mi cristianismo era evangélico en la forma y calvinista en esencia. Yo conocía bien el mercado religioso del mundo protestante y elegí mi confesión con tanto cuidado como la universidad y el seminario. En Gordon-Conwell —a diferencia de casi cualquier otro lugar de este mundo— me hallaba entre gente a la que podía calificar de afín a mí. Juntos creamos un grupo de desayuno semanal y le pusimos por nombre Academia de Ginebra, en recuerdo de la escuela fundada por Juan Calvino, nuestro héroe de la Reforma, allá por el siglo XVI.
Estaba más que satisfecho con todas mis decisiones. Imposible diseñar un entorno más adecuado para desarrollar la vida intelectual a la que aspiraba. No me malinterpretes: había alumnos y profesores que disentían de mis amigos y de mí, pero nos tomábamos muy en serio sus argumentos: «Hierro se afila con hierro» (Proverbios 27, 17).
Así que la siguiente decisión a la que me enfrenté fue a qué iglesia asistir. Acertar con el culto dominical sería como poner la guinda a la experiencia. En aquella época el culto me parecía un ejercicio ante todo intelectual, un estudio bíblico condensado y adornado con himnos y oraciones. Desdeñaba cualquier indicio de ritual —de liturgia— por considerarlo una repetición vana: algo inútil y exactamente la clase de aberración de la que los reformadores habían liberado al cristianismo. La liturgia era para los descarriados: católicos, ortodoxos y episcopalianos, compañeros de viaje de los dos primeros.
Me pasé algún tiempo buscando antes de dar con la iglesia perfecta. Se hallaba en una población pequeña, a una media hora en coche de nuestro lugar de residencia. El pastor era Gordon Hugenberger, mi profesor de hebreo. Formado en Harvard y a punto de obtener un doctorado en Oxford, se convirtió en mi héroe, mi amigo, mi modelo y mi mentor. Aunque con el tiempo se ganó una fama merecida, todas sus inmensas dotes me resultaron evidentes desde la primera vez que lo oí predicar.
Era un hombre que infundía vida a las Escrituras. Poseía una vasta erudición. Dominaba a la perfección las lenguas clásicas. Se había licenciado en físicas, en ingeniería y en teología. Y se notaba. Pero él no se daba ninguna importancia y lo llevaba con un humor digno de mención. El Dr. Hugenberger trabajaba mucho sus sermones y siempre procuraba encontrar un detalle impactante: alguna novedad que ofrecer y con la que captar la atención de los fieles. Y luego, una vez atrapados, caíamos bajo su hechizo.
LA LÍNEA DE META
Tengo un vívido recuerdo de un sermón que predicó el domingo anterior al de Pascua. Los fieles de las iglesias litúrgicas agitaban sus ramos y lo llamaban «domingo de Ramos»: nada que ver con nosotros. Pero ni siquiera en una iglesia evangélica se podía ignorar la cercanía de la Pascua y el tiempo que faltaba para su llegada; de modo que aquel «domingo sin Ramos» la predicación del pastor Hugenberger se centró en los acontecimientos del viernes santo.
Siempre lo hacía bien, pero nunca tanto como cuando captaba nuestra atención y la fijaba en la cruz que nos ha salvado. El material con el que trabajaba es riquísimo, más valioso aún que la plata y el oro, y él no desperdiciaba la ocasión.
Gordon Hugenberger era un maestro de la predicación y sabía calibrar con precisión sus palabras. Pero también estaba abierto al Espíritu Santo y, cuando hablaba, se dejaba llevar, aunque al hacerlo su hechizo pudiera romperse.
Nos hizo un relato de la Pasión, reuniendo el material a partir de los cuatro evangelios; y, al mismo tiempo, expuso la base teológica que se esconde entre líneas en el texto sagrado. Sus comentarios surgían siempre al hilo del drama, al hilo del relato: no se apartaba del tema, sino que seguía avanzando.
Hasta que llegó a Juan 19, 30, donde Jesús dice: «Todo está consumado»; y, de repente, se detuvo. Yo pensé que se trataba de un recurso dramático. Y estoy seguro de que todo el mundo pensó lo mismo.
No obstante, al proseguir se salió de la homilía que estaba pronunciando y nos preguntó si alguna vez nos habíamos planteado qué quería decir Jesús con ese «todo». ¿Qué estaba consumado?
Como había estudiado homilética, comprendí lo que hacía. Planteando esa pregunta a los fieles nos preparaba para la respuesta antes de blandirla y golpearnos con ella. Yo estaba preparado. La cosa prometía.
Pero el golpe no llegó. El pastor Hugenberger admitió que carecía de respuesta. Era evidente que aquella digresión no formaba parte del sermón que llevaba escrito. Se trataba de una idea que había captado momentáneamente su atención.
Me removí en mi asiento mientras pensaba: ¡Claro que sabemos qué es ese todo! Es nuestra redención. Eso es lo que está consumado. Lo que está consumado es nuestra redención.
Pero él, como si me hubiera leído el pensamiento, continuó: «Si os quedáis ahí sentados pensando que Jesús se refería a nuestra redención, deberíais darle otra vuelta». Y señaló que en Romanos 4, 25 Pablo dice que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. De modo que su misión no quedó «consumada» ese viernes en el Calvario, sino el domingo siguiente en la Tumba del Jardín.
El pastor Hugenberger admitió que él no tenía la respuesta.
Y siguió adelante.
Pero yo no. Fui incapaz. Creo que no escuché una sola palabra más de su sermón.
Me quedé allí sentado, pasando con frenesí las páginas de mi Biblia y preguntándome: Vale. Entonces ¿qué es ese todo? ¿Qué está consumado?
No tengo ni idea de si canté el himno final.
Kimberly y yo salimos de la iglesia para encontrarnos con un espléndido día de primavera. El pastor estaba de pie a la salida, estrechando las manos de los fieles que pasaban a su lado.
Cogiéndole la mano, le dije:
—¡Eso no ha estado bien!
Se quedó de piedra. Entonces le expliqué a qué me refería.
Él dijo que no traía preparada esa pregunta retórica ni tenía intención de plantearla. Insistió en que estaba seguro de no poder responderla… y me animó a que la respondiera yo.
—¡Escarba, Scott! Investiga. Y vuelve con una respuesta.
Me pasé el resto de la tarde y la noche del domingo escarbando en el texto y en su contexto. Y no me paré ahí. De hecho, seguí estudiando durante días y semanas; en realidad, durante meses. Se podría decir que todavía hoy sigo buscando.
BUSCA QUE TE BUSCA
Mi primera ronda de investigación consistió en volver al texto y centrarme en él, leyendo primero el versículo en el original griego y luego sus distintas traducciones; cotejando primero los comentarios clásicos y luego las interpretaciones más recientes. Examiné el texto en su contexto. Analicé los pequeños detalles del pasaje más largo: la esponja empapada en vinagre, la minuciosa anotación de la fecha del calendario, la decisión de no romper las piernas del cadáver y la repetida mención del cumplimiento de la «Escritura».
Todas las notas al pie y todos los comentaristas me llevaban en directo a un único tema común, a un relato oculto detrás —o dentro (pero incuestionablemente inseparable de él)— del relato narrado por Juan en su evangelio. Ese tema común era la fiesta judía de la Pascua. Todos los detalles circundantes estaban relacionados con la observancia tradicional de esa fiesta. Tenía el presentimiento de que la clave del significado de «todo está consumado» también debía buscarse en la Pascua. La muerte de Jesús tuvo lugar durante la Pascua y todos los testigos oculares tendían a encontrar un significado en el momento providencial del acontecimiento. Ese día estaba presente en los detalles y, aparentemente, en cada uno de los detalles.
Aunque la literatura erudita sobre la Pascua podría llenar bibliotecas enteras, me sumergí en ella con frenesí. Todos y cada uno de los comentaristas señalaban que la Pascua era la fiesta anual en la que el pueblo judío renovaba su alianza con Dios. Y en ese punto los comentarios coincidían conmigo. En la teología de mi héroe, el reformador Juan Calvino, la alianza era un tema central, como lo era también en la teología de mi mentor y pastor. Calvino consideraba la alianza la clave interpretativa de toda la Biblia. La alianza definía el vínculo legal que configuraba y regía la relación de la humanidad con Dios desde los albores de la creación.
Ese «todo» que estaba consumado, fuese lo que se fuese, se hallaba ligado a la renovación de la Antigua Alianza con Israel y a la Nueva Alianza sellada con la Iglesia. Es más: en la salvación ese «todo» era algo central y no periférico. No era algo de lo que se pudiera prescindir.
Con el tiempo, ese «todo» pondría a prueba mi relación con la vida y con el sueño que tan cuidadosamente me había forjado.
Pero eso sucedió mucho más tarde. La búsqueda que empezó ese domingo solo tenía que ver con el referente de ese pronombre. La respuesta —estaba convencido— la encontraría en la Pascua, la fiesta que se convirtió en el objeto de mi búsqueda y, más adelante, en el tema de este libro.