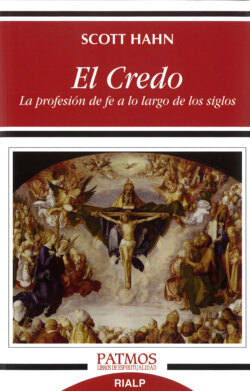Читать книгу El Credo - Scott Hahn - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
EL CREDO NOS HACE
EN LOS AÑOS 80 Y 90 del siglo XX una serie de éxitos de la música cristiana contemporánea le ganaron una fama imperecedera al cantautor Rich Mullins, quien en menos de una década recibió una docena de Premios Dove. Su himno Awesome God (Nuestro Dios es maravilloso) ha quedado como un clásico de la alabanza evangélica. Los inicios de la música de Mullins revelan la influencia de su formación cuáquera rigurosamente antidogmática, y de sus años jóvenes de «cristiano independiente». La escuela bíblica a la que asistió tiene sus orígenes en un movimiento cuyo lema fundacional afirmaba: «No hay más credo que Cristo».
Las lecturas de Mullins sobre la historia del cristianismo despertaron su admiración por la figura de san Francisco de Asís, otro poeta tan amante de la alabanza espontánea y de la libertad espiritual como él. No obstante, Mullins descubrió que la poesía de Francisco bebía del hondo depósito de la doctrina y la liturgia católicas, de una tradición cristalizada en los credos.
De sus estudios nació su pasión por los credos: una pasión que en 1997 le llevó a recibir la catequesis de Iniciación Cristiana de Adultos en una parroquia católica. En septiembre de ese año, la víspera del día en que iba a ser admitido en la comunión plena de la Iglesia católica, Mullins falleció en un accidente de tráfico. La música que compuso en la recta final de su vida muestra la transformación operada en su vida interior. Entre sus obras más maduras destaca la canción Creed, con su vehemente coro:
Creo que lo que creo
me hace ser lo que soy.
No es algo que haya hecho yo:
es lo que me hace a mí.
Es la verdad de Dios
y no la invención de un hombre.
Creo en ella. Creo.
Lo que vale para Rich Mullins vale también para ti y para mí. Lo que creemos va haciendo que seamos lo que somos y lo que esperamos ser para toda la eternidad. Es una gracia recibida de Dios. A ti, a mí, a Richard Mullins y a san Francisco se nos ha concedido la gracia de proclamarlo, de confesarlo en los credos de la Iglesia.
* * *
Un credo es un resumen autorizado de las creencias fundamentales del cristianismo. En los artículos del credo profesamos nuestra fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la Revelación divina: que Dios es una Trinidad de personas, que Dios Hijo se encarnó y nació de una virgen, etc. Si Dios no hubiera revelado los misterios del cristianismo, esos misterios que afirmamos en el credo, nunca seríamos capaces de descubrirlos por nosotros mismos.
Un credo no es la totalidad de la fe cristiana, sino un resumen que expone todo lo que enseña la Iglesia católica, la cual es, a su vez, uno de los misterios que proclamamos en el credo. Se trata de un símbolo de algo más amplio y, en último término, de Alguien a quien amamos, Alguien que nos hace ser quienes somos a través de lo que creemos y a través de otras gracias.
Así lo afirma con elocuencia el catecismo de la Iglesia católica cuando dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar (ver CCC 170). La fe es nuestra adhesión personal a Dios y a toda su verdad (ver CCC 150): es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una Persona. Pero no se puede amar a quien no se conoce. Los artículos del credo nos acompañan en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor.
* * *
El término «credo» procede del latín y se puede traducir literalmente como «¡creo!». Esa es la palabra con la que suelen empezar las profesiones de fe de los cristianos. Como veremos más adelante, existe una firme evidencia de que esos actos de fe sintéticos formaron parte integral del cristianismo desde sus inicios. Credo (o su equivalente en arameo) es lo que grita un padre desesperado para implorar de Jesús la curación de su hijo: «¡Creo, Señor; ayuda mi incredulidad!» (Mc 9, 24); es la palabra que pronuncia el ciego de nacimiento sanado por Jesús; es la palabra que sirve de preludio al culto verdadero (Jn 9, 38). Credo es también el grito de dolor de Marta, la palabra que Jesús quiere escuchar de ella antes de resucitar a su hermano Lázaro (Jn 11, 27).
A esas declaraciones de fe parece referirse san Pablo cuando dice: «Si confiesas con tu boca “Jesús es Señor”, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa la fe para la salvación» (Rm 10, 9-10).
En el itinerario del amor lo normal es creer con el corazón y confesar con la boca. Si llevamos una vida íntegra, existe una unidad entre nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras; entre nuestros corazones, nuestras manos y nuestras voces. Decimos lo que pensamos y obramos como decimos. «Predicamos con el ejemplo».
Pero eso no significa que recitar el credo conlleve el dominio de la materia. Como dice Rich Mullins, el credo nos «va haciendo». Ese «ir haciendo» indica un proceso en desarrollo. Recordemos de nuevo al padre desesperado del evangelio que grita a Jesús: «¡Creo!», para acto seguido añadir: «¡Ayuda mi incredulidad!» (Mc 9, 24).
El credo señala el camino hacia la conversión a una Iglesia peregrina en la tierra y a cada uno de sus miembros.
* * *
De ahí que los credos hayan sido siempre una parte esencial del rito del bautismo, uno de los medios utilizados por la Iglesia primitiva para garantizar el cumplimiento del mandato de Jesús: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19). Algunos de los credos más antiguos que conocemos son meras afirmaciones con las que se confiesa la fe en cada una de las Personas de la Santísima Trinidad. A lo sumo, añaden alguna afirmación de que Jesús es Dios y hombre, que fundó la Iglesia y que los muertos resucitarán.
En sus inicios la Iglesia carecía de Biblias, misales y libros de himnos. Los apóstoles solían resumir los acontecimientos salvíficos de la vida de Jesús en breves y escuetos sermones —resúmenes del Evangelio— que acabaron conociéndose como la «regla de fe». En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles observamos el desarrollo de ese proceso. Pedro predica un resumen de la vida y la misión de Cristo (ver sobre todo 2, 29-36) y el corazón de la gente experimenta un cambio (v. 37): «Aceptaron su palabra», «fueron bautizados» (v. 41) y recibieron la Eucaristía (v. 42).
El credo fue para ellos la puerta de entrada a la transformación por la gracia materializada en los sacramentos de iniciación.
Se trata de un patrón que encontramos repetidamente en el Nuevo Testamento y, más adelante, en las obras de los primeros Padres de la Iglesia.
Aunque la regla de fe adoptó distintas formas, siempre afirmó una serie de misterios: Dios es uno; Dios se ha hecho hombre en Jesucristo; Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo ha sido glorificado y vendrá de nuevo. Con el tiempo estas declaraciones se hicieron más detalladas y más estandarizadas, y fueron universalmente aceptadas como sellos de la fe. En Oriente las conocían como «vara de medir».
Desde muy pronto existieron dos tipos de credo: los dialogados en forma de preguntas y respuestas y los de forma declaratoria.
La Iglesia emplea la forma dialogada en el bautismo y durante la Vigilia Pascual. Es un credo que expresa en términos dramáticos el movimiento de conversión, que va de la renuncia al pecado y al mal («¿Renunciáis a Satanás?»: «Sí, renuncio») a la afirmación del Dios verdadero («¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso?»: «Sí, creo»).
Esos dos «síes» resuenan potentes, exultantes y con la firmeza del compromiso, como los votos esponsales y los solemnes juramentos que se prestan ante los tribunales. Al igual que el matrimonio, el credo nos cambia. Señala un hito en la historia de nuestro proceso de conversión. Nos «va haciendo».
* * *
El «credo declaratorio» nos resulta más familiar: lo recitamos en una u otra de sus formas en la misa dominical. Está compuesto de una serie de frases que proclaman nuestra fe en muchos misterios individuales (pero relacionados entre sí): la paternidad de Dios, la filiación divina de Jesús, la divinidad del Espíritu Santo, la misión de la Iglesia.
La mayoría de los misales contienen el Credo Niceno y el Credo de los Apóstoles. El credo niceno recoge la fe explicitada en los dos primeros concilios ecuménicos de la Iglesia celebrados en el siglo iv: el concilio de Nicea (325 d.C.) y el de Constantinopla (381 d.C.). El credo de los apóstoles, bastante más breve y menos detallado, se basa en la fórmula más antigua empleada por la Iglesia de Roma y lo encontramos en distintas formas ya desde el siglo III.
Durante los últimos siglos, en la misa dominical las Iglesias de Occidente han utilizado por lo general el credo niceno. El credo de los apóstoles, más breve y sencillo, es un buen sustituto en las misas de niños.
Recitamos el credo después de la homilía y lo hacemos de pie. Cuando pronunciamos las palabras «y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre», se suele hacer una inclinación.
El credo es la culminación de la liturgia de la Palabra. Hemos escuchado las palabras de los profetas y cantado las alabanzas de los salmos. Hemos recibido el Evangelio de un modo tan real como lo recibió la asamblea de san Pedro en aquel primer Pentecostés. Y ahora, mientras recitamos el credo, pronunciamos nuestro «sí», nuestro credo, igual que el padre implorante del evangelio, igual que el ciego de nacimiento, igual que Marta. Alimentamos lo que hemos recibido.
El hecho de que en nuestra liturgia el credo siga a las lecturas de la Biblia es significativo, ya que resume la historia de la salvación. Y no deja de ser útil que siga a la homilía: así, aunque nuestro párroco tenga un mal día y su sermón no haya sido demasiado coherente, siempre se le pone un buen broche con la regla de fe.
* * *
Nuestros credos, que surgieron a partir de esas formas más simples y más antiguas, se desarrollaron con el tiempo. A medida que la Iglesia se iba enfrentando a interpretaciones erróneas, disensiones y amenazas, hubo que responder con una enseñanza cada vez más clara. La doctrina de la Iglesia no sustituía ni sustituye las palabras de la Escritura; al contrario: el dogma es la explicación infalible que la Iglesia hace de la Escritura. Porque la Biblia no es un texto de libre interpretación: así lo afirma incluso la propia Biblia.
Pensemos en ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el que san Felipe encuentra al etíope leyendo al profeta Isaías. «¿Entiendes lo que lees?», le pregunta Felipe; y el hombre replica: «¿Cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien?». Y Felipe le contesta predicando la regla de fe (Hch 8, 31).
Dos mil años después, no estamos tan avanzados tecnológicamente como para poder prescindir de esa ayuda.
Lo que está claro es que los cristianos sí se sirvieron de ella en el siglo IV, cuando algunos empezaron a afirmar que Jesús no era «Dios» del mismo modo que el Padre era Dios. Decían que Dios no es coeterno ni coigual con el Padre. El movimiento arriano —que tomó el nombre de Arrio, su defensor más célebre— se difundió rápidamente por la Iglesia. Unas décadas después otro movimiento amenazó la fe cristiana tradicional en la divinidad del Espíritu Santo.
Para dar respuesta a ese desacuerdo la Iglesia convocó concilios y elaboró credos más detallados. No hubo más remedio que hacerlo así, porque el riesgo era alto. El blanco de los ataques era la verdad acerca de Dios: la verdad acerca de nuestra salvación. Y para «probar» su falsa doctrina los herejes presentaban argumentos persuasivos basándose en las páginas de las Escrituras. La historia fue demostrando que existían formas correctas e incorrectas de leer la Biblia. Los arrianos y los católicos sostenían doctrinas mutuamente excluyentes. Una tenía que ser cierta y la otra falsa.
Los concilios dejaron claro que la interpretación de los herejes no casaba con la forma en que los cristianos habían entendido siempre la Biblia: esa forma proclamada en el mundo entero en la regla de fe, en la liturgia del bautismo y de la misa y en los primeros credos.
* * *
En el concilio de Nicea la Iglesia empleó en el credo una palabra que no aparece en la Biblia. El término griego es homoousion, que en castellano se traduce como «consustancial». Pese a estar ausente en la Escritura, resume todo el significado que esta contiene.
Homoousion expresa el significado esencial de la filiación. La experiencia de nuestra familia terrenal nos demuestra que los hijos y las hijas comparten la naturaleza de sus padres. Un padre humano no puede engendrar un perro o un gato, ni puede adoptarlos y reconocerlos legalmente como hijos suyos.
Cuando decimos que Cristo es «consustancial con el Padre», estamos diciendo que Cristo es Dios igual que el Padre es Dios. Los dos son coeternos. Los dos son coiguales. Comparten un amor que engendra vida, un amor que conocemos de un modo analógico e imperfecto gracias a la paternidad humana.
A través de la Encarnación Dios Hijo se hizo lo que somos nosotros. Se rebajó al nivel de una criatura, asumiendo lo que es propio de nosotros y dándonos lo que es propio de Él. No se limitó a asumir la naturaleza humana para «ponérsela» como nos ponemos un jersey o una americana durante un par de días, sino que vivió de un modo concreto la vida humana en sus manifestaciones más dolorosas y sacrificiales. La vida que vivió es una revelación de la filiación y esa filiación es una revelación de la paternidad eterna de Dios. Dios Padre es el Padre perfecto y no ha existido un tiempo en que no haya sido Padre, porque siempre ha habitado con el Hijo en el amor unitivo del Espíritu Santo.
Jesús se hizo lo que somos nosotros para que nosotros podamos hacernos lo que Él es. Por medio del bautismo nos hemos hecho «partícipes de la naturaleza divina» (2P 1, 4). Desde ese momento habitamos en Cristo y Cristo habita en nosotros. Al participar de su naturaleza participamos de su filiación. Vivimos el amor de la Trinidad.
Esa es nuestra fe bautismal. Es la fe que confesamos en nuestros credos bautismales. Confesar una fe diferente es creer en un Dios diferente y esperar una salvación diferente. Pero no existe otro Dios ni existe otra salvación.
Los Padres del siglo IV lo sabían y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas antes que cambiar los artículos del credo. Sus adversarios —los que deseaban llegar a un acuerdo con los herejes— propusieron un enfoque de la doctrina basado en el mínimo común denominador y sugirieron añadir una sola letra —la letra griega iota— al término homoousion, lo que transformaba su significado de «uno en el ser» a «semejante en el ser». Se trataba de una expresión con un contenido múltiple, porque los objetos que son una misma cosa pueden considerarse legítimamente «semejantes». No obstante, los Padres no admitieron esa fe diluida y los concilios la condenaron explícitamente. Una sola iota lo cambiaba absolutamente todo. Más de un cristiano sufrió martirio por esa letra insignificante.
El credo, tal y como ha llegado hasta nosotros, transmite el núcleo relacional de la fe cristiana. Al afirmar la verdad acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, confesamos que las relaciones interpersonales que estamos llamados a compartir son el misterio de Dios. Proclamamos la relación para la que se nos ha hecho renacer y por la cual se nos concede el poder de vivir como vivió Jesús, de morir con Jesús y de resucitar a la vida eterna.
Y así, en palabras de la Iglesia, «renovamos» nuestra alianza bautismal con las palabras del credo. Y somos renovados. Nos hacemos una nueva creación, cada vez más gloriosos (2 Co 3, 18).
Por la gracia de Dios, el credo nos va haciendo.
* * *
Este libro es una introducción al credo. Con la palabra «credo» no me refiero a ninguna declaración en particular, porque de la Iglesia han nacido muchas. Si me centro en el credo nacido de los concilios de Nicea (325 d.C.) y Constantinopla (381 d.C.) es sencillamente porque ha sido desarrollado y aceptado por una amplia variedad de cristianos.
No obstante, en los primeros capítulos me propongo repasar el uso de los credos en la religión bíblica, no solo en el periodo del Nuevo Testamento, sino mucho antes, en la historia de Israel. Pretendo demostrar que los credos, además de hacer de ti quien eres y de mí quien soy, también hacen de nosotros quienes somos. Son uno de los medios ordinarios de los que se sirve Dios para unir a su pueblo. Dios escoge a algunas tribus descarriadas y hace de ellas una nación; y más que eso: ¡hace de ellas una familia! Escoge a todas las naciones ingobernables y rebeldes de la tierra y hace de ellas una Iglesia; y más que eso: ¡su propio cuerpo! Y eso comienza por un grito nacido del corazón: ¡Creo!
En los capítulos siguientes examinaré el contenido del credo. Lo escuchamos demasiado a menudo; nos lo sabemos de memoria; y su lenguaje es algo abstracto. Por eso es fácil que se nos escapen las implicaciones revolucionarias de lo que estamos diciendo. Con razón los judíos, los romanos y los persas —y tantos otros— han visto en el credo cristiano una amenaza para el orden social establecido. El credo nos amenaza a todos porque nos promete hacernos nuevos —reconfigurarnos a imagen de Cristo— y conformarnos para la vida del cielo mientras aún vivimos nuestra vida terrenal. Recoge el impulso de la intención original de Dios en el primer momento de la creación. Sus palabras solo son nuestro asentimiento.
Para estudiar uno a uno los artículos del credo y escudriñar el significado más profundo de esas breves frases beberemos de las fuentes de la historia, la teología, la catequesis, los Padres, los Doctores, los papas y el magisterio ordinario de la Iglesia. Pero todo esto es secundario. Lo que espero es recuperar y exponer el carácter revolucionario del credo. Lo que quiero es que recordemos esa cualidad del credo que nos hace cristianos corrientes dispuestos a morir en defensa de un detalle tan insignificante como una iota.
Lo que deseo es que el credo nos haga —como ha hecho siempre— santos. En estas páginas es Cristo quien nos hace uno, en esa sagrada unidad que el credo afirma. Como nos revelan las Escrituras, el credo es nuestra respuesta más natural y más sobrenatural a su Palabra.