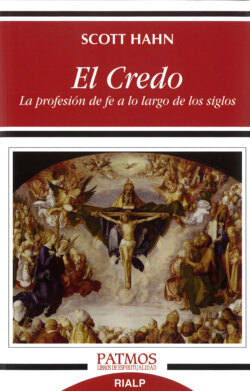Читать книгу El Credo - Scott Hahn - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4.
UN KANON IMPETUOSO
LA IGLESIA PRIMITIVA ANDABA muy escasa en cuestión de libros. Cristianos y no cristianos carecían de medios para producirlos de forma masiva. La invención de la imprenta quedaba aún a más de mil años de distancia. La literatura era un lujo del que solo disfrutaba una minoría en todo el mundo. Y los propios apóstoles —autores finales de los textos sagrados— iniciaron su ministerio sin la ayuda de ningún documento cristiano canónico.
No obstante, el Evangelio se extendió a una velocidad sorprendente, y lo hizo sin panfletos ni folletos, sin catecismos y sin misales, sin Biblias domésticas ni Nuevos Testamentos de bolsillo. Hacia finales del siglo i los apóstoles habían llevado la fe hasta los confines del mundo conocido.
No existía la posibilidad de lanzar Biblias desde el aire sobre las ciudades evangelizadas. Lo que los apóstoles hacían era predicar el Evangelio. Presentaban la historia de la salvación de un modo sumario empleando elementos narrativos y doctrinales. Así lo demuestra el sermón inicial de Pedro, pronunciado el día del primer Pentecostés cristiano. Pedro habla de la muerte de Jesús, de su resurrección, su gloriosa ascensión y del envío del Espíritu (Hch 2, 22-33). Afirma la identidad de Jesús como Mesías y Señor.
Estos breves resúmenes se convirtieron en un elemento fijo de la predicación de los apóstoles y de la época postapostólica. Los primeros Padres solían referirse a ellos con el término griego kanon, que significa «medida» o «regla». Con ese mismo sentido emplea san Pablo este término cuando dice: «Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios» (Ga 6, 16).
La regla se convirtió en una «vara de medir» del auténtico cristianismo, en el criterio de la ortodoxia. Los Padres solían utilizar este término junto con otros relacionados con las medidas estándar. Por eso es más frecuente que aparezca como kanon res aletheias —«regla de la verdad»—, pero también como «regla de la fe» o «regla de la Iglesia». En la Iglesia occidental de habla latina la expresión más corriente era regula fidei, «regla de fe».
La fe de la Iglesia era algo que se predicaba, que se entregaba a otros. Cuando san Pablo establece la confesión oral como condición para la salvación añade: «¿Pero... cómo creerán [los hombres] si no oyeron hablar de él? ¿Y cómo oirán sin nadie que predique?» (Rm 10, 14). Había que escuchar y asimilar la «regla» predicada antes de poder declararla públicamente, antes de poder hacer individualmente «solemne profesión en presencia de muchos testigos» (1 Tm 6, 12).
Así pues, la regla de fe es la categoría general que utilizamos para identificar las declaraciones de fe primitivas. Estas breves afirmaciones sobre los aspectos más importantes —más básicos y esenciales— de la fe cristiana solían estar contenidas en los sermones, o bien se recitaban y se ratificaban en el bautismo.
* * *
En un principio fueron declaraciones sencillas. La fórmula bautismal primitiva —la bendición trinitaria— debió de ser una regla de fe elemental: «En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19). Tal y como recoge el evangelio, presenta la doctrina trinitaria en un contexto bautismal. Jesús ordena a los apóstoles «ir y bautizar» así al mundo entero.
San Pablo ofrece a los gálatas una fe implícitamente trinitaria junto con una narración comprimida de la misión salvífica de Jesús:
Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y, puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: «¡Abbá, Padre!». De manera que ya no eres siervo, sino hijo; y como eres hijo, también heredero por gracia de Dios.
Gálatas 4, 4-7.
También la primera carta de san Juan presenta la historia de manera resumida, con la esperanza de obtener por respuesta una confesión doctrinal. El mensaje de Juan, como el de Pablo, es fundamentalmente trinitario y menciona los respectivos papeles y atributos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
En esto conocéis el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, es de Dios [...] En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios: en que [...] Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados [...] En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros: en que nos ha hecho participar de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como salvador del mundo. Si alguien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
1 Jn 4, 2; 9-10; 13-15.
El contenido de la «regla» que ofrecía la predicación apostólica básica era, por lo tanto, trinitario e histórico. Hablaba de la naturaleza de Dios y de su obra en la historia: ambas cosas se consideraban materia de fe; ambas debían ser confesadas por los cristianos en su bautismo.
* * *
Las cartas de san Juan evidencian que la Iglesia de la primera generación no solo se enfrentó a persecuciones exteriores, sino también a la disensión interna. Juan predica a Jesús «venido en carne», oponiéndose así a la emergente herejía de los docetistas, que sostenían que Jesús solamente parecía humano y que su carne era una ilusión. «Porque han aparecido en el mundo muchos seductores, que no confiesan a Jesucristo venido en carne. Ese es el seductor y el Anticristo» (2 Jn 1, 7).
Los seductores eran numerosos («muchos») y su falsa enseñanza debía contrastarse con una regla de fe fiable. Además, los docetistas no eran los únicos disidentes. Durante la primera generación se iniciaron más herejías, seguidas de otras en siglos posteriores.
Hacia mediados del siglo I las herejías fueron difundiéndose por todas partes. Para contrarrestar su expansión san Ireneo de Lyon escribió Contra los herejes, una obra en varios volúmenes. Su intención era medir las doctrinas de todos los herejes empleando la regla de la Iglesia y mostrar a los fieles corrientes cómo aplicar dicha medida.
Quien conserva inquebrantable la regla de la verdad que recibió en el bautismo, reconocerá los nombres, los dichos y las parábolas tomados de las Escrituras, pero no sus teorías blasfemas[1].
El interés de Ireneo se centraba en los herejes que negaban la bondad de la creación, algunos de los cuales llegaban incluso a atribuir la creación del mundo a los demonios. Para oponerse a ellos hacía hincapié en algunos elementos de la antigua regla que identifican al Creador con el Dios y Señor del Antiguo Testamento, así como con el Padre de Jesucristo.
Conservemos la regla de la verdad, que se resume en lo siguiente: Hay un solo Dios Soberano universal que creó todas las cosas por medio de su Verbo, que ha organizado y hecho de la nada todas las cosas para que existan, como dice la Escritura: «Por la Palabra del Señor se afirmaron los cielos, y sus estrellas con el Espíritu de su boca» (Sal 33, 6); y también: «Todo fue hecho por él, y sin él nada ha sido hecho» (Jn 1, 3). Nada de lo que existe se exceptúa, sino que el Padre ha hecho todas las cosas por sí mismo, las visibles y las invisibles [...] El que plasmó al hombre es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sobre el cual no hay ningún otro Dios, ni Principio, ni Potestad ni Pléroma. El mismo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo (Ef 1,3), como adelante probaremos. Manteniendo, pues, esta Regla, aunque otros digan muchas cosas diversas, fácilmente les probaremos que se han desviado de la verdad[2].
Según Ireneo, la regla es el criterio que sirve para probar la doctrina y para desenmascarar a los herejes. «He aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio y el sostén de nuestra conducta»[3].
* * *
La vida de Ireneo coincidió en el tiempo con la de Tertuliano, un converso que escribía desde Cartago, en el norte de África: ambos hombres mostraban intereses semejantes; ambos redactaron varios volúmenes de obras antiheréticas; y ambos apelaron explícitamente a la regla de fe. Tertuliano se sintió obligado a explicar la regla en términos explícitos, unos términos que se parecen cada vez más a los que acabarán abriéndose un hueco en los credos.
Su declaración más concisa de la regla se encuentra en el tratado Sobre el velo que han de llevar las vírgenes. Al igual que Ireneo, Tertuliano se refiere a la regla como algo distinto de cualquier intento de expresarla verbalmente, del mismo modo que el Evangelio es distinto (aunque no independiente) de los evangelios escritos.
La regla de la fe es en todo tiempo inmutable e irreformable: consiste en creer en un solo Dios todopoderoso, Creador del mundo; en Jesucristo, su Hijo, nacido de la Virgen María, crucificado bajo Poncio Pilato, resucitado de entre los muertos al tercer día, recibido en los cielos, que está sentado ahora a la diestra del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos por la resurrección de la carne[4].
La regla de fe no es la totalidad de la fe, sino la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe (ver CCC 234).
Y en la antigüedad su expresión, pese a contar con la aceptación general, nunca estuvo codificada. La forma verbal que adopta en las obras de autores tan distintos y tan dispersos geográficamente como Ireneo de Lyon, Tertuliano de Cartago, Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma y muchos otros, es semejante pero no idéntica.
Normalmente la expresión que tomaba se confeccionaba a la medida de las exigencias planteadas por las circunstancias. Si un autor se enfrentaba a alguna herejía en concreto, hacía hincapié en la doctrina amenazada por los herejes. Por eso Ireneo insistió en la bondad de la creación, Tertuliano en la divinidad una y trina y Clemente de Alejandría en la necesidad de la Iglesia.
Tertuliano reconocía que la doctrina cristiana se desarrolla a medida que la Iglesia va profundizando gradualmente en su comprensión de la verdad. Pero todo desarrollo legítimo está supeditado a la regla de fe y nunca debe contradecirla. «Conservando esta ley de la fe, todos los demás aspectos de la disciplina y la conducta admiten novedad en la corrección, creciendo hasta el fin la gracia de Dios». La regla es la salvaguardia contra los excesos de la especulación teológica: «Esta regla fue enseñada por Cristo, y no suscita entre nosotros otras preguntas que aquellas que presentan las herejías y que convierten a los hombres en herejes»[5].
* * *
A medida que la fe iba afrontando desafíos y disensiones venidos tanto de sus perseguidores como de los herejes, las Iglesias se vieron en la necesidad de concretar la regla de fe con mayor detalle y precisión. En el Egipto del siglo III Orígenes estableció las siete categorías generales de la regla que consideraba esenciales: (1) la unidad de Dios y su papel como Creador; (2) la divinidad del Verbo, hecho carne en Jesucristo; (3) el culto al Espíritu Santo; (4) la inmortalidad del alma y la realidad del juicio; (5) la existencia del demonio y los ángeles; (6) el hecho de la creación en el tiempo; y (7) la autoría divina de las Escrituras[6].
No parece que nadie secundara las «reglas de la regla» de Orígenes: ni siquiera él, cuyos —casi— resúmenes de la fe presentan variaciones de contenido.
No obstante, a lo largo de esas primeras generaciones de la vida de la Iglesia se puede observar un movimiento hacia la estandarización; o, cuando menos, un vivo deseo de contar con un estándar fijo. Los Padres emplearon fórmulas distintas —con matices y énfasis distintos— para cada circunstancia histórica distinta. Aun así, no cabe duda de que fueron suficientes dos siglos para constatar patrones recurrentes de provocación y respuesta.
Si «Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos» (Hb 13, 8), el objeto del culto verdadero será siempre, en palabras de Tertuliano, inmutable e irreformable. Ya en los albores de la era cristiana exclamaba san Pablo: «¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Qué incomprensibles son sus juicios y qué inescrutables sus caminos!» (Rm 11, 33): unas palabras que no eran menos ciertas en el siglo III.
En la llamada de la Iglesia a la regla de fe no se descubre sino el reflejo del misterio de Dios y del asombro de su pueblo. Ninguna fórmula era capaz de contener a un Dios infinito y eterno. Lo que los cristianos pretendían proteger con su búsqueda de una profesión de fe más precisa era el misterio mismo de Dios. No se trataba de una mera cuestión de lógica, sino de amor: un amor divino y sin límites que los herejes del siglo IV quisieron ligar al tiempo.
Estaba en juego el vínculo familiar. La regla de fe transmitía la verdad de la alianza, su historia y su doctrina, contenida en un sobrio resumen.
[1] San Ireneo de Lyon, Contra los herejes 1.9.4.
[2] Ibid., 1.22.1.
[3] San Ireneo de Lyon, Demostración de la predicación apostólica 5.
[4] Tertuliano, Sobre el velo que han de llevar las vírgenes 1. Ver también otras fórmulas contenidas en Sobre la prescripción de los herejes 1.3 y Contra Práxeas 2.
[5] Tertuliano, Sobre la prescripción de los herejes 13.
[6] Orígenes, Sobre los principios, prólogo 3-8.