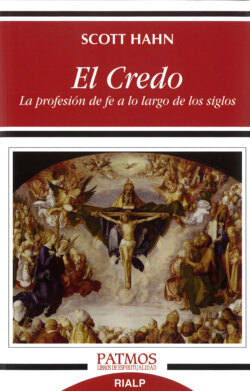Читать книгу El Credo - Scott Hahn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3.
UNA NUEVA ALIANZA Y UNA NUEVA CONFESIÓN
NADIE TIENE NECESIDAD DE PROFESAR su fe en los hechos que resultan obvios. Así lo demuestra el dramaturgo Eugène Ionesco en su obra La cantante calva. Cuando sus personajes se pronuncian solemnemente acerca de asuntos triviales —«el techo está arriba y el suelo está abajo»—, el efecto es absurdamente cómico: quedan como necios. Lo que se espera del auditorio es que se eche a reír.
El contenido de una frase como esa no carece de sentido. Lo que carece de sentido es esperar que alguien lo proclame o que se tome siquiera la molestia de mencionarlo. La posición relativa del techo o del suelo no la confesamos, sino que la observamos. Las afirmaciones que confesamos son solemnes porque expresan un acto de fe interior en algo sumamente importante: algo esencial pero incognoscible (o muy difícil de conocer) al margen de la Revelación divina. No confesamos nuestra fe «en las cosas visibles, sino en las invisibles» y «eternas» (2 Co 4, 18).
Por eso en el shemá los judíos confesaban la unicidad de Dios y la elección particular de que eran objeto. Para los gentiles, que adoraban a muchos dioses y no tenían a Israel en especial consideración, el contenido cognitivo del shemá no era evidente en sí mismo. El shemá contenía las creencias que distinguían a Israel de los demás, los principios que lo definían.
Los primeros cristianos eran judíos. Vivían en el mismo medio pagano que sus antepasados, de modo que se veían obligados a hacer la misma confesión elemental que esos antepasados suyos. De ahí que la afirmación que constituye el núcleo del shemá —la de que «Dios es uno»— aparezca repetidamente en el Nuevo Testamento (ver, por ejemplo, Romanos 3, 30; Gálatas 3, 20; Santiago 2, 19). No obstante, los cristianos consideraron necesario resaltar otras diferencias. Debían distinguir sus creencias no solo de los paganos idólatras, sino de los judíos que no reconocían la divinidad de Jesús ni le reconocían a Él como su Mesías (el Redentor Ungido).
Los evangelios nos dan a conocer los primeros pasos de los apóstoles hacia esos actos de fe. «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?», le pregunta Jesús a Pedro; y este responde: «Tú eres el Cristo» (Mc 8, 29). «Ni la carne ni la sangre» son capaces de descubrirlo por medio de la razón, ni es un hecho que Pedro haya podido deducir basándose solamente en datos sensibles. La condición de Mesías de Jesús le ha sido revelada a Pedro por Dios que está en los cielos (Mt 16, 17). Y Pedro responde con una profesión de fe.
De un modo semejante, cuando Tomás contempla a Jesús resucitado de entre los muertos, confiesa: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20, 28). Basa su afirmación en lo que ha visto, pero lo que afirma trasciende ampliamente los datos empíricos. Tomás identifica a Jesús con la divinidad, con Dios. Y Jesús le responde haciendo hincapié en el carácter «invisible» del objeto de la fe: «Porque me has visto has creído; bienaventurados los que sin haber visto hayan creído» (Jn 20, 29).
Las confesiones de Pedro y de Tomás podrían considerarse actos de fe bastante habituales entre la primera generación de cristianos. En su carta a los romanos san Pablo se refiere a la confesión cristiana en los mismos términos: «Si confiesas con tu boca “Jesús es Señor”, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás» (Rm 10, 9). Pablo da por hecho que una declaración de fe cristiana sincera ratifica las doctrinas que distinguen el cristianismo de cualquier otra religión: la divinidad de Jesús, su identidad de Mesías y su resurrección. También especifica que la confesión cristiana debe hacerse en voz alta. La fe puede empezar «en el corazón», pero además debe expresarse con «la boca». Una confesión como esa, al igual que antes el shemá, apunta a una alianza con unas consecuencias concretas, con bendiciones y maldiciones, unas explícitas y otras implícitas. Si haces esa confesión, recalca Pablo, te salvarás.
En otras ocasiones comprobamos cómo el contenido de la confesión era algo que se le entregaba a un individuo y que este «recibía» activamente (1 Co 15, 1). Cada creyente ratificaba esta doctrina en voz alta al hacer de ella «solemne profesión en presencia de muchos testigos» (1 Tm 6, 12).
Estos casos muestran una relación con lo que conocemos acerca del rito bautismal de la Iglesia primitiva. Antes de la inmersión ritual, cada candidato recibía los principios básicos de la fe y los ratificaba confesándolos a su vez en medio de la comunidad.
La propia palabra que empleamos da testimonio de la característica comunitaria de estas fórmulas anteriores al credo. «Confesar» deriva de dos términos latinos que significan «conocer... juntos». El término griego original, homologia, también es un compuesto, y el significado de los elementos que lo componen es «palabras iguales»: las palabras compartidas por la comunidad.
Las primeras confesiones eran declaraciones de un compromiso con la alianza que se efectuaban de manera individual, pero que pertenecían a toda la asamblea de la Iglesia. Configuraban las vidas de los individuos, conformándolos con la vida de Jesucristo.
* * *
En Jesucristo «el Verbo se hizo carne» (Jn 1, 14). El cuarto evangelio comienza con una serie de afirmaciones doctrinales aderezadas poéticamente. La culminación del prólogo es la afirmación del Dios hecho carne, de su Encarnación. Puesto que Jesús es la plenitud de la auto-revelación de Dios, la misión de los apóstoles consistía en llevarlo al mundo.
Los apóstoles presentaban al «Verbo» ante el mundo por medio de milagros y de obras, pero también —y tal vez principalmente— mediante expresiones verbales. Este «principalmente» no quiere decir que las palabras sean más importantes que las obras o los ritos, sino que en buena medida conocemos las obras y los ritos gracias a los datos documentados y a la transmisión oral del relato. Prácticamente la totalidad de las obras las conocemos a través de las palabras.
Los apóstoles anunciaban a Jesús, enseñaban a Jesús, predicaban a Jesús, recordaban a Jesús y confesaban a Jesús empleando una serie de expresiones verbales. Los términos griegos aplicados a esas expresiones son abundantes: euangelion, leitourgia, kerygma, didache, martyria, paradosis y homologia. Sus equivalentes en castellano se han convertido en términos técnicos del vocabulario religioso cristiano: evangelio, liturgia, predicación, doctrina, testigo, tradición y confesión. Todos ellos (tanto los términos como las expresiones) pueden encontrarse en los textos del Nuevo Testamento. Todos ellos poseen un contenido doctrinal. Todos ellos contribuyen de algún modo al desarrollo de los credos de la Iglesia.
Son formas que no encajan en categorías herméticas; de hecho, muchas veces se solapan. Las confesiones de fe pueden presentarse como declaraciones independientes, pero también mezcladas con otras expresiones. Fijémonos en la fórmula que suele citarse generalmente como ejemplo de las primeras declaraciones de fe cristianas: «Jesús es Señor». San Pablo la utiliza en tres cartas distintas: en Romanos 10, 9, en la primera a los corintios 12, 3, y —con el añadido del título de «Cristo»— en Filipenses 2, 11. En la carta a los romanos Pablo presenta el contenido de su predicación mediante esta breve confesión. En la carta a los filipenses, sin embargo, enfoca esa declaración como un acto de culto público y ritual: la liturgia. En la primera a los corintios la frase aparece como una oración personal o tal vez como un testimonio público.
Otros pasajes del Nuevo Testamento nos ofrecen confesiones más detalladas y desarrolladas en las que empezamos a reconocer la fraseología que acabará encontrando su espacio en los credos de la Iglesia.
No hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros también por él.
1 Corintios 8, 6
En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles.
Colosenses 1, 16
Cristo murió por nuestros pecados [...] fue sepultado [...] resucitó al tercer día, según las Escrituras.
1 Corintios 15, 3-4
En él se fue a predicar también a los espíritus cautivos.
1 Pedro 3, 19
Después de haber subido al cielo, está sentado a la diestra de Dios, con los ángeles, las potestades y las virtudes sometidos a él.
1 Pedro 3, 22
Tendrán que rendir cuentas al que está ya preparado para juzgar a vivos y muertos.
1 Pedro 4, 5
Un solo Cuerpo y un solo Espíritu [...] un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos.
Efesios 4, 4-6
Pese a aparecer en muchos y muy distintos contextos de una serie de libros bíblicos que son obra de autores diferentes, todas estas afirmaciones poseen un carácter confesional. El hecho de que la confesión cristiana constituía un juramento queda claramente evidenciado en Filipenses 2, 9-11.
Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre; para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese: «¡Jesucristo es el Señor!», para gloria de Dios Padre.
Este pasaje se presenta a sí mismo como una confesión («toda lengua confiese») y recoge el oráculo de Isaías en el que Dios jura en su propio nombre: «Lo juré por Mí mismo [...] la palabra que no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua» (Is 45, 23).
Aunque las confesiones de la Nueva Alianza conservan el persistente monoteísmo de la Antigua Alianza, confirman al mismo tiempo la diferencia cristiana: que el Hijo de Dios, Jesús, es también divino —Él es Señor— y que existe un solo Espíritu. Por lo tanto, ya entonces la Iglesia confesaba la pluralidad de personas divinas en un solo Dios. Los credos reunirán los elementos doctrinales de este misterio de un modo mucho más completo y preciso.
* * *
La unidad doctrinal cobra suma importancia desde la primera generación de la Iglesia. No obstante, el Evangelio no se puede reducir a una doctrina. La Buena Nueva es narrativa y los apóstoles procuran contar la historia siempre que predican (ver, por ejemplo, Hechos 2, 3, 10 y 13).
Y cuentan la historia haciendo un resumen muy básico: Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y ha sido glorificado. Es curioso que los apóstoles, en su mayoría, pasen por alto la enseñanza moral y los milagros de Jesús y aborden directamente los acontecimientos de las últimas semanas de su ministerio terrenal. Proclaman el escándalo de su muerte, pero parecen ignorar sus demostraciones de poder: las muchedumbres alimentadas, la curación de los leprosos y sus pasos sobre las aguas.
Más adelante examinaremos con todo detalle este patrón. Por el momento basta con constatar que los detalles esenciales de la vida de Jesús —en la predicación apostólica y en las profesiones de fe— son las estaciones de su Pasión y del Misterio Pascual. Este patrón, fijado en la etapa apostólica, se prolonga a lo largo de todas las generaciones posteriores y queda consagrado en los credos clásicos.
* * *
En el Nuevo Testamento las confesiones eran signos de conversión e iluminación. Pedro recibió la doctrina de Cristo como una gracia inmediata; al confesarla, la aceptó activamente y la proclamó. Tomás, por su parte, vio, creyó y profesó su fe. Fue cosa de un instante. Pablo transmitió lo que había recibido, confiando en que su grey, a su vez, lo confesara en presencia de numerosos testigos.
No es una cuestión meramente instructiva. Se trata de momentos de conversión, de profunda transformación de la vida humana. La confesión es un signo exterior del cambio interior que se está obrando.
El lugar habitualmente elegido para hacer esa declaración era el bautismo. Los creyentes recibían primero un resumen del Evangelio que hacía hincapié en unos misterios ocultos y en las doctrinas que distinguían a los cristianos de todos los demás; con su respuesta aceptaban los términos de la alianza; y con el sacramento eran admitidos en la familia de la alianza.
A partir de ese momento, como nuevos cristianos, eran distintos: distintos de lo que habían sido y distintos del resto del mundo. Habían recibido la gracia de participar en la vida divina desde ya y para siempre. Y además eran proscritos, víctimas de la persecución y culpables —ante los tribunales terrenales— de un delito punible con la muerte.
Confesar la fe cristiana traía consigo ingentes consecuencias. Confesar la fe en Jesús significaba aceptar el estigma que Él mismo portaba —y aceptar compartir su muerte ignominiosa— con la esperanza de participar de su gloriosa Resurrección.
Cada confesión era al mismo tiempo una promesa de vivir la doctrina absolutamente revolucionaria de Jesús: esa doctrina que hacía distintos a los cristianos y provocaba en sus semejantes fascinación y temor.
Con la homologia los cristianos aceptaban la obligación del martyria, un término griego que significa «testimonio» y del que procede la palabra «martirio». En la generación de los apóstoles ese testimonio exigía muchas veces el derramamiento de sangre. Y exige, ahora y siempre, la entrega total de uno mismo.