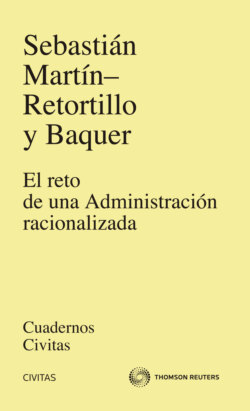Читать книгу El reto de una Administración racionalizada - Sebastián Martín-Retortillo y Baguer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. LA ADMINISTRACIÓN Y EL PROCESO DE CAMBIO POLÍTICO
ОглавлениеLa Administración pública española, desde una perspectiva institucional, constituye hasta el presente una pieza todavía casi intocada en el proceso de cambio. El aparato administrativo del Estado ha continuado moviéndose prácticamente por inercia, aunque, como no podía ser menos, acusando los efectos de la transición política. Piénsese, a título de ejemplo, en el reconocimiento que se ha hecho del derecho de asociación sindical o en las elecciones que han tenido lugar en determinados colectivos funcionariales, sin abordar previamente y con carácter general el tema de la participación. Valórense también, y desde otra perspectiva, las consecuencias de la integración de distintos colectivos funcionariales, sin precisarles su adscripción orgánica, ni los cometidos concretos a desempeñar. La Administración ha tenido que asumir buena parte de las estructuras burocráticas del régimen anterior. Nada se objeta a ello. Lo grave está en que, pasados los primeros momentos, no se ha mantenido la voluntad política de abordar una reordenación en profundidad de las consecuencias de tales planteamientos. Está también, con la trascendencia que el tema presenta, la configuración misma, primero, de los Entes preautonómicos, luego, de las propias Comunidades autónomas, con las consiguientes transferencias de servicios, aspectos que han incidido igualmente en el aparato burocrático de forma nada coordinada, a remolque de las decisiones políticas y sin que haya habido la voluntad para superar el rechazo frontal que, por ejemplo, ha tenido la Administración del Estado a todos estos temas.
No ha habido, pues, un afrontamiento global y sistemático de estas cuestiones que, en todo caso, requerían decisiones del más alto nivel político que no han llegado a producirse. Ha sido, pues, indiscriminadamente y por vía de arrastre cómo el cambio político ha incidido institucionalmente en nuestra Administración. Nos encontramos así con una realidad que nos viene dada y con la que es necesario enfrentarse. Se trata de un reto que es exigencia requerida por razones de eficacia, de buen funcionamiento y de mejora de las técnicas de actuación a las que antes aludí. Pero es también —y de modo fundamental— auténtico requerimiento político derivado del planteamiento constitucional, que impone establecer una Administración útil, una Administración que sirva; en definitiva, la Administración que demanda «el Estado social y democrático de Derecho». Y ello, configurando a la Administración con el carácter fiduciario e instrumental que se establece en el artículo 103 de la Constitución: «La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales...».
Obligada tarea de «reedificar» la Administración de acuerdo con los principios del modelo de Estado establecido en la Constitución. Y ello contando con los elementos de que se dispone. Ahora bien, al tratar de asumir este empeño, se ha evidenciado, haciéndola surgir a la superficie, una realidad mucho más profunda y de mucho mayor alcance que la que puede comportar la «readaptación» —por muy profunda con que se quiera configurar— de unas estructuras administrativas a un marco constitucional determinado. Porque se ha puesto de relieve, ni más ni menos, la carencia entre nosotros de un auténtico sentido del Estado. Hubo, ha habido, Gobiernos fuertes e, incluso, Gobiernos violentos. Nuestro Estado, sin embargo, ha sido siempre un Estado débil. Y es esto lo que ahora aflora. En el bien entendido, además, que si algo requiere una sociedad democrática y pluralista es precisamente un Estado fuerte y debidamente organizado. Es ésta, precisamente, una de las graves paradojas que hay que abordar en el momento presente: es en un orden de democracia, de pluralismo, de transparencia y de libertad cuando hay que afirmar la estructura, la realidad y la autoridad misma del Estado y de su Administración. Una tarea no ciertamente fácil.
Sin caer en mimetismo alguno por lo extranjero, fácil es observar que a diferencia de lo que ocurre con otras Administraciones europeas —la alemana, la francesa o la inglesa—, la nuestra ha adolecido siempre de una gran debilidad. Ni ha ofrecido buenos y suficientes servicios públicos ni, lo que es más importante, ha cumplido una función de arbitraje de las fuerzas sociales y económicas y de neutralidad en el turno político. Arbitraje y neutralidad política que son las notas básicas de los modelos de Administración moderna, y que conllevan la idea de servicio al «interés general» como fundamento ideológico de la organización administrativa en sus distintos ámbitos. Nuestra Administración, por el contrario, ha estado sometida siempre a los detentadores del poder político de turno, colonizada sectorialmente por intereses sociales y económicos y apenas mentalizada en la idea del servicio objetivo a la comunidad nacional.
Postular en estos momentos el estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución en cuanto sanciona una configuración de la Administración pública presidida por la objetividad, supone postular un planteamiento que de forma directa e inmediata puede beneficiar, además, al propio sistema político, siempre y cuando, claro es, tal y como aquélla requiere, se superen formulaciones partidista y cliente-lares. Organización y función pública pueden y deben ser una de las grandes prioridades nacionales, cuya modificación debe asumirse. Y a través de este empeño, cambiar la faz con la que hoy la Administración y el Estado se presentan a los ciudadanos. Tratar, y en la medida de lo posible lograr, que la Administración funcione mejor es tarea fundamental para la consolidación misma del sistema político.
El funcionamiento de la Administración es tema que muy hondamente preocupa a todos los niveles.
Y ello tanto desde la perspectiva de los medios humanos —funcionariado— como desde la estrictamente orgánica e institucional. Prueba de ello son las frecuentes intervenciones de los representantes de todas las fuerzas políticas en el sentido expuesto. Y aquí sí que cabría una gran concertación nacional entre todos los que representan y defienden una determinada configuración de la Administración pública. Hay que «concienciar» a la clase política de la importancia del tema, poniendo de relieve el riesgo de que, si no se aborda con radicalidad, enfrentándose básicamente con los obstáculos que surgen en el seno de la propia Administración, corremos el peligro —si no hay otros mayores— de iniciar un proceso degenerativo imparable que conduzca a una «criollización» de nuestros esquemas político-administrativos y los haga ya irrecuperables. El tiempo, en este caso, juega en contra. Aumenta el deterioro de la Administración, hace cundir el desánimo y afianza la indiferencia. Recuperar las cotas que gradualmente van perdiéndose no es tarea fácil. Diríase que el daño es cada vez más irrecuperable. De ahí, la urgencia en abordar estas cuestiones, así como la necesidad de un compromiso efectivo para asumir tal tarea. Si no se hace con decisión, es mejor no plantearla; siempre será mayor el coste de una empresa fracasada que la indiferencia ante una determinada situación.
Dos observaciones, sin embargo, antes de concluir estas consideraciones generales.
En primer lugar, el convencimiento de que la asunción de los problemas de la Administración y la valoración de sus posibles correctivos sólo puede partir de la propia Administración. Es necesario contar con ella, asociarla ilusionadamente en el proceso de su propia transformación. Si no se logra esto, poco es lo que puede hacerse. El olvido de este principio fundamental no conducirá sino a crear una auténtica superestructura, de validez más que relativa y sin operatividad alguna.
En segundo lugar, recordar una vez más que se trata de afrontar el tema mediante una serie de aproximaciones sucesivas que pueden conducir, en su caso, a unas líneas de actuación inmediata. De ahí que nos refiramos a cuestiones concretas que resulta necesario abordar con carácter prioritario. En concreto, algunas de las relacionadas con aspectos puramente estructurales y de funcionamiento. Quedan al margen los problemas de fondo aun conscientes de que la transformación a alcanzar debe ser mucho más honda y debe incidir sobre los propios hábitos de comportamiento, sobre actitudes del funcionariado, sobre modos de hacer del propio Gobierno. Un auténtico cambio de mentalidad de y en los servidores del interés público. Meta no fácil de conseguir, y que requiere su tiempo para consolidarse, dada la dinámica constante con la que hay que abordar todas estas cuestiones. Lo señalé con anterioridad: captar y ahondar hasta qué punto determinadas instituciones administrativas —ejecutividad de los actos administrativos, la doctrina del silencio, acción de oficio, etc.— han venido a configurar una determinada mentalidad autoritaria en el quehacer de la Administración, es cuestión que requiere no sólo el cambio de un sistema jurídico, sino un planteamiento del todo distinto en el modo de entender aquél y sus relaciones con los ciudadanos.
Es, pues, en el marco de las observaciones precedentes en el que deben encuadrarse las reflexiones que seguidamente se recogen.