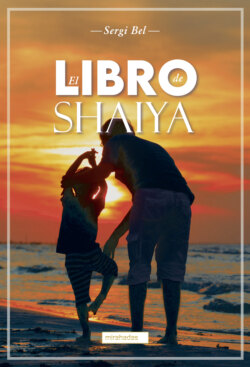Читать книгу El libro de Shaiya - Sergi Bel - Страница 10
Capítulo 3 Hierba de dragón
ОглавлениеAbrí con nervios la mochila y saqué un traje blanco que por suerte no estaba mojado. Generalmente lo utilizaba para hacer Tai Chi y era de un blanco nuclear que dañaba la vista, quizá era demasiado llamativo, pensé, y sin ninguna duda lo era en contraste con los tonos de la naturaleza circundante.
Me desnudé y decidí poner la ropa tendida encima de los troncos que conformaban la estructura de la pequeña palapa; inútil intento de secar el sudor impregnado por tanta humedad. Deposité la mochila en una de las esquinas para alejar lo máximo de mí el horroroso olor. Dejarla en el suelo de la selva resultaba peligroso por la gran cantidad de insectos y animales de todo tipo que allí habitaban, podían considerarla un buen lugar para esconderse o esperar la siguiente presa. Evidentemente no quería serlo yo. Me senté a esperar.
Estaba algo nervioso por la trascendencia de todo lo que se avecinaba y, al mismo tiempo, tenía ganas de empezar, convencido de que mi vida estaba a punto de cambiar, sin tener certeza de hacia qué sentido sería el cambio. De nuevo los sonidos me abdujeron cuando observaba la vegetación que rodeaba la palapa. Era evidente la fuerza que contenía el mundo de las plantas y los árboles, compitiendo ferozmente entre sí por un pequeño espacio para sobrevivir sobre el resto. Caí en la cuenta de que, sin un mínimo de cuidados, en unas semanas la palapa y su estructura quedarían completamente sumergidas en ella, como si de un mar de verde follaje se tratara.
Oí el sonido de un cuerno a lo lejos y mi corazón se agitó empezando a latir con más rapidez de lo normal, como si me fuera a enfrentar a un peligro. Miré a mi alrededor, suspiré profundamente y empecé a descender por la cuesta que llevaba a la Gran Palapa. El suelo estaba muy húmedo y por su composición arcillosa, uno no bajaba, sino patinaba cuesta abajo. Cuando por fin llegué, y de una pieza, algunos ya estaban en el interior de la Gran Palapa, estirándose apoyados en unos respaldos de madera que parecían encajados en el suelo. Entré, saludé y discretamente pude sentir cómo todos siguieron con la mirada mi presencia blanco angelical. Como si nada, me senté contra uno de los respaldos vacíos mientras el resto de los participantes fue llegando.
Se respiraba en el aire la tensión y seriedad del proceso que en breve iniciaríamos.
Don Pedro, ataviado con una larga túnica marrón oscuro, collares y pulseras de plumas de colores muy llamativos, se sentó en el respaldo central que era un poco más grande y seguidamente empezó a sacar objetos de una bolsa. Dispuso ante sí, en el suelo, una tela de colores sobre la que fue colocando minuciosamente minerales, amuletos, huesos y botellitas de lo que parecían ser aromas, así como un gran cigarro hecho de hojas de tabaco, conocido allí como pacheco.
—El trabajo de hoy será de purificación y limpiaremos nuestro cuerpo y espíritu de toda impureza que contenga. Tomaremos para ello la esencia de una planta llamada Hierba de Dragón que provoca fuerte sudoración para desintoxicar la piel que nos envuelve, vómitos para purificar nuestra zona estomacal y diarreas para vaciar completamente nuestros intestinos. Cuanto más limpio esté nuestro cuerpo, más se manifestará nuestro espíritu y mejor trabajará la «Abuelita» con él.
La «Abuelita», así la llamó don Pedro, interesante nombre para una sustancia que también se conoce como «la soga del ahorcado» y, aunque su principal componente proviene de una liana que bien pudiera utilizarse de soga, no podía imaginarme qué próximo a la muerte viajaría bajo su influjo.
Don Pedro extendió su mano cogiendo una de las botellitas que había delante de él, de un tono verdoso, la abrió y llenó un vasito plateado del tamaño de un chupito. Encendió el pacheco, dando fuertes caladas que llenaron el ambiente de un espeso humo, como una niebla con olor a tabaco. En una de esas inhalaciones levantó el vasito y sopló el humo encima, recitando en voz baja unas palabras que no logré entender. Miró a su izquierda para que poco a poco se acercaran por orden a tomar el brebaje. En cada toma repetía el mismo ritual hasta que llegó a mí. Ya no había vuelta atrás. Don Pedro me miró con su genuina seriedad, y respetuosamente tomé de un sorbo el brebaje. Su sabor, ligeramente amargo con tonos mentolados, era parecido a un té de hierbas frescas.
Nos fuimos sentando de nuevo cada uno en su sitio, en silencio. Todo estaba tranquilo hasta que en mi estómago sentí un fuerte calor expandiéndose por todo el cuerpo. Era sofocante, empezó a incomodarme, a hacerme sentir intranquilo. Mi cuerpo se fue empapando como si fuera un helado que se deshacía; por cara, brazos, vientre y piernas veía el sudor saliendo para caer sobre el suelo de madera. En medio del calor empecé a sentir un punzante dolor en los intestinos, creciendo hasta que mis tripas cobraron vida propia. Levanté la vista y, por la cara y gestos de los demás, yo no era el único en esa situación. Creo que transcurrió una larga media hora cuando don Pedro hizo una señal que parecía ir dirigida a la zona externa de la palapa, aunque yo no había visto a nadie allí. Dos chicas aborígenes de unos trece años fueron entrando unos bidones de agua que iban colocando al lado de cada uno, también trajeron un cubo y un vaso. Por las rayas de medida que tenían, los bidones eran de quince litros.
—La ceremonia no finaliza hasta que cada uno de vosotros haya bebido toda el agua que le corresponde. El cubo es para vomitarla. Inés y María os los retirarán a medida que se vayan llenando. Podéis empezar cuando queráis y que Dios os bendiga —dijo don Pedro.
Quedé atónito de pensar en beber toda esa agua, era mucha, nada más y nada menos que quince litros, lo que solía beber en una semana. Entre dudas empecé y mi cuerpo sudoroso agradeció la ingesta de agua fresca, sabía a gloria, sofocando el calor que sentía y mitigando en algo el dolor intestinal. Bebí tres litros en nada e ingenuamente pensé que no sería tan difícil. Sin embargo, mi cuerpo reaccionó de forma adversa, queriendo expulsarla de su interior. La sudoración aumentó bruscamente y un profundo malestar, en forma de espasmos, se concentró en mi vientre. Me acerqué el cubo y fue abrir la boca y salir gran cantidad de líquido de mi interior. Sorprendido ante toda el agua sucia vomitada casi sin esfuerzo, sentí la barriga vacía, volví a tener mucha sed y empecé de nuevo a beber, sucediendo de nuevo lo mismo.
Poco a poco fue anocheciendo entre el sonido de los pájaros y el de las bascas de los participantes. La verdad es que todo aquello parecía surrealista, para nada una imagen digna de ser recordada, pero intenté verlo como el paso necesario para viajar hacia nuestra esencia.
Debieron pasar cuatro horas hasta que finalmente acabé vaciando el bidón. Sentí gran alivio, pese a las costillas doloridas tras tantos espasmos y arcadas, las mandíbulas desencajadas y la garganta irritada.
Todos acabamos, mientras María e Inés iban retirando bidones, cubos y vasos. A medida que fue anocheciendo también fueron encendiendo a nuestro alrededor grandes velones blancos, creando una bonita sensación de calidez que instó a todos a seguir, a pesar de los rostros desgarrados por el esfuerzo. Durante todo el proceso observé que los vómitos se tiraban a la base de una gran planta frente a la Gran Palapa. No era por comodidad y vi claro que tenía una explicación, aunque la desconocía en ese momento.
Don Pedro, que se había mantenido callado durante todo el trabajo, se levantó y dijo:
—Vuestros cuerpos seguirán purificándose durante la noche. Podéis dirigiros a vuestras palapas, Inés y María os acompañarán a cada uno. Mañana empezaremos el trabajo serio con la «Abuelita».
Algunos no pudieron evitar mirarse entre sí ante sus palabras, si esto no fue serio, qué lo sería. Los rostros eran todo un poema. A mis treinta y cinco años yo era el segundo más joven, después del chico de Nueva York, que debía rondar los veinticinco y parecía realmente agotado en todos los sentidos. La mayoría superaba con creces los cincuenta y la edad en esas circunstancias debía ser un factor crucial.
Ya era noche cerrada y me fijé en cómo los sonidos habían sido sustituidos por otros distintos, aunque no menos intensos y llamativos; eran mucho más agudos y, aunque de fondo se escuchaba perdido algún mono aullador, la mayoría provenía de insectos compitiendo entre sí en tono y volumen por aparearse.
Inés y María nos fueron acompañando uno por uno a las palapas, iluminando el trayecto con pequeñas linternas. Nadie dijo nada y todos esperamos en silencio a que nos llegara el turno, solo algún suspiro aislado denotaba el estado general de agotamiento físico padecido. Como siempre, me quedé el último hasta que de nuevo aparecieron las dos jóvenes, me agarraron de la mano, miré hacia atrás, don Pedro seguía recogiendo sus cosas y empezamos el camino. Me daban la mano para asegurarse de que pisaba por donde ellas lo hacían, prestando especial atención al suelo por la multitud de tarántulas y serpientes que por allí transitaban. Cuando llegamos a mi palacete de madera esperaron unos instantes a que abriera mi mochila para ponerme una pequeña linterna frontal que había comprado antes del viaje, convencido de que sería más cómoda que una de mano. Se despidieron con una sonrisa y, silenciosas, desaparecieron en la oscuridad de la noche.
De nuevo empezaron a sonarme las tripas de lo lindo y pensé que ya no contenían nada, pero, al parecer, guardan mucho más de lo que creemos. En uno de esos retortijones no pude aguantar, salté de la palapa para correr hacia un agujero que había a cinco metros de distancia que servía de letrina. Estaba tapado con un trozo de madera y al apartarlo con el pie empezaron a salir más insectos y gusanos de los que mis ojos eran capaces de dar cuenta. Me bajé los pantalones y sin esfuerzo una parte de mí se desprendió dentro de ese oscuro socavón, al tiempo que rezaba para que a ninguno de esos animalillos les diera por averiguar de dónde procedía aquello.
Mi cuerpo desprendía agua como si fuera una fuente. Me parecía imposible que de mi interior saliera tal cantidad de líquido. Muy a mi pesar, preocupado, no osaba moverme; permanecí allí en cuclillas quizá una hora.
Poco a poco la cosa fue a menos, pero empecé a notar un dolor agudo en el estómago que me asustó, con las piernas doloridas me limpié e iluminando con atención el suelo, subí de nuevo a lo alto de la palapa. El calor y la humedad eran sofocantes, seguía empapado y decidí desnudarme para estar más cómodo.
Abrí la mosquitera y me recliné sobre el delgado colchón, de unos cinco centímetros de espesor, que me permitía notar las juntas de madera de la estructura. Intenté relajarme después de tanta tensión aplicando una respiración profunda y abdominal que aprendí en cursos de yoga hacía ya tiempo. A pesar de ello, el dolor aumentó en intensidad y profundidad hasta llegar a lo que debe sentir alguien cuando le clavan algo afilado en el estómago. No era un dolor continuo, sino que remitía casi completamente y luego volvía, como las olas del mar.
Poco a poco me fui encogiendo ante aquella sensación adoptando inconscientemente una posición fetal. No entendía qué estaba pasando y me asusté de una forma como nunca lo había hecho a lo largo de mi vida.
El fuerte dolor desencadenó otra vez la necesidad de vomitar. Instintivamente me puse a cuatro patas en un intento de que aquello saliera de mí. Era imposible que hubiera nada más dentro, pero, aun así, la sensación de vomitar se hizo cada vez más fuerte, acompañada por el horrible dolor.
Mi mundo se detuvo en aquellos instantes y me vi encima del bosque dándome cuenta de que estaba en medio de la nada. Tomé clara consciencia de que mi vida estaba en peligro y de que allí no había nada ni nadie para ayudarme.
Ante las olas de dolor y los espasmos del cuerpo, empecé a gritar sin parar. Las olas iban y venían de la misma forma en que yo me revolvía sobre el colchón, de un lado a otro, chillando como un animal al que están matando lentamente. Mis gritos eran tan fuertes que no tardé en quedarme sin voz y la sombra fría de la muerte empezó a entrar en mi cabeza y cuerpo.
Mis manos se agarraban al colchón como si de una tabla salvavidas se tratara, al tiempo que por mi boca salía un sonido grave y ahogado, parecido al bramido de un animal que lucha desesperado por vivir. Grité y grité sintiendo toda la tensión de mis costillas en cada arcada, de lo forzada que estaba mi espalda encorvada por el sufrimiento, y la quemazón de mi garganta completamente abrasada, notando toda la musculatura de mi cuerpo tensa como si en cualquier momento fuera a romperse.
Extenuado hasta quedarme sin aire en los pulmones, mi cuerpo, como si de un edificio se tratara, colapsó y, con él, mi mente, cayendo desmayado sobre el colchón.