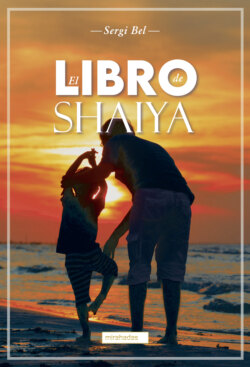Читать книгу El libro de Shaiya - Sergi Bel - Страница 19
Capítulo 12 El cuarto día de integración
Оглавление—Sergi, Sergi, despierta… Sergi, Sergi…
Una vez más, mis ojos al abrirse se anclaban en el techo de la gran palapa.
—Sergi, Sergi… ¿estás bien?
Giré levemente la cabeza, era el rostro sonriente de Isabel que atentamente me miraba. Estaba claro que no parecía estar en el mismo mundo que yo. Su cara emanaba frescura, paz y tranquilidad inversamente a mi sensación de regreso a la realidad.
—Sergi, don Pedro dice que los días que restan te ayude en los traslados, aunque no podemos hablar, a menos que sea imprescindible —enfatizó Isabel.
Me sorprendió que don Pedro permitiera esa injerencia, aunque probablemente era debido al propio proceso evolutivo que cada uno de los dos tenía que recorrer. Quizá sentirme acompañado en mi caso, y en Isabel expresar su necesidad de ayudar al prójimo. Era evidente que todo mostraba un sentido, aunque yo, en mi desconocimiento, quizá no era capaz de verlo.
—Vámonos a tu tambo —me dijo con voz cálida.
Dolorido, me incorporé para dirigirme a mi bastón fiel en la entrada. Me puse las botas e Isabel me agarró fuertemente por un brazo al tiempo que con el otro me apoyaba en esa suerte de improvisada muleta. Un fuerte sol asomaba por el bosque y deduje que sería mediodía, aunque, la verdad, me importaba bien poco. Despacio, con dificultad, subimos la cuesta hasta aproximarnos a la pequeña y esquelética estructura de madera que me cobijaba. En la mesa de nuevo, las hojas, el té y un plato con un poco de arroz acompañado de plátano macho. Mi estómago pareció alegrarse de esa visión hasta que una ligera brisa me insufló el pestilente olor de la mochila en la cara y una potente rabia surgió de mi interior. Con un gesto brusco me despojé de Isabel.
—Cálmate, Sergi, no te enfades, ahora tienes que comer aunque tu cuerpo y tus sentidos lo rechacen. Has de discernir entre aquello que tienes que hacer y aquello que quieres hacer.
Sus palabras me sorprendieron y la miré fijamente. Nuevamente sonreía como si de una forma u otra ella ya hubiera transitado por ahí y me comprendiera plenamente. Vestía toda de blanco y por el cuello asomaba tímidamente una fina cadena de oro con una cruz. Cuidadosamente me ayudó a sentarme ante la mesa mientras su mirada se centró en la bolsa de la mochila que asomaba entre la vegetación.
—No te preocupes, me la llevaré.
Era como si me hubiera leído el pensamiento, aunque quizá era evidente lo que pasaba por las expresiones desencajadas de mi rostro.
—Siéntate y, por favor, esfuérzate en comer un poco.
Me decía esto y al moverse la cruz se balanceó, produciendo un destello dorado que me cegó momentáneamente. No entendí muy bien de dónde salió ese brillo, ella estaba conmigo a la sombra del tambo, lo más probable es que sencillamente me lo había imaginado.
—Hoy mejor quédate aquí y descansa. Mañana vendré por la mañana para ir al riachuelo a purificar tu cuerpo con las hojas.
Cariñosamente se acercó y me besó tiernamente en la cabeza como si de un recién nacido se tratara, bajó del tambo y su blanca vestimenta desapareció por el caminito. Me di cuenta de que se había dejado la mochila y maldije mi suerte, tendría que seguir respirándola hasta la mañana siguiente. Sentado frente al maloliente plato que tenía ante la nariz, sin las más mínimas ganas de acercarme nada a la boca, recordé lo que me dijo Isabel y con asco cogí el plátano para comer un poco. Olía muy mal y sabía peor. Su textura era pastosa y tuve que ayudarme del brebaje para tragarlo.
Entre arcadas, me comí casi medio, el arroz ni lo probé.
Perdido entre pensamientos de lo que me estaba sucediendo el tiempo transcurrió hasta que por el caminito asomó de nuevo la peluda presencia. Me recliné para observar que su morada era un agujero que había a la altura del suelo, en la corteza del primer árbol, entre el tambo y el camino. «Bueno era saber aquello», pensé. Me levanté y me acerqué al otro borde del tambo a tirar los restos de la comida. Un río de grandes hormigas se movía agitadamente debajo. Levanté el plato girando la mano para que cayera el arroz con el medio plátano en aquella marabunta.
De mis pies ascendió un golpe de calor que me hizo tambalear, nublándome la vista. Estaba a punto de desmayarme cuando de mi interior surgió una voz muy clara, nítida y serena.
—Si caes hacia adelante, morirás.
En un acto reflejo de pensamiento mi cabeza se inclinó hacia atrás, provocando que el peso de mi cuerpo también se dirigiera allí. Mis ojos se oscurecieron sintiendo en cámara lenta el rozar del aire en mi piel hasta impactar con los tablones del suelo.
No sé el tiempo que estuve allí inconsciente.
La sensación de un fuerte golpe en la mano me hizo abrir los ojos de par en par. Un golpe seco y duro que se repitió estremeciendo mi cuerpo. No era el impacto de aquel sonido lo que me dolía, sino lo que se me clavaba. No podía moverme del suelo y giré la cabeza a la izquierda para ver qué pasaba. Tenía un fuerte dolor también en la cabeza, acompañado de una sensación entre húmeda, cálida y seca por cara y pelo. El sonido de un martillo golpeando algo metálico me estalló de nuevo en la cabeza. Un fuerte dolor en la palma de mi mano izquierda me hizo gritar. Algo muy punzante y frío me acababa de atravesar la mano. El martillo de nuevo golpeaba en mi interior y mi mano derecha explotaba de dolor. Desesperado, intenté moverme, pero no era posible y de nuevo grité todo lo fuerte que pude, aunque de mi boca no salía nada.
No veía nada, el techo del tambo se difuminaba por el dolor que estaba pasando. ¡Qué era aquello!
Tenía las manos inmóviles de dolor y de pronto mis pies parecían romperse en añicos. El sonido del martillo golpeando de forma seca hacía que algo penetrase profundamente en ellos, perforándolos como si fueran de mantequilla. Escuchaba el sonido de risas y burlas que se entremezclaban con el indescriptible dolor en manos y pies.
Mi cuerpo extrañamente cobró posición vertical y de pronto lo vi, allí estaba yo, en medio de un paraje árido, rodeado de gente y crucificado.
La multitud se reía y en mi interior sentía profunda tristeza. Era infinitamente mayor el dolor de mi corazón que el dolor de los clavos en mi carne. La sangre se deslizaba por mi rostro al igual que mis lágrimas.
Qué era aquello, qué hacía yo allí, yo que no soy un hombre religioso en el cuerpo de Jesús en la cruz.
Vi la imagen de mi madre que siendo yo pequeño nos llevaba siempre a misa, cosa que a mí nunca me gustó. Si bien comprendía la profundidad de las palabras de Jesús en los Evangelios, no entendía la mayoría de los sermones, por contradictorios, del cura en su púlpito. Hablaba de ofrecer al prójimo, pero la propia Iglesia estaba llena de ostentación; hablaba de ser bueno y comprensivo, pero yo veía gente altiva e intransigente alrededor. Tenía la sensación de que, si bien aquellos textos expresaban algunas verdades muy profundas, la mayoría de las personas que por allí iban ni las entendían ni mucho menos las sentían, y menos aún las practicaban. Todo ello hizo que poco a poco sintiera una profunda aversión a la realidad eclesiástica y que mi espíritu se focalizara en los instrumentos de la razón y la filosofía para entender el mundo que me rodeaba.
Pero allí estaba yo, a pesar de mi rechazo, colgado de esa cruz y con el corazón destrozado por la ignorancia del prójimo. Una inconfundible voz clara y nítida me repetía en mi interior: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». En cada una de ellas mi sensación de tristeza aumentaba exponencialmente. El llanto me invadió por completo y mi alma, lo más íntimo, lamentaba que en este mundo hubiera sucedido algo tan triste como aquello.
Mi corazón se empezó a abrir con la delicadeza de los pétalos de la rosa en un amanecer frío de primavera. Mi entorno se impregnó del fuerte olor dulzón que me transmitía todo aquello de bueno que tiene la vida. Era como estar rodeado de miles de rosas que me embriagaban con su fragancia. La selva olía de forma celestial, alimentaba mi alma indescriptiblemente. No entendía muy bien qué me estaba sucediendo, pues por un lado mi cuerpo se agitaba de sufrimiento y por otro, mi alma se sentía inmensamente gozosa y feliz, guiada intensamente por aquel aroma. Mi percepción viajaba del dolor a la felicidad, y de la carne al espíritu en milésimas de segundo, en un ir y venir incesante.
De pronto, en un destello, lo entendí.
Este mundo constaba de dos realidades: el mundo material y carnal, y el mundo espiritual. Alimentar el cuerpo de placeres produce inevitablemente un profundo daño al alma, alimentar el espíritu y engrandecerlo implica someter al cuerpo despojándolo de sus caprichos.
Tenía que escoger qué camino quería transitar.
Mi corazón latió fuertemente como si me hablara, pues la verdad, la bondad, la honestidad y el amor siempre residían en él. Esta fue mi elección.
Cada vez me costaba más respirar, el dolor iba y venía en oleadas al igual que las risas, las visiones de esas gentes y el techo del tambo. De pronto sentí un fuerte dolor en las costillas y la palabra «perdónalos» se enredó por mi mente hasta desvanecerse en un eco.
Me entregué a la muerte de mi carne y desaparecí en el todo.