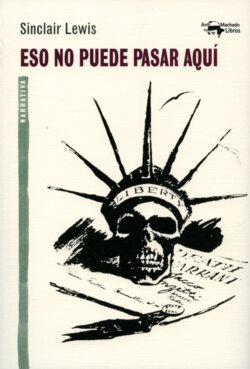Читать книгу Eso no puede pasar aquí - Sinclair Lewis, Sinclair Lewis - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеTODA ESTA semana de junio, Doremus estuvo esperando a las 14.00 del sábado, la hora designada por Dios para el programa profético semanal del obispo Paul Peter Prang.
Hoy, seis semanas antes de las convenciones nacionales de 1936, era poco probable que Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, el senador Vandenberg, Ogden Mills, el general Hugh Johnson, el coronel Frank Knox o el senador Borah fueran nominados como candidatos a la presidencia por ninguno de los partidos, ni que el abanderado republicano (es decir, un hombre que jamás llevará ese gran estandarte, pesado y bastante ridículo) fuera aquel senador de la vieja guardia, leal y, aunque parezca extraño, honesto: Walt Trowbridge. Se trataba de un hombre con un toque de Lincoln, varias pinceladas de Will Rogers y George W. Norris y una posible traza de Jim Farley, pero el resto estaba formado por el sencillo y corpulento Walt Trowbridge, con una tranquila actitud desafiante.
Pocos hombres dudaban de que el candidato demócrata sería aquel senador Berzelius Windrip que había subido como la espuma; es decir, Windrip como una máscara vociferante y su satánico secretario, Lee Sarason, como el verdadero cerebro detrás de su éxito.
El padre del senador Windrip era un farmacéutico pueblerino del oeste, ambicioso y fracasado a partes iguales, que le había bautizado Berzelius en honor al célebre químico sueco. A Windrip se le conocía normalmente como “Buzz”. Había conseguido completar sus estudios con esfuerzo en una universidad baptista del sur, de aproximadamente el mismo prestigio académico que una escuela de empresariales de la Ciudad de Jersey, y en una escuela de derecho de Chicago, y se había instalado en su estado natal a ejercer su profesión y a animar la política local. Era un viajero incansable, un orador bullicioso y divertido, un buen adivino sobre las doctrinas políticas que gustarían a la gente, un amante de los apretones de manos y, además, estaba dispuesto a prestar dinero. Bebía Coca-Cola con los metodistas, cerveza con los luteranos, vino blanco de California con los mercaderes judíos del pueblo y, cuando estaban a salvo de las miradas, whisky de maíz destilado ilegalmente con todos ellos.
En veinte años, se había convertido en un gobernante estatal de un absolutismo tal que no tenía nada que envidiar a cualquier sultán de Turquía.
Nunca fue gobernador; había sido muy perspicaz al entender que su reputación como investigador de recetas de ponches caribeños, variedades del póquer y psicología de las taquígrafas jóvenes podía hacer que saliera derrotado por culpa de la gente religiosa, por lo que se había conformado con incluir en el esquileo gubernamental del estado a un maestro rural que era un corderito cualificado y al que había paseado alegremente con una condecoración de excelencia. El estado estaba seguro de que le había “ofrecido una buena administración” y sabía que Buzz Windrip era el responsable, no el Gobernador.
Windrip ordenó la construcción de impresionantes carreteras y sólidas escuelas rurales e hizo que el estado comprara tractores y cosechadoras y se los prestara a los agricultores sin importar el precio. Estaba seguro de que algún día Estados Unidos tendría grandes relaciones comerciales con los rusos y, aunque detestaba a todos los eslavos, obligó a la universidad estatal a que impartiera el primer curso de lengua rusa que se conocía en aquella zona del oeste. Su invención más original consistió en cuadruplicar la milicia estatal y recompensar a sus mejores soldados con clases de formación en agricultura, aviación e ingeniería de radios y automóviles.
Los milicianos le consideraban su general y su dios; cuando el fiscal general del estado anunció que iba a acusarle por haber desviado 200.000 $ procedentes de los impuestos, la milicia se levantó siguiendo sus órdenes como si fuera su ejército privado y, tras ocupar las cámaras legislativas y todas las oficinas estatales y llenar las calles que conducían al Capitolio con metralletas, echaron a los enemigos de Buzz de la ciudad.
Asumió el cargo de senador estadounidense como si fuera un derecho nobiliario de nacimiento y, durante seis años, su único rival como el hombre más vigoroso y ardiente del Senado, fue el difunto Huey Long de Luisiana.
Predicaba la reconfortante doctrina de redistribuir la riqueza, de tal manera que cada habitante del país percibiera varios miles de dólares al año (cada mes, Buzz cambiaba su pronóstico en lo relativo a la cantidad), aunque se permitiría a todos los ricos tener lo suficiente para arreglárselas, con un máximo de 500.000 $ al año. Por tanto, todo el mundo quedaba contento con la posibilidad de que Windrip saliera elegido presidente.
El reverendo Dr. Egerton Schlemil, deán de la catedral de Santa Inés, en la tejana San Antonio, afirmó (una vez en un sermón, otra en los folletos mimeografiados, algo diferentes los unos de los otros, que se distribuían para la misa, y siete veces en entrevistas) que el ascenso al poder de Buzz sería “como la lluvia revitalizadora y bendecida por el Cielo que cae sobre una tierra reseca y sedienta”. El Dr. Schlemil no dijo nada sobre lo que ocurría cuando la lluvia bendecida caía sin parar durante cuatro años.
Nadie, ni entre los corresponsales de Washington, parecía saber exactamente qué parte de la carrera del senador Windrip dependía de su secretario, Lee Sarason. Cuando Windrip se hizo con el poder por primera vez en su estado, Sarason era el director ejecutivo del periódico de más tirada en aquella zona del país. El origen de Sarason era un misterio y seguiría siéndolo.
Se decía que había nacido en Georgia, en Minnesota, en el lado este de Nueva York o en Siria; que era norteño puro, judío o hugonote de Charleston. Se sabía que había sido un teniente de ametralladoras especialmente temerario de joven, durante la Gran Guerra, y que se había quedado en Europa durante tres o cuatro años recorriendo el continente; que había trabajado en la edición parisina del Herald neoyorquino y coqueteado con la pintura y la magia negra en Florencia y Munich; que había estudiado varios meses de sociología en la Escuela de Economía de Londres y se había relacionado con gente bastante extraña en los restaurantes bohemios de la noche berlinesa. Al regresar a casa, Sarason se había convertido con decisión en un reportero duro de la tradición directa e informal; afirmaba que prefería el calificativo “prostituta”, a una palabra tan afeminada como “periodista”. Aun así, se sospechaba que conservaba la capacidad para leer.
Había sido socialista y anarquista en varias épocas de su vida. Incluso, en 1936, había ricos que afirmaban que era “demasiado radical”, aunque realmente había perdido su confianza en las masas (si es que la tuvo en algún momento) durante la época de voraz nacionalismo posterior a la guerra; hoy en día, creía únicamente en un control firme, ejercido por una pequeña oligarquía. Para eso estaba un Hitler, un Mussolini.
Sarason era desgarbado y flojo, con un cabello fino y rubísimo, así como labios gruesos en una cara huesuda. Sus ojos eran como chispas en el fondo de dos pozos oscuros. En sus largas manos poseía una fuerza incruenta. Solía sorprender a la gente a la que iba a dar la mano, doblándoles repentinamente los dedos hacia atrás, hasta que casi se los rompía. A la mayoría de la gente no le gustaba mucho. Como reportero era un experto del más alto nivel. Podía detectar rápidamente el asesinato de una esposa, los chanchullos de un político (siempre y cuando fuera uno de un partido al que se opusiera su diario) o la tortura de animales o niños. Le gustaba escribir este último tipo de historias a él mismo, en lugar de pasárselas a un reportero; cuando el público las leía podía visualizar el sótano mohoso, escuchar el látigo y sentir la sangre viscosa.
Comparar al pequeño Doremus Jessup de Fort Beulah con Lee Sarason como periodista equivaldría a enfrentar a un párroco rural con el pastor de un templo institucional neoyorquino de veinte plantas, con conexiones en el mundo de la radio y que gana veinte mil dólares al año.
El senador Windrip había nombrado oficialmente a Sarason como su secretario, pero se sabía que desempeñaba muchos más papeles: guardaespaldas, redactor de discursos, agente de prensa y asesor económico. Además, en Washington se convirtió en el hombre más consultado y odiado por los corresponsales de prensa que trabajaban en el edificio de oficinas del Senado.
En 1936, Windrip era un joven de cuarenta y ocho años; Sarason, un hombre avejentado de cuarenta y un años con las mejillas caídas.
Aunque probablemente se basó en notas dictadas por Windrip (y eso que no era ningún tonto en materia de ficción), sin duda Sarason había redactado el único libro de Windrip, la biblia de sus seguidores, una especie de biografía con un programa económico y numerosos alardes exhibicionistas, llamado La hora cero: sin moderación.
Se trataba de un libro mordaz con más sugerencias para cambiar el mundo que todas las novelas de H. G. Wells y los tres volúmenes de Karl Marx juntos.
Quizá el párrafo más familiar y citado de La hora cero, adorado por la prensa provincial gracias a su franca llaneza (y redactado por un iniciado en la sabiduría de los rosacrucianos llamado Sarason), fuera:
“Cuando era un mozalbete en los campos de maíz, nosotros, los chavales, solíamos sujetarnos los pantalones con una correa. Los llamábamos, ‘los tiradores de nuestras calzas’, pero nos las sujetaban y guardaban el pudor igual que si hubiéramos fingido tener un elegante acento inglés hablado de ‘tirantes y pantalones’. Así es cómo funciona el mundo de la llamada ‘economía científica’. Los marxistas creen que al escribir sobre los tiradores como tirantes consiguen dejar las ideas tradicionales de Washington, Jefferson y Alexander Hamilton para el arrastre. En general, creo fervientemente que debemos usar todos los descubrimientos económicos nuevos, como los que han surgido en los países llamados fascistas, como Italia, Alemania, Hungría, Polonia e incluso (¿por qué no?) Japón; probablemente, algún día tengamos que dar una paliza a esos hombrecitos amarillos, para evitar que nos despojen de nuestros derechos adquiridos y legítimos en China, ¡pero, no por ello vamos a dejar de apropiarnos de cualquier idea inteligente que se les haya ocurrido a esos pillines, que no tienen un pelo de tontos!
Quiero dar la cara y no solo admitir, sino proclamar con toda sinceridad, a voz en grito, que tenemos que cambiar mucho nuestro sistema, quizá incluso cambiar toda la Constitución (pero hacerlo legalmente y no mediante la violencia), para conseguir adaptarla de la época de los caballos y los senderos rurales al período actual de los automóviles y las autopistas de cemento. El poder ejecutivo tiene que tener carta blanca y estar dotado de la capacidad para moverse más rápido en caso de emergencia, en lugar de estar atado de pies y manos por una banda de estúpidos congresistas picapleitos, que tardan meses en llegar a algo en los debates. Sin embargo (y se trata de un pero tan grande como el silo del diácono Checkerboard en mi pueblo), estos nuevos cambios económicos constituyen solo el medio para alcanzar un Fin; y, ¡dicho Fin es y debe estar basado en los mismos principios de Libertad, Igualdad y Justicia que defendieron los padres fundadores de este gran país en 1776!”
Lo más confuso de la campaña de 1936 fue la relación que existía entre los dos partidos principales. Los republicanos de la vieja guardia se quejaban de que su orgulloso partido estaba mendigando el cargo con el sombrero en la mano; los demócratas veteranos protestaban porque sus carromatos tradicionales estaban atestados de profesores universitarios, sofisticados urbanitas y dueños de yates.
En términos de la veneración del público, el rival del senador Windrip era un titán político que no parecía interesado en el cargo: el reverendo Paul Peter Prang de Persépolis (Indiana), obispo de la iglesia metodista episcopal y un hombre quizá diez años mayor que Windrip. Su discurso radiofónico semanal, todos los sábados a las 14 horas, era el mismísimo oráculo divino para millones de personas. Esta voz de las ondas era tan sobrenatural que, para escucharla, los hombres retrasaban su partido de golf y las mujeres incluso aplazaban su partida de bridge de los sábados por la tarde.
El padre Charles Coughlin, de Detroit, fue quien ideó por primera vez el recurso de evitar cualquier tipo de censura en sus sermones políticos del monte, “comprando su propio tiempo en las ondas” pues, solo en el siglo XX podía la humanidad comprar tiempo como si comprara jabón o gasolina. En cuanto a las consecuencias que tuvo para la vida y el pensamiento americanos, esta invención fue casi igual a la idea pionera de Henry Ford, que consistió en vender coches baratos a millones de personas, en lugar de vender unos pocos como productos de lujo.
Sin embargo, comparado con el pionero padre Coughlin, el obispo Paul Peter Prang era como un Ford V-8 frente a un Modelo A.
Prang era más sentimental que Coughlin; gritaba más, se rompía más la cabeza, vilipendiaba a sus enemigos por su nombre (de forma bastante escandalosa) y contaba más historias graciosas, así como cantidad de relatos trágicos sobre banqueros, ateos y comunistas que se arrepentían en su lecho de muerte. Su voz, más autóctona y nasal, personificaba el medio oeste puro. Tenía una ascendencia escocesa-inglesa procedente de la protestante Nueva Inglaterra, mientras que Coughlin siempre resultaba un poco sospechoso en las regiones de venta por catálogo, ya que era un católico romano con un agradable acento irlandés.
Ningún hombre en la historia ha tenido nunca un público tan extenso como el obispo Prang (ni tanto poder evidente). Cuando exigía a sus oyentes que telegrafiaran a sus congresistas para que votaran sobre un proyecto de ley como hacía él, Prang, ex cátedra y solo, sin la ayuda de ningún colegio cardenalicio, creía por inspiración que debían votar, entonces cincuenta mil personas llamaban por teléfono o conducían por barrizales de mala muerte hasta la oficina de telégrafos más cercana y, en su nombre, daban sus órdenes al Gobierno. Así, gracias a la magia de la electricidad, Prang consiguió que la posición de cualquier rey histórico pareciera un poco absurda y decorativa.
Enviaba a millones de miembros de la Liga cartas mimeografiadas con la firma facsímil y un encabezamiento impreso, con tanto arte que estos se alegraban de haber recibido un saludo personal del fundador.
Doremus Jessup, en las montañas rurales, nunca pudo entender del todo qué doctrina política proclamaba a bramidos el obispo Prang desde su Sinaí particular, el cual, gracias a su micrófono y sus revelaciones mecanografiadas y sincronizadas a la perfección, resultaba mucho más vigoroso y eficaz que el Sinaí original. Básicamente, predicaba la nacionalización de los bancos, las minas, la energía hidráulica y el transporte; la limitación de los ingresos; el aumento de los salarios, el fortalecimiento de los sindicatos y una distribución más fluida de los bienes de consumo. Sin embargo, ahora todo el mundo se apuntaba al carro de estas nobles doctrinas, desde los senadores de Virginia hasta los laboriosos granjeros de Minnesota, aunque nadie era tan inocente como para esperar que se llevaran a cabo.
Por ahí pululaba la teoría de que Prang constituía únicamente la humilde voz de su inmensa organización: “La Liga de los Hombres Olvidados.” En todas partes se creía que estaba compuesta por veintisiete millones de miembros (aunque todavía ninguna empresa de censores jurados había examinado sus listas), así como por una amplia gama de funcionarios nacionales, estatales y municipales, y por auténticas hordas de comités con nombres majestuosos como el “Comité Nacional para la Recopilación de Estadísticas sobre el Desempleo y la Capacidad de Empleo Normal en la Industria de la Soja”. El obispo Prang pronunciaba sus discursos ante audiencias de veinte mil personas en las grandes ciudades de todo el país, no con la voz tranquila y débil de Dios, sino con toda su altiva persona; hablaba en enormes salas para celebrar combates de boxeo profesional, fábricas de armas, cines, campos de béisbol y carpas de circo. Después de los encuentros, sus enérgicos ayudantes aceptaban solicitudes de ingreso y donativos para la Liga de los Hombres Olvidados. Cuando sus tímidos detractores insinuaron que todo sonaba muy romántico, jovial y pintoresco, pero que no resultaba especialmente digno, el obispo Prang respondió, “mi maestro se deleitaba hablando en cualquier asamblea que le escuchara, independientemente de su vulgaridad”. Nadie se atrevió a contestarle, “pero usted no es su maestro, al menos no todavía”.
A pesar de las florituras de la Liga y sus asambleas en masa, nunca se fingió que los principios de la organización, ni las presiones al Congreso y al presidente para que aprobara algún proyecto de ley en concreto, procedieran de otra persona que del mismísimo Prang, sin la colaboración de los comités ni los funcionarios de la Liga. Aunque hablaba con suavidad y bastante frecuencia sobre la humildad y la modestia del Salvador, todo lo que quería Prang era que ciento treinta millones de personas le obedecieran incondicionalmente a él, su rey-sacerdote, en todo lo relativo a su moralidad en el terreno privado, sus declaraciones públicas, cómo debían ganarse la vida y qué relación debían tener con otros asalariados.
“Y eso”, refunfuñó Doremus Jessup mientras disfrutaba de la piedad escandalizada de su esposa Emma, “es lo que convierte al hermano Prang en un tirano peor que Calígula y en un fascista peor que Napoleón. Pero, ¡cuidado! Yo no creo realmente en todos esos rumores que afirman que desvía los fondos procedentes de las cuotas de los socios, la venta de panfletos y las donaciones, para pagar su espacio en la radio. ¡Es mucho peor! ¡Me temo que se trata de un fanático honesto! Por eso constituye una amenaza fascista tan real. Es tan condenadamente humanitario y tan noble, que la mayoría de la gente está dispuesta a dejarle dirigir todo. Y con un país de este tamaño, eso sería una tarea enorme. Sí, cariño, incluso para un obispo metodista que recibe los suficientes regalos como para ‘comprar tiempo’.”
Desde el principio, Walt Trowbridge, el posible candidato republicano a la presidencia, que padecía la desventaja de ser honesto y poco propenso a prometer milagros, insistió en que vivimos en los Estados Unidos de América y no en una autopista dorada hacia la utopía.
Dicho realismo no resultaba nada excitante, así que Doremus Jessup se tiró toda esa semana lluviosa de junio, con los manzanos en plena floración y los lilos marchitándose, esperando la próxima encíclica del papa Paul Peter Prang.