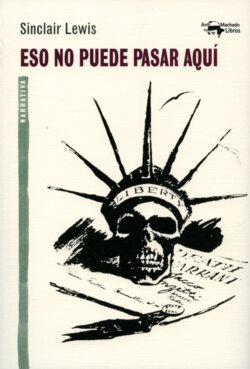Читать книгу Eso no puede pasar aquí - Sinclair Lewis, Sinclair Lewis - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеSi supusiera la introducción de más pan de maíz, judías y patatas en la humilde cabaña del estadounidense medio, preferiría seguir a una anarquista con ojos de loca, como Em Goldman, que a un estadista de veinticuatro quilates, ex-ministro, licenciado universitario y solo interesado en producir más limusinas. Podéis llamarme socialista o cualquier otra cosa que queráis, siempre y cuando agarréis el otro extremo de la sierra y me ayudéis a cortar en pedazos los grandes troncos de la pobreza y la intolerancia.
La hora cero, Berzelius Windrip.
SU FAMILIA (al menos su esposa, la Sra. Candy, Sissy, Mary y la Sra. Fowler Greenhill) creía que Doremus tenía una salud débil; que cualquier resfriado podía convertirse rápidamente en una pulmonía; y que debía llevar sus botas de goma, comerse las gachas, fumar menos cigarrillos y nunca “pasarse”. Él protestaba con furia; sabía que, aunque se cansaba mucho después de una crisis en la redacción, tras una noche de sueño reparador, se convertía de nuevo en un pequeño generador y podía sacar copias más rápido que su reportero joven más dinámico.
Les ocultaba sus caprichos como haría cualquier niño con los adultos; mentía sin escrúpulos sobre cuántos cigarrillos había fumado; tenía escondida una petaca de whisky americano de la que solía tomar un trago, solo uno, antes de irse a la cama de puntillas; y cuando prometía que se iría a dormir pronto, apagaba la luz hasta que estaba seguro de que Emma dormía profundamente, luego la encendía y leía feliz hasta las dos de la madrugada, acurrucado bajo sus adoradas mantas tejidas a mano en un telar del monte Terror y sacudiendo las piernas, como un setter que sueña, cuando el jefe de inspectores del Departamento de Investigación Criminal entraba, solo y desarmado, a la guarida de los falsificadores. Aproximadamente una vez al mes bajaba a hurtadillas a la cocina a las tres de la madrugada, se preparaba un café y limpiaba todo para que Emma y la Sra. Candy no se dieran cuenta... ¡Y pensaba que nunca se enteraban!
Estos pequeños engaños significaban para él una satisfacción pura en una vida dedicada al servicio público, a intentar que Shad Ledue recortara los parterres y a escribir febrilmente editoriales que lograban agitar al 3% de sus lectores desde el desayuno hasta el mediodía, aunque a las seis de la tarde ya los habían olvidado para siempre.
A veces, cuando Emma iba a holgazanear junto a él en la cama, algún domingo por la mañana, colocando su cómodo brazo alrededor de sus delgados omóplatos, se angustiaba al darse cuenta de que él estaba envejeciendo y debilitándose cada vez más. Sus hombros, pensaba ella, eran tan conmovedores como los de un bebé anémico... Esa tristeza en su interior, Doremus nunca la imaginó siquiera.
Doremus nunca se irritaba (excepto, quizá, entre la hora de despertar y la primera taza de café que le salvaba la vida), ni siquiera antes del cierre de la edición del periódico, ni cuando Shad Ledue se fumaba dos horas y le cobraba dos dólares para que le afilaran el cortacésped, en lugar de hacerlo él mismo, ni cuando Sissy y su pandilla tocaban el piano, abajo, hasta las dos de la mañana, en las noches que no quería quedarse despierto.
Emma era lista y se alegraba cuando su marido estaba irascible antes del desayuno. Eso significaba que estaba lleno de energía y tenía multitud de ideas buenas saltando en su cabeza.
Emma estuvo inquieta después de que el obispo Prang coronara al senador Windrip, mientras el verano renqueaba nerviosamente hacia la fecha de las convenciones políticas nacionales. La razón era que Doremus estaba callado antes del desayuno y tenía los ojos llenos de legañas, como si estuviera preocupado y hubiera dormido mal. Nunca estaba de mal humor. Ella echaba de menos sus quejas roncas: “¿Cuándo va a traer el café esa maldita Sra. Candy? ¡Supongo que estará allí tan tranquila leyendo su Biblia! ¿Y tendrías la amabilidad de explicarme, querida esposa, por qué Sissy nunca se levanta para el desayuno, incluso después de las noches excepcionales en que se va a la cama antes de la una de la madrugada? ¡Y mira el sendero! Está cubierto de flores muertas. Ese cerdo de Shad no lo ha barrido en una semana. ¡Te juro que le voy a despedir ya! ¡Esta misma mañana!”
Emma se hubiera alegrado de escuchar estos gruñidos familiares y hubiera respondido chasqueando la lengua: “¡Dios mío! ¡Es terrible! ¡Voy a decirle a la Sra. Candy que se dé prisa con el café!”
Sin embargo, él se sentaba allí, callado y pálido, y abría su Daily Informer como si tuviera miedo de ver qué noticias habían llegado desde que salió de la redacción a las diez.
Cuando Doremus había defendido el reconocimiento de Rusia en la década de 1920, Fort Beulah se había inquietado ante la posibilidad de que se estuviera convirtiendo en un comunista acérrimo.
Él, que se conocía a sí mismo de un modo anormal, sabía que, lejos de ser un radical de izquierdas, era, como mucho, un liberal moderado, algo indolente y bastante sentimental, al que no le gustaba la pomposidad, el humor pesado de los personajes públicos ni el ansia de fama que movía a los predicadores populares, los educadores elocuentes, los directores teatrales aficionados, las señoras ricas reformistas, las señoras ricas deportistas y casi a cualquier tipo de señora rica a entrar pavoneándose en los despachos de los directores de los periódicos, con fotografías bajo el brazo y una sonrisa tonta de falsa humildad en el rostro. Pero no es que le disgustara, sino que simplemente sentía un odio profundo hacia toda aquella crueldad e intolerancia, todo aquel desprecio que mostraban los afortunados hacia los desgraciados.
Había alarmado a todos sus colegas directores de periódicos del norte de Nueva Inglaterra al reivindicar la inocencia de Tom Mooney, cuestionar la culpabilidad de Sacco y Vanzetti, condenar la invasión estadounidense de Haití y Nicaragua, abogar por un aumento del impuesto sobre la renta, escribir en la campaña de 1932 un artículo favorable al candidato socialista Norman Thomas (para luego, todo hay que decirlo, votar a Franklin Roosevelt) y armar un pequeño lío local y poco eficaz con el asunto de la servidumbre de los aparceros del sur y los recolectores de fruta de California. Incluso, llegó a sugerir en un editorial que, cuando Rusia tuviera realmente todas sus fábricas, sus ferrocarriles y sus enormes granjas en marcha (digamos, en 1945), podría ser el país más agradable del mundo para el mítico hombre medio. Cuando escribió dicho editorial, después de un almuerzo durante el cual le habían sacado de sus casillas los petulantes graznidos de Frank Tasbrough y R. C. Crowley, realmente se metió en problemas. Le tildaron de bolchevique y su periódico perdió, en dos días, a ciento cincuenta de sus cinco mil lectores.
Sin embargo, tenía tan poco de bolchevique como Herbert Hoover. Era, y lo sabía, un intelectual burgués de provincias. Rusia prohibía todo lo que hacía de su duro trabajo algo soportable: la privacidad y el derecho a pensar y criticar como le viniera en gana. En lugar de dejar que campesinos uniformados le controlaran la mente, preferiría vivir en una cabaña en Alaska, comiendo judías, con cien libros y un par de pantalones nuevos cada tres años.
Una vez, en un viaje en automóvil con Emma, se detuvo en un campamento de verano comunista. La mayoría eran judíos de universidades urbanas o arreglados dentistas del Bronx, con gafas y bien afeitados, a excepción de sus pequeños bigotes de petimetres. Estaban encantados de dar la bienvenida a estos campesinos de Nueva Inglaterra y explicarles la doctrina marxista (acerca de la cual, sin embargo, discrepaban llenos de furia). Frente a un plato de macarrones con queso, en una choza sin pintar que hacía las veces de comedor, echaban de menos el pan negro moscovita. Más tarde, Doremus se rio al descubrir cuánto se parecían a los campistas de la Y.M.C.A., veinte millas más adelante en la misma carretera: igual de puritanos, alentadores e inútiles, e igual de dados a los juegos estúpidos con pelotas de goma.
Solo una vez había militado arriesgándose. Apoyó la huelga contra la empresa de las canteras, de Francis Tasbrough, para que reconociera el sindicato. Varios hombres a los que Doremus conocía desde hacía años, sólidos ciudadanos como el superintendente de escuelas Emil Staubmeyer y Charley Betts, de la tienda de muebles, habían mascullado entre dientes cómo “echarle del pueblo después de un buen castigo”. Tasbrough le injuriaba, incluso hoy en día, ocho años más tarde. Al final, se perdió la huelga y el líder de la misma, un comunista llamado Karl Pascal, fue encarcelado por “instigación a la violencia”. Cuando Pascal, el mejor de los mecánicos, salió de la cárcel, se puso a trabajar en un pequeño y sucio taller en Fort Beulah, propiedad de un simpático, locuaz y beligerante socialista polaco llamado John Pollikop.
Durante todo el día, Pascal y Pollikop luchaban a gritos para conquistar las trincheras del otro en la batalla que libraban la socialdemocracia y el comunismo. Doremus solía pasarse por allí para provocarles. Para Tasbrough, Staubmeyer, el banquero Crowley y el abogado Kitterick eran algo difícil de soportar.
Si a Doremus no le hubieran precedido tres generaciones de vermonteses que pagaron sus deudas, ahora sería un tipógrafo ambulante sin un centavo..., y quizá menos indiferente a las penas de los desposeídos.
La conservadora Emma se quejaba: “No puedo entender cómo puedes provocar así a la gente, fingiendo que realmente te gustan los mecánicos grasientos como ese tal Pascal (e incluso me temo que, en el fondo, sientes cariño por Shad Ledue), cuando simplemente podrías relacionarte con gente decente y próspera como Frank. ¿Qué pensarán de ti a veces? No entienden que, en realidad, no tienes nada de socialista, sino que eres un hombre agradable, bondadoso y responsable. ¡Ay! ¡Debería abofetearte, Dormouse!”
No es que le gustara el apodo “Dormouse”. Pero nadie lo usaba, excepto Emma y, en algún que otro lapsus linguae, Buck Titus. Así que lo podía soportar.