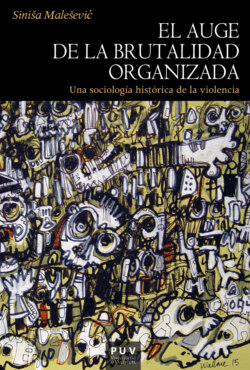Читать книгу El auge de la brutalidad organizada - Sinisa Malesevic - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR «VIOLENCIA ORGANIZADA»?
Оглавление¿QUÉ ENTENDEMOS POR «VIOLENCIA»?
En la vida cotidiana, el término violencia se utiliza para definir situaciones muy diversas. En la mayoría de los casos, se refiere a un tipo particular de acción que tiene consecuencias perjudiciales, pero también puede denotar la ausencia total de acción. Matar deliberadamente o herir físicamente a otro ser humano es algo que casi todo el mundo identificaría como un acto violento. Sin embargo, esta misma etiqueta es utilizada por algunas personas para describir los castigos severos que se imponen a humanos y animales; la destrucción de la propiedad y el hábitat (devastación ambiental); la utilización de palabras particularmente ofensivas o groseras; formas graves de chantaje emocional; y amenazas a la vida, la salud o el bienestar mental. Sin embargo, los actos de omisión, entre los que se incluyen mostrar indiferencia hacia las actividades que generan resultados violentos, no prestar atención al sufrimiento humano o animal o retirar el apoyo a personas extremadamente vulnerables también se han caracterizado como formas de violencia. Además, este término a menudo se aplica a ciertas actividades como, por ejemplo, romper una promesa o un acuerdo (violar un tratado), a las que afectan de manera negativa a los sentidos, como el olfato o el gusto (es decir, «esa comida era repulsiva, violaba mis papilas gustativas»), o a las que dañan la propia dignidad o imagen («este comportamiento destruye mi autoestima»). Aunque la mayoría de las formas de acción/inacción etiquetadas como violentas se refieren a hechos concretos del pasado o del presente, en algunos casos, esta etiqueta también se utiliza en relación con los hechos futuros («al aumentar las emisiones de CO2, estamos destruyendo el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos»). El concepto de violencia también se usa de una manera más metafórica, como en «ganar la batalla contra el cáncer», «luchar contra la pobreza» o «librar una guerra contra la corrupción». Dado que este término tiene fuertes connotaciones normativas, también se aplica con frecuencia como una herramienta política que sirve para justificar o deslegitimar medidas concretas. Por ejemplo, en un encuentro deportivo en el que participan dos equipos, uno de los entrenadores puede considerar un placaje fuerte como expresión del trabajo duro y del compromiso de su jugador, mientras que el entrenador del otro equipo puede interpretar ese mismo acto como una provocación violenta deliberada. Asimismo, un incidente en la frontera entre dos Estados enemigos podría provocar una espiral de denuncias entre los dos gobiernos sobre la agresión premeditada de la otra parte.
Todos estos usos e interpretaciones diferentes de lo que constituye la violencia indican que no existen criterios inequívocos y universalmente aceptados para diferenciar un acto violento de uno que no lo es. Esto no quiere decir que deba aceptarse una posición relativista y considerar cualquier acción como violenta o no violenta. Más bien, esta gran variación interpretativa implica que cada acto violento se sitúa en un contexto social e histórico específico y, como tal, depende de percepciones y experiencias sociales concretas. En otras palabras, la violencia es un fenómeno históricamente enmarcado y socialmente dinámico, cuyo significado cambia a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, a diferencia de la «cultura» o los «derechos», que son conceptos extremadamente flexibles que pueden adquirir significados profundamente diferentes, casi mutuamente excluyentes –y así lo han hecho a lo largo del tiempo–, la violencia es un fenómeno dinámico y mucho más constante. Por ejemplo, el concepto derechos ha cambiado su significado de manera sustancial a lo largo de la historia: de los derechos heredados de una sola familia («los derechos divinos de los reyes»), al privilegio de un grupo con una categoría de estatus determinada (aristocracia, grandes terratenientes, hombres blancos con propiedades, etc.), para convertirse en una prerrogativa legal de todos los ciudadanos que habitan en un determinado Estado nación. En cambio, el concepto violencia no ha sufrido una transformación tan drástica: el hecho de matar a otro ser humano fue considerado un hecho tan violento hace diez mil años como lo es ahora. Sin embargo, el marco social e histórico específico de lo que supone un asesinato en concreto sí ha cambiado sustancialmente. Mientras que, en algunos periodos de la historia, un aristócrata tenía el derecho a quitarle la vida a un campesino que no siguiera las normas, los principios éticos y legales del mundo contemporáneo no dejan espacio a este tipo de actos. Por lo tanto, aunque las interpretaciones históricas de lo que constituye la violencia cambian, este proceso es mucho más lento y más limitado que en el caso de otros muchos fenómenos sociales. Además, la violencia también es diferente en el sentido de que es un concepto gradual: incluye diversas prácticas que varían en escala, magnitud e intensidad del daño físico, moral o emocional. Obviamente, hay una diferencia sustancial entre proferir insultos obscenos contra un persona y quitarle la vida; sin embargo, ambos han sido caracterizados como formas de comportamiento violento. No obstante, esto no quiere decir que esta naturaleza gradual de la violencia sea universal y fija desde el punto de vista histórico y geográfico. Por el contrario, si se quieren comparar varios órdenes sociales a través del tiempo y el espacio, es evidente que, en algunos contextos, los insultos verbales pueden considerarse mucho más ofensivos y violentos que la muerte de otro ser humano. Por ejemplo, el insulto blasfemo contra la autoridad divina puede suponer de manera instantánea la pena de muerte, mientras que el linchamiento de un blasfemo o un apóstata puede ser considerado un acto virtuoso.
Esta marcada naturaleza contextual, dinámica y ambigua de la violencia ha generado vibrantes debates conceptuales en torno a la pregunta: ¿Qué tipos de acción/inacción constituyen violencia? Los temas conflictivos han sido fundamentalmente dos: la corporalidad y la intencionalidad de los actos violentos. Mientras que algunos académicos definen la violencia, en términos más estrictos, como el uso intencional de la fuerza física que genera un daño corporal o la muerte (Tilly, 2003; Eisner, 2009; Ray, 2011; Pinker, 2011), otros emplean definiciones más amplias que se centran en el impacto a largo plazo de una determinada acción social que, en última instancia, produce efectos perjudiciales (Scheper-Hughes, 2004; Žiz ek, 2008; Schinkel, 2010; Bourdieu, 1990; Galtung, 1969). Por ejemplo, tanto Eisner (2009) como Tilly (2003) destacan el elemento físico de la experiencia violenta. Para Eisner (2009: 42), la violencia es simplemente «la imposición intencional pero no deseada de un daño físico a otros seres humanos», mientras que para Tilly (2003: 3) los actos violentos deben distinguirse de la actividad no violenta en función de la imposición inmediata de un «daño físico a personas y/u objetos».
En cambio, otros autores argumentan que la violencia no puede reducirse a la dimensión corporal, ya que tanto el dolor físico como el emocional pueden producirse por medios no físicos. La exposición habitual a episodios de humillación severa puede fomentar un comportamiento suicida; las experiencias prolongadas de miedo y tensión pueden, en última instancia, causar ataques cardíacos; un ambiente de trabajo que genere estrés podría tener repercusiones en el aumento de la violencia doméstica; estar habitualmente expuesto a un ambiente de trabajo peligroso o a alimentos contaminados puede causar enfermedades graves, dolor o incluso la muerte. Scheper-Hughes y Bourgois (2004: 1) insisten en ello: «La violencia también incluye agresiones contra la persona, la dignidad o el sentido del valor de la víctima. Las dimensiones sociales y culturales de la violencia son las que le dan a la violencia su poder y significado».
Además de cuestionar la dimensión física, los investigadores también han debatido la idea de la intencionalidad. Aunque muchos actos de violencia están planeados y calculados, y son premeditados, la mayoría de los desenlaces violentos se producen de manera involuntaria. Por un lado, cuando se analiza un episodio violento, es necesario distinguir entre el motivo de la persona y el resultado de la acción concreta. Como señala Felson (2009) de manera acertada, para explicar adecuadamente los procesos que llevan a la violencia, es importante tener en cuenta a todas las personas involucradas, no solo a las víctimas y a los que observan, sino también a los que la perpetran, ya que sus motivos también varían. En muchos casos, la motivación del autor del acto violento puede no estar vinculada necesariamente a los desenlaces violentos que se producen. Esta cuestión puede ampliarse aún más para diferenciar entre los conceptos legales y sociológicos de la violencia. Si bien los sistemas legales de todo el mundo se centran, por razones obvias, en las víctimas de la violencia y como tales tienen que operar con los significados fijos de lo que constituye un acto violento, la comprensión sociológica de las experiencias individuales y colectivas de la violencia presenta inevitablemente más matices. Mientras que en los sistemas legales el énfasis descansa en la responsabilidad y en la intencionalidad individual, u ocasionalmente colectiva, de los actos violentos según la forma en que la ley define la actividad criminal, la sociología se centra en explicar la compleja dinámica de los episodios violentos. Dado que cada situación o episodio violento es diferente y muchos están causados por la confluencia de diferentes factores, algunos de los cuales podrían no tener un único origen o podrían no estar necesariamente planeados, el análisis sociológico rara vez dará respuestas que satisfagan a los expertos legales. Por ejemplo, una agresión física a un oficial de policía es algo que está claramente definido y es severamente castigado en la mayoría de los sistemas legales de todo el mundo. Dado que la agresión a la policía se interpreta legalmente y casi de manera uniforme como un ataque al Estado, la dureza del castigo legal no está determinada por la experiencia individual del acto violento, sino por la amenaza que este tipo de ataque representa para la autoridad del Estado. Así que golpear despiadada e implacablemente a un drogadicto sin techo normalmente contará menos que escupir o abofetear a un oficial de policía. Aunque el grado de violencia desplegada es sustancialmente mayor en el primer caso, los sistemas legales juzgarían el segundo como mucho más violento. Además, aunque todos los seres humanos experimentan dolor, el grado de daño físico y emocional que experimentan los individuos puede diferir sustancialmente, pero por lo general esta cuestión no se refleja en el derecho penal. Desde el punto de vista legal, todas las categorías de comportamiento violento/crimen conllevan el mismo grado de castigo, por lo que el tema clave es cómo se clasifica legalmente una forma concreta de violencia. Como la legislación penal distingue claramente entre una agresión a un policía y una agresión a un civil, presta poca atención a la similitud o a la diferencia entre las experiencias individuales de los actos violentos.
Esta complejidad de la experiencia violenta en relación con la intencionalidad y la corporalidad ha llevado a numerosos sociólogos a adoptar definiciones de violencia mucho más amplias. Por ejemplo, el concepto de violencia estructural de Johan Galtung (1969) fue uno de los primeros intentos por incluir el comportamiento no intencional y no físico en la definición de una acción violenta. Así las cosas, la violencia estructural abarca todas las restricciones estructurales que impiden que los seres humanos aprovechen todo su potencial, en el que se incluye un acceso desigual a los recursos, la sanidad, la educación, la protección legal y el poder político. En concreto, se considera que la violencia estructural está arraigada en las relaciones sociales desiguales que tienen un efecto desproporcionado en los individuos y en los grupos que se encuentran en la parte inferior de los sistemas de estratificación. Galtung identifica la violencia estructural como una fuerza que causa muertes prematuras, discapacidades a largo plazo, desnutrición o hambre. En una obra posterior, Galtung (1990) también introduce el concepto de violencia cultural, que se interpreta como un mecanismo social para la legitimación de la violencia estructural. Este término se refiere a la variedad de discursos culturales que se despliegan para justificar la existencia de la violencia estructural, entre los que se incluyen las doctrinas ideológicas, las enseñanzas religiosas y los lenguajes artísticos, así como el uso del razonamiento científico.
Pierre Bourdieu (1990) amplió aún más esta visión al vincular los procesos de legitimación cultural con la reproducción habitual de las relaciones sociales dominantes. En este contexto, Bourdieu desarrolló la idea de violencia simbólica, que entendía como algo que a menudo suponía una forma de dominación más significativa y efectiva que los actos individuales de agresión física. En su opinión, la violencia simbólica provenía del poder simbólico que impregnaba los órdenes sociales: era una forma tácita de práctica social arraigada en los hábitos sociales cotidianos que se utilizaba para mantener las relaciones jerárquicas existentes. Como mantienen Bourdieu y Wacquant (1992: 167), este tipo de actividad violenta no se caracteriza por lesiones físicas visibles o por actos intencionales de agentes concretos, sino que es una forma de «violencia que se ejerce sobre un agente social» que acaba siendo «cómplice» de la dominación a la que está sometido. Ejemplos típicos de violencia simbólica son las divisiones de clase, estatus y género en las sociedades contemporáneas: las distinciones de clase y estatus se mantienen a través de la aceptación popular, compartida por la mayoría de estratos, de que las clases medias merecen su buena situación social y económica sobre la base de que son más capaces o están más dotadas. Además, sus gustos artísticos, su estilo de vida y sus formas de habla son consideradas superiores y, como tales, son aceptadas popularmente como medida universal de la competencia cultural en una sociedad determinada.
Esta comprensión mucho más amplia de la violencia también está presente en Žižek (2008), que distingue entre violencia subjetiva y violencia objetiva. En su opinión, las formas convencionales de entender la violencia, asociadas con un «agente que podemos identificar al instante» y representadas por actos de crimen, terrorismo o disturbios civiles, son formas de violencia subjetiva; son la parte visible pero no son las formas dominantes de acción violenta. Al contrario, Žižek (2008: 2) se centra en lo que él denomina «violencia objetiva»: a diferencia de la violencia subjetiva, que generalmente se percibe como una interrupción de la normalidad cotidiana, la violencia objetiva es lo contrario, la realidad social que mantiene el status quo existente. En sus propias palabras: la violencia objetiva es «invisible puesto que sostiene la normalidad de nivel cero contra lo que percibimos como subjetivamente violento». Los dos tipos de violencia están profundamente interrelacionados, ya que la violencia subjetiva surge a menudo como un intento de hacer frente al predominio de la violencia objetiva. En el relato de Žižek, la violencia objetiva incluye también dos tipos de violencia, la simbólica y la sistémica. Si bien la violencia simbólica es más o menos idéntica al concepto planteado por Bourdieu, con el énfasis en la reproducción habitual de las formas de habla y el lenguaje, la violencia sistémica está relacionada con «las consecuencias a menudo catastróficas del buen funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político» (Z iz ek, 2008: 2). Para Žižek (2008: 9), este tipo de violencia es «inherente al sistema»; implica fuerza física directa, pero también «las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación, incluyendo la amenaza de la violencia». En esta interpretación, los principales agentes de la violencia sistémica son las elites liberales que mantienen las relaciones económicas y políticas asimétricas en el mundo a través de sus intentos de controlar la violencia subjetiva: «los filántropos que donan millones para luchar contra el SIDA o promover la tolerancia han arruinado la vida de miles de individuos mediante la especulación financiera, creando las condiciones para el auge de la intolerancia que denuncian» (Z iz ek, 2008: 37).
Galtung, Bourdieu y Žižek tienen razón al señalar que los actos violentos y los desenlaces violentos no tienen que ser consecuencia de la intención de alguien y pueden producirse por medios no físicos. La violencia no puede reducirse simplemente a la experiencia corporal y a los actos deliberados. La intimidación, el abandono, la omisión, la presión coercitiva, las amenazas y otras formas de acción o inacción no corporal pueden tener efectos físicos y mentales tan nocivos como los producidos por las lesiones físicas intencionadas. Sin embargo, también es importante no confundir el concepto violencia con otros fenómenos sociales. Por ejemplo, la definición de Galtung es tan amplia que incorpora cualquier forma de desigualdad y la imposibilidad de alcanzar el máximo potencial bajo la etiqueta «violencia estructural». En este contexto, es casi imposible distinguir entre las formas violentas y no violentas de acción estructural, ya que cualquier persona puede afirmar en cualquier momento que se le está impidiendo alcanzar su máximo potencial por la presencia de varios obstáculos estructurales. Del mismo modo, los conceptos de violencia simbólica y objetiva/ sistémica de Bourdieu y Žižek son igualmente tan amplios que hacen que el concepto carezca de significado desde el punto de vista sociológico. Si «violencia» se utiliza como un simple sinónimo de desigualdad, capitalismo, socialización o relaciones de clase y género, entonces este concepto se vuelve superfluo. Además, la introducción de definiciones tan amplias relativiza el significado de un acto violento. Aunque la violencia implica con frecuencia relaciones asimétricas de poder y desigualdades individuales y colectivas, no se puede extraer ninguna conclusión analítica si se reduce la violencia a la desigualdad o a las relaciones de poder asimétricas. La violencia es mucho más que desigualdad o disparidad de poder. Obviamente, existe una diferencia sustancial entre la introducción por parte de los Gobiernos de un sistema tributario regresivo que privilegia a los ricos y la participación directa de ese mismo gobierno en un proyecto genocida. No es solo una cuestión de magnitud, sino que son dos fenómenos sociales muy diferentes. Tanto el concepto de violencia de Žižek como el de Bourdieu son económicamente deterministas en el sentido de que vinculan todas las expresiones de violencia organizada con los fundamentos económicos del capitalismo. ¿Significa esto que no hubo violencia antes del capitalismo o que, una vez que el capitalismo desaparezca del mapa, viviremos en un mundo libre de violencia? Por ejemplo, para Žižek, la violencia sistémica es parte integral de la vida cotidiana del capitalismo, y la violencia subjetiva es su homóloga directa: los actos de terrorismo, los disturbios civiles o el crimen reflejan el carácter inherentemente violento del orden capitalista. Este tipo de argumento no puede explicar la presencia de la violencia organizada en gran parte del mundo precapitalista, ni puede explicar el comportamiento violento fuera de los contextos capitalistas. Además, estas definiciones demasiado estructuralistas tampoco pueden captar de manera adecuada la microdinámica de la violencia. Desde el punto de vista analítico, se pueden obtener más resultados si se cambia el enfoque de nuestro análisis: de los individuos, grupos y abstracciones teóricas imprecisas (el capitalismo) a contextos sociales e históricos que creen condiciones para el surgimiento de la acción violenta. Como Collins (2008a) argumenta con acierto, la violencia es un proceso circunstancial. A nivel micro, la violencia es «un conjunto de vías en torno a la tensión y el miedo a la confrontación». En concreto, su argumento es que la violencia constituye una forma de situación social más que el atributo de un individuo o un grupo. Sus causas desencadenantes inmediatas son «los rasgos de la situación que conforman las emociones de los participantes y, por ende, sus actos. Es una pista falsa para buscar tipos de individuos violentos, constantes en todas las situaciones» (Collins, 2008a: 1). Entonces, tanto los capitalistas como el capitalismo pueden producir violencia, pero esto dista mucho de ser un fenómeno uniforme, constante y permanente.
Por lo tanto, para evitar definiciones que se muevan entre Escila y Caribdis, demasiado sintéticas, demasiado amplias y estructuralmente fijas, es crucial reconceptualizar la violencia de una manera que incorpore el elemento no físico, el elemento no intencional y la rica microdinámica de las situaciones sociales sin perder la capacidad analítica del concepto. De aquí que podamos definir la violencia como un proceso social gradual en el que los individuos, los grupos y las organizaciones sociales se encuentran inmersos en situaciones en las que sus acciones intencionales o no intencionales generan algunos cambios sustanciales de comportamiento impuestos bajo coerción o producen daños físicos, mentales o emocionales, lesiones o, incluso, la muerte.
Esta definición provisional de violencia tiene como objetivo enfatizar la naturaleza circunstancial y contextual de toda acción violenta. Sin embargo, como la violencia es un fenómeno gradual que actúa en diferentes niveles, cambia a través del tiempo y el espacio y depende de codificaciones sociales y culturales concretas, resulta difícil captar toda esa complejidad a la vez. Por lo tanto, para proporcionar un análisis en profundidad, es necesario diferenciar entre los tres niveles principales de análisis sobre la violencia: 1) entre personas; 2) entre grupos; y 3) entre entidades políticas (Malešević, 2013b). Aunque, como se demuestra en este libro, con frecuencia estos tres niveles están profundamente interrelacionados, existen diferencias importantes respecto a cómo surge la violencia, cómo se desarrolla y cómo opera en cada uno de ellos.
El nivel de la violencia entre personas está relacionado con todas las formas de violencia que surgen en el contacto directo, cara a cara. Podemos encontrar una gran variedad de situaciones: desde peleas callejeras, reyertas en bares, violencia doméstica e incidentes no organizados entre ultras de diferentes equipos de fútbol, hasta violaciones en grupo, atentados suicidas con bombas y casos domésticos de crueldad animal o secuestros de niños, entre otras muchas. Este tipo de violencia involucra, por lo general, a un pequeño número de individuos que interactúan directa y físicamente con otros individuos. De este modo, estos encuentros violentos a nivel micro presentan una lógica circunstancial concreta que caracteriza gran parte de la interacción durante el enfrentamiento cara a cara: por regla general, la violencia es desordenada, caótica, emocionalmente intensa y de duración relativamente corta. Como señala Collins (2008a), la mayoría de los episodios violentos a nivel micro se definen por la incompetencia del actor a la hora de ejercer la violencia, dependen de la sincronización de los ritmos corporales y se ven infuidos por la dinámica de la interacción física, incluidas las posturas, las expresiones faciales y verbales y la comunicación no verbal.
En contraste directo con los encuentros violentos entre personas, donde predomina el contacto corporal, los otros dos niveles, entre grupos y entre entidades políticas, se caracterizan en su mayor parte por la falta de interacción física directa. En ellos, la acción social está mediada por la presencia de organizaciones formales o informales en las que los individuos y los grupos participan en actos violentos por su pertenencia/afiliación a estas organizaciones sociales. Esto no quiere decir que, en la violencia entre grupos o entre entidades políticas, los individuos nunca se acerquen a otros individuos. Más bien, la cuestión es que cuando tiene lugar esa interacción, generalmente se rige por los principios de pertenencia/afiliación a la organización. Por ejemplo, cuando dos soldados luchan entre sí en el campo de batalla, participan de un encuentro violento interpersonal directo, pero esta violencia es producto de la mediación organizativa, del hecho de que dos gobiernos estén en guerra. Asimismo, una caracterización racial intrusiva o la exposición de mujeres jóvenes a una humillación constante por medio de insultos verbales proferidos en la calle tienen más que ver con relaciones étnicas y de género más amplias entre grupos que con los conflictos interpersonales entre los individuos que están implicados.
Aunque tanto la acción violenta entre grupos como la que se da entre entidades políticas son formas de violencia organizada, las dos difieren en términos de capacidad organizativa, legitimidad y sentido de la solidaridad. Si bien la violencia intergrupal puede estar más o menos formalizada, la violencia que se da entre entidades políticas depende completamente de la existencia de una estructura organizativa. Por ejemplo, los conflictos violentos de clase pueden implicar a sindicatos reconocidos, a movimientos sociales, a partidos políticos radicales, a milicias organizadas o a grupos paramilitares. Sin embargo, la violencia de clase también puede producirse fuera de los canales organizativos, como cuando un obrero desesperado enloquece y mata a toda la junta directiva de una gran corporación privada. Por su parte, la violencia entre dos o más entidades políticas implica inevitablemente el despliegue de aparatos organizativos para iniciar y librar conflictos violentos. Por supuesto, los líderes de esas entidades políticas pueden considerar que un acto violento individual es motivo suficiente para decidir desplegar una violencia organizada contra otras organizaciones políticas, como en el caso del supuesto incendio del Reichstag o del asesinato de Francisco Fernando a manos de Princip. Sin embargo, la violencia entre entidades políticas no puede continuar sin una estructura organizativa.
Además, la violencia entre grupos y entre entidades políticas también difiere en la capacidad de ambos para asegurar la legitimidad interna y externa. Si bien las entidades políticas establecidas (los imperios, las ciudades-Estado, las ligas de ciudades o los Estados nación) adquieren con regularidad una legitimidad externa a través de tratados regionales e internacionales, relaciones diplomáticas, poder militar o fuerza económica, lo que no es el caso de los actores colectivos no estatales. Más bien, la legitimidad externa de muchos grupos puede ser cuestionada de forma habitual, independientemente de si están organizados formalmente o no. Como la mayoría de las colectividades, ya estén definidas en términos de religión, etnia, clase, género, edad o cualquier otro atributo social, tienden a estar representadas por más de una organización social, siempre existe la cuestión de quién tiene derecho a hablar en nombre de esa colectividad. Por ejemplo, cuando un conflicto violento determinado se define como una disputa religiosa entre chiitas y sunitas, rara vez queda claro qué movimiento social, partido, grupo militar o asociación religiosa tiene el derecho legítimo de representar a sus correligionarios. Por el contrario, en las guerras entre Estados, como en la guerra de las Malvinas de 1982, normalmente es más fácil saber quiénes son los adversarios legítimos. Aunque el derecho a gobernar de determinados gobiernos puede ser cuestionado (la Junta Argentina), la legitimidad de las entidades políticas implicadas (en este caso, los Gobiernos de Reino Unido y Argentina) rara vez se pone en entredicho.
Aunque la legitimidad interna y el sentido de solidaridad son necesarios para todas las organizaciones sociales y las agrupaciones informales, las entidades políticas y los grupos a menudo las adquieren de manera diferente. A lo largo de la historia, los gobernantes de diversas entidades políticas tuvieron que depender de fuentes diferentes para justificar su derecho a gobernar, como la mitología, la religión, los derechos divinos, las misiones civilizadoras o el nacionalismo, entre otros. En la Edad Contemporánea, los Estados también han podido establecer un monopolio sobre el uso legítimo de la violencia en sus territorios y, para justificar este monopolio, han tenido que desplegar el lenguaje y las ideologías de la solidaridad colectiva en todo el Estado. Los actores colectivos no políticos también han utilizado la retórica de la solidaridad de grupo para lograr su legitimidad a nivel interno. Sin embargo, como estos grupos generalmente apelan a circunscripciones concretas (la religión, la etnia, la clase, el género, la edad, etc.), sus fuentes internas de legitimidad y solidaridad siguen estando limitadas a los estratos sociales elegidos. En cambio, como las entidades políticas contemporáneas monopolizan en gran medida no solo el uso legítimo de la violencia, sino también los impuestos, la educación y la legislación sobre su territorio, su propia existencia se basa en el desarrollo y la utilización en el espacio político de discursos ideológicos capaces de justificar internamente esos acuerdos sociales y políticos (Malešević, 2013a).
LA ORGANIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
La mayoría de los investigadores reconocen que la violencia interpersonal y la violencia organizada presentan propiedades sociales diferentes. A pesar de la disparidad sustancial que existe entre la violencia entre grupos y la violencia entre entidades políticas, ambos tipos comparten un rasgo importante: son fenómenos mediados, construidos alrededor de categorías organizativas abstractas y puestos en marcha a través de estructuras organizativas. A diferencia de la violencia entre personas, que implica una interacción física directa, la violencia organizada requiere la presencia de entidades estructuradas y abstractas, como los movimientos sociales, instituciones consolidadas u organizaciones sociales en funcionamiento que pongan en marcha, regulen y consumen actos violentos. Aunque la violencia organizada y la violencia interpersonal siguen siendo profundamente interdependientes, la brecha entre las dos se ha ampliado en los últimos doce mil años de la historia de la humanidad, y el proceso se ha intensificado en los últimos tres siglos (Malešević, 2010). Una de las razones para entender esta cuestión es el poder organizativo cada vez mayor que ostentan los órdenes sociales en detrimento de la interacción cara a cara. Mientras que, durante gran parte de la prehistoria y la historia antigua, los actos violentos se producían en la interacción directa entre individuos o entre pequeños grupos poco organizados que se enfrentaban directamente, el desarrollo de las organizaciones sociales complejas ha dado lugar a una creciente mediación social de la violencia. En otras palabras, los avances en la ciencia, la tecnología y la administración, por un lado, y el asombroso crecimiento de la población, por otro, han fomentado el surgimiento y la proliferación de organizaciones sociales especializadas responsables de las acciones violentas, así como de la coordinación coercitiva de un gran número de seres humanos (por ejemplo, el ejército, la policía, compañías de seguridad privada, milicias armadas, etc.). Mientras que unos pocos individuos que vivían en pequeños grupos nómadas podían vagar libremente buscando alimento por las sabanas africanas y participar de manera ocasional en disputas interpersonales violentas, millones de personas que habitaban en el Egipto ptolemaico no hubieran podido sobrevivir sin la presencia de una entidad política consolidada que fuera capaz de generar suficiente comida y establecer el orden interno y la seguridad externa, incluida la guerra periódica con sus vecinos.
Además, como la violencia organizada depende de la presencia de mecanismos estructurales efectivos y duraderos, una vez que estas estructuras se ponen en marcha, tienden a mantener su presencia y a expandirse en el tiempo. Por ejemplo, si una reyerta en un bar puede acabar convirtiéndose en una pelea violenta entre varios individuos, es poco probable que esa violencia a nivel individual dure días o se extienda más allá de los límites de ese bar en concreto. En cambio, una vez que se ha establecido la fuerza policial o una compañía de seguridad privada con el objetivo de preservar el orden y brindar seguridad a una determinada organización social, es poco probable que se disuelvan, aun cuando muchas personas las consideren innecesarias.
La mayoría de los especialistas diferencian entre violencia interpersonal y violencia organizada pero, en realidad, muy pocos utilizan estos términos. En este sentido, la tendencia es distinguir entre las formas de violencia política (terrorismo, guerra, genocidio, etc.) y no política (violencia doméstica, delitos violentos, etc.), o bien entre violencia colectiva/ social e individual. Por ejemplo, Donatella Della Porta (2013: 6) emplea el concepto violencia política, que se define como una forma particular de actividad violenta que «consiste en aquellos repertorios de acción colectiva que implican gran fuerza física y causan daño a un adversario para lograr fines políticos». Tilly (2003: 3) prefiere el término violencia colectiva y la define como «una interacción social episódica que inflige daños físicos inmediatos a personas y/u objetos [...], implica por lo menos a dos autores de los daños, y es consecuencia, al menos en parte, de la coordinación entre las personas que realizan los actos que los provocan». Dejando a un lado la interpretación más bien limitada de la violencia en términos de aspectos físicos e intencionales, estas dos definiciones hacen demasiado hincapié en la agencia en detrimento de las dinámicas estructurales de la violencia. Por su parte Della Porta, que trabaja dentro de la tradición de los movimientos sociales, entiende la violencia desde la perspectiva de la acción colectiva; para Tilly, paradigma del entorno político conflictivo, la actividad violenta surge a través de la interacción social. Por supuesto, la acción colectiva y la interacción grupal episódica son formas significativas a través de las cuales se produce la violencia, pero no son las únicas ni las dominantes entre las experiencias violentas. En cambio, la mayor parte de la violencia se produce y se inflige no entre grupos, sino entre entidades políticas o dentro de la propia entidad política. En otras palabras, las estructuras organizativas, entre las que se incluyen los Estados, los partidos políticos, las corporaciones privadas o las organizaciones paramilitares, son responsables de más violencia que cualquier otro grupo o individuo. Además, incluso en los casos típicos de violencia que surgen de la acción/interacción colectiva, utilizados por Tilly y Della Porta para ilustrar sus argumentos, la presencia de estructuras organizativas, y en particular del Estado, es bastante evidente. Por ejemplo, Tilly (2003: 1-5) presenta su concepto de violencia colectiva planteando los casos del genocidio de Ruanda, los tiroteos entre vaqueros del salvaje Oeste americano y la destrucción de cosechadoras en un pueblo de Malasia, que son ejemplos de interacción social episódica. Del mismo modo, Della Porta (2013: 1-2) ejemplifica sus argumentos clave con los casos de terrorismo del 11S, la lucha violenta de ETA por la independencia del País Vasco y la masacre de Breivik en la isla de Utøya, para señalar que la violencia política se manifiesta en una amplia variedad de acciones colectivas. Sin embargo, en todos estos casos, las estructuras organizativas son preponderantes: el genocidio de Ruanda no podría haber ocurrido sin la dependencia del aparato estatal; los sabotajes a las cosechadoras fueron reacciones violentas de los campesinos frente a los cambios introducidos en la producción agrícola por el Estado moderno y las corporaciones privadas; tanto el terrorismo de Al Qaeda como el de ETA fueron el resultado estructural de las debilidades geopolíticas originadas a partir del comportamiento que, durante cierto tiempo, exhibieron los Estados implicados (Estados Unidos y España, respectivamente), como organizaciones sociales potentes; e, incluso, los tiroteos entre los vaqueros del salvaje Oeste y la masacre de Breivik tuvieron lugar en el contexto de estructuras organizativas específicas, la expansión fronteriza patrocinada por un Estado, Estados Unidos, y el encuentro en el campamento juvenil del Partido Laborista de Noruega.
Este dominio casi omnipresente del Estado y de otras organizaciones sociales poderosas en muchos de los casos de acción violenta sugiere que hay algo distintivo en el poder organizativo y su vínculo con las diferentes formas de violencia. Términos como violencia política, colectiva o social no pueden captar adecuadamente este significado, como sí puede hacerlo el concepto de violencia organizada. El término violencia política es quizás más preciso, ya que se centra en los objetivos políticos específicos de los agentes involucrados en las actividades violentas. Sin embargo, como es difícil distinguir entre la acción política y no política, esta precisión también puede ser demasiado reduccionista y engañosa. Además, este término presupone la presencia de una intención política, mientras que gran parte de la violencia, como ya se ha señalado, puede no ser intencional o no estar impulsada por agentes. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la definición provisional que se ofrece de este concepto clave es similar a la definición de violencia que se ha proporcionado con anterioridad, a pesar de sus diferentes características históricas y organizativas. Así, la violencia organizada se define como un proceso social gradual e histórico a través del cual las organizaciones sociales, entre las que se incluyen las colectividades organizadas, se encuentran inmersas en situaciones o son influidas por condiciones estructurales que, de manera intencional o no, fomentan algunos cambios de comportamiento importantes, que son impuestos coercitivamente, o producen daños físicos, mentales o emocionales, lesiones o, incluso, la muerte.
VIOLENCIA ORGANIZADA Y CAMBIO HISTÓRICO
Definir la violencia organizada como un proceso histórico indica que su carácter cambia con el tiempo. Uno de los debates centrales en las ciencias sociales se ha desarrollado en torno a la cuestión de si la violencia ha sido constante a lo largo de la historia o si ha experimentado un aumento o una disminución significativos. Esta pregunta en particular ha desconcertado por igual a los principales teóricos y analistas sociales de mentalidad empírica, muchos de los cuales han proporcionado respuestas muy diferentes a la pregunta. Aquí nos centraremos brevemente en los tres relatos más influyentes que plantean esta relación entre la violencia organizada y el cambio histórico, y que proporcionan diferentes respuestas a la pregunta. Si bien las perspectivas eliasianas identifican una tendencia a la baja en todas las formas de acción violenta a lo largo de la historia, los enfoques weberiano y foucaultiano enfatizan la trayectoria ascendente de la violencia en los últimos trescientos años del desarrollo de la humanidad. Sin embargo, los relatos foucaltianos y weberianos difieren considerablemente: mientras que los primeros insisten en los importantes cambios discursivos que se producen en el marco y la práctica de la violencia en la modernidad, el segundo enfatiza la expansión gradual de los mecanismos institucionales para la violencia. El objetivo aquí es examinar críticamente estos enfoques para comprender mejor las trayectorias históricas de la violencia organizada, pero también para situar teórica y conceptualmente el análisis conceptual y empírico que se desarrollará a lo largo del libro.
Disciplina y violencia
Max Weber está relacionado tradicionalmente con la epistemología idealista, como lo demuestran sus bien conocidos estudios sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo o su teoría de la estratificación social, que otorga más peso explicativo a los factores culturales, como el estatus social y el prestigio, que a los materiales, entre los que se incluyen las divisiones de clase o las estructuras económicas. Sin embargo, esta caracterización unidimensional y bastante parsoniana del trabajo de Weber pasa por alto el hecho de que el gran sociólogo alemán fue ante todo un teórico del conflicto (Hall, 2013; Collins, 1986). Aunque Weber no nos ofrece una teoría sistemática de la violencia organizada, su obra está repleta de elaborados análisis sociológicos sobre la coerción y la acción violenta. El punto de partida del planteamiento de Weber es su percepción de que la vida política se basa en última instancia en la violencia. Desde este punto de vista, la política tiene que ver principalmente con el poder, mientras que el poder se basa en la capacidad coercitiva. En sus propios términos: «la esencia de toda política es el conflicto», y el poder es la «probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad» (Weber, 1968: 53).
En parte, Weber entiende la vida social desde la perspectiva de la ontología nietzscheana, donde el conflicto es visto como algo inherente a los seres humanos. Además, Weber va más allá de Nietzsche al ubicar esta idea en un contexto histórico y sociológico concreto. Así, en el nivel micro, Weber conceptualiza las relaciones sociales como si estuvieran conformadas por los conflictos políticos, culturales y económicos (es decir, su teoría de las tres dimensiones de estratificación), que dependen fundamentalmente del uso o la amenaza del uso de la fuerza. Las asociaciones políticas y los políticos a título individual luchan por el control de los aparatos estatales; las agrupaciones económicas y los individuos compiten, a menudo brutalmente, en el mercado; y diferentes estratos sociales, así como sus miembros de manera individual, intervienen en la lucha perpetua por el estatus. En el nivel macro, Weber interpreta las grandes cosmovisiones religiosas, así como el poder del Estado, y los define a través de luchas intensas y violentas. Mientras que las religiones comulgan con visiones escatológicas que se basan en valores supremos irreconciliables, la propia existencia de la estructura del Estado se fundamenta en su capacidad para establecer un monopolio sobre el uso legítimo de la violencia en el territorio que está bajo su control. En este contexto, los entornos tanto a nivel micro como macro están conformados por situaciones conflictivas violentas, ya que los individuos y los grupos compiten por los recursos materiales, el prestigio y el control sobre las instituciones políticas, y las entidades políticas mundiales se ocupan incesantemente del estatus y la lucha de poder en un escenario geopolítico más amplio (Weber, 1968; Collins, 1986).
Esta visión de las relaciones sociales centrada en el conflicto se puede discernir en los análisis de Weber sobre el Estado, la guerra y el cambio social. Para Weber, el Estado es principalmente una institución coercitiva definida por su monopolio de la fuerza. Está de acuerdo con Trotsky en que «todos los Estados se basan en la fuerza». Sin embargo, a diferencia de los marxistas, que consideran que el Estado tiene un propósito específico (servir como instrumento de dominación de clase), Weber mantiene que el Estado no tiene una razón particular para su existencia y que solo puede definirse en función de sus medios violentos. En palabras de Weber (1994: 310), en última instancia, «solo se puede definir el Estado moderno, sociológicamente, por un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física». Sin embargo, el monopolio sobre el uso legítimo de la violencia es un producto histórico que caracteriza principalmente a las entidades políticas modernas, ya que los gobernantes premodernos generalmente no tenían la capacidad organizativa y de infraestructura para controlar sus territorios. Uno de los desarrollos históricos clave que fomentaron la monopolización estatal fue el ascenso de la disciplina. En opinión de Weber, la expansión de la acción disciplinada era una condición previa para la propagación del racionalismo, que en sí misma era la piedra angular de la organización burocrática moderna, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico. Aunque la racionalización fue un generador del desarrollo social, también es importante reconocer que sus orígenes son claramente no racionales: se revelaron a través de la proliferación de la violencia. Weber (1968: 1152-1155) hace explícita esta cuestión cuando argumenta que la disciplina nació en la guerra: «Las victorias de Cromwell [...] se debieron a la fría y racional disciplina puritana, [...] la pólvora y todo el progreso de la técnica guerrera [...] adquirió su importancia solo a base de disciplina [...] el papel más o menos importante desempeñado por la disciplina influyó todavía más sobre su organización social y política [...] la disciplina del ejército es la fuente de la disciplina en general». La experiencia de la guerra ha demostrado ser importante para que las acciones de los soldados sean más coordinadas, eficaces, precisas, oportunas y disciplinadas, convirtiéndolos, así, en efectivos asesinos racionales, al mismo tiempo que favorece el desarrollo de la racionalización de las instituciones en las que participan.
Sin embargo, para Weber, la violencia organizada no solo estimula la racionalización; también genera sucesos emocionales y colectivos únicos. Es solo en la guerra, y en circunstancias excepcionales similares que amenazan la vida, donde los seres humanos establecen intensos vínculos comunitarios y formulan opiniones morales muy significativas. El ambiente catastrófico de la guerra crea condiciones únicas en las que los individuos desarrollan un fuerte pathos comunitario, que a menudo se refleja en la disposición incondicional de una persona a sacrificarse por las demás. En palabras de Weber (2004: 225), la experiencia de la guerra moldea la «comunidad hasta la muerte», donde un soldado muere voluntariamente por sus compañeros y donde estos intensos lazos emocionales crean un nuevo significado colectivo: «morir en combate porque solo en él, solo en esa masividad de muerte, el individuo puede creer que sabe que muere “por” algo».
Ambos procesos, que surgen como resultado de la violencia organizada, la racionalización organizativa y el vínculo emocional, han sido históricamente cruciales para la dirección del cambio social. En el relato de Weber, la expansión de la violencia organizada en la Europa premoderna ha resultado ser sumamente instrumental para generar un entorno político multipolar que, en última instancia, fomentó el desarrollo de órdenes sociales racionalizados, el capitalismo y el Estado nación como los conocemos hoy. Para Weber, el reciente y dramático «ascenso de Occidente» frente al resto se originó en la inusual situación geopolítica del continente. La debilidad estructural que quedó tras el colapso del Imperio romano fomentó un entorno inestable y propenso a la guerra en el que numerosos caudillos libraron conflictos violentos, pero no pudieron establecer un imperio poderoso y unificado en todo el continente, como había ocurrido en otras partes del mundo. Sin embargo, esta debilidad estructural inherente, junto con el surgimiento de una autoridad religiosa independiente capaz de imponer su monopolio ideológico –la Iglesia católica universalista–, resultó a largo plazo beneficiosa para el desarrollo de una estructura feudal multipoder (Hall, 1985). A diferencia del resto del mundo, donde los militares continuaron siendo una posesión privada del emperador, el feudalismo europeo, con sus acuerdos contractuales entre guerreros aristocráticos, estimuló la racionalización gradual del orden social, lo que propició el avance de la formación del Estado, el capitalismo y la sociedad civil.
Sin embargo, aunque la racionalización implica una mayor eficiencia y desarrollo, no puede separarse de su estructura coercitiva. Además, como destacó Weber, la racionalización cada vez mayor, basada en el cálculo racional, el control y la eficacia teleológica, es probable que aumente aún más el poder organizativo. Por lo tanto, como en la Edad Moderna, la burocracia prevalece en la mayoría de las esferas de la vida humana, y las relaciones sociales adquieren un carácter cada vez más formalizado y separado. Si bien los órdenes patrimoniales tradicionales eran ineficientes, estaban estancados y se basaban en el nepotismo, aunque también se habían beneficiado de la calidez de los vínculos comunales, el mundo burocrático contemporáneo es eficaz, enérgico y meritocrático, pero también está inmerso en «la noche polar de oscuridad helada». En pocas palabras, el aumento de la capacidad organizativa tiene un alto precio: la burocracia prescinde de la ineptitud tradicional y del desperdicio institucional en favor de la funcionalidad y los logros instrumentales, pero esto también perjudica las dimensiones emocionales y éticas de las relaciones humanas. En este contexto, la modernidad temprana es una jaula de hierro o, más exactamente, «un caparazón tan duro como el acero», donde las vidas individuales están cada vez más reguladas por órdenes técnicas y normas rígidas y donde la espontaneidad y la imprevisibilidad dan paso a la superioridad organizativa y tecnológica. Así, para Weber, la coerción aumenta con el desarrollo social. Esto se manifiesta tanto a nivel interpersonal como interorganizacional. Una de las características clave de las relaciones interpersonales en la modernidad es que los lazos de parentesco y amistad fueron reemplazados con las normas de conducta aplicadas legalmente. A nivel interorganizacional, se puede observar una mayor competencia entre las diferentes organizaciones sociales que, en algunos casos, acaban en conflictos violentos (desde adquisiciones corporativas hasta guerras interestatales).
El enfoque de Weber del estudio de la violencia organizada ha resistido mucho mejor el paso del tiempo que el de muchos de sus contemporáneos. A pesar de no haber articulado una teoría integral de la acción violenta, sus ideas siguen siendo muy esclarecedoras y estimulantes. A diferencia de gran parte de la sociología del siglo XX, que fue profundamente forjada por los principios de la Ilustración que conceptualizaron el desarrollo social en términos de progreso, razón y paz, Weber era muy consciente de que la mayoría de los avances organizativos implicaban un grado sustancial de acción coercitiva y que la fuerza seguía siendo la base de un orden institucional estable. No es casualidad que los periodos con transformaciones históricas más importantes fueran también los periodos con una violencia organizada excesiva. Precisando un poco más, Weber relaciona una variedad de instituciones sociales y relaciones grupales con la fuerza: desde la disciplina militar y ascética a la jaula de hierro de la racionalidad organizativa, a la solidaridad de grupo y los significados sociales surgidos en los campos de batalla o al monopolio estatal sobre el uso de la violencia en su territorio. Aunque la contribución de Weber a la comprensión de la violencia organizada es considerable, también podemos encontrar algunos puntos débiles en su planteamiento.
En primer lugar, aunque Weber es un analista sutil que reconoce que los orígenes de la violencia organizada pueden ser múltiples e históricamente variados, su comprensión a nivel micro de la acción violenta es mucho menos flexible. En otras palabras, para Weber, la violencia interpersonal tiene una cualidad primordial fuerte, ya que está implícitamente integrada en todas las relaciones políticas. Por ejemplo, en La política como vocación, argumenta que «el instrumento específico de la política es el poder, respaldado por la violencia», o que «para la política, el medio esencial es la violencia». Además, se considera que la violencia tiene una lógica interior ineludible: «la violencia y la amenaza de violencia se engendran inevitablemente por la lógica ineludible de que toda acción siempre genera más violencia. En esta Razón de estado persigue, tanto interna como externamente, su propia lógica interna» (Weber, 1994: 357-387). Si bien se puede estar de acuerdo en que la política y otras formas de acción social pueden basarse en el uso o la amenaza de su uso, no todas las interacciones políticas colectivas son intrínsecamente violentas. En lugar de aferrarse a la ontología hobbesiana, que reduce las relaciones interpersonales a la violencia, es importante diferenciar entre los contextos micro y macro. Como se mantiene a lo largo de este libro, a diferencia de lo que ocurre a nivel macroorganizativo, donde las relaciones sociales y políticas se construyen alrededor del dominio coercitivo y se basan ampliamente en el uso o la amenaza del uso de la violencia, la mayoría de las relaciones interpersonales, incluidas las de la esfera política, suelen estar libres de violencia. La cuestión principal aquí es que, en lugar de plantear la violencia como una cualidad intrínseca de la esencia humana, es mucho más plausible ver la acción violenta como un producto de la dinámica organizativa. En pocas palabras, la gran mayoría de los episodios violentos no están generados por individuos solitarios o por pequeños grupos, sino por organizaciones a gran escala.
En segundo lugar, a pesar del énfasis puesto en los escritos de Weber sobre la importancia de la coerción y la fuerza, su concepto de violencia sigue unido a actos corporales e intencionales concretos. Como la violencia está estrechamente vinculada a la política, en la obra de Weber no hay lugar para actos violentos que resulten de acciones sociales no intencionadas ni para un cambio de comportamiento impuesto coercitivamente que produzca formas no físicas de daño, incluyendo el daño emocional, mental o existencial. Si bien Weber tiene cuidado de diferenciar entre violencia y amenaza de violencia, en ambos casos se hace referencia a los aspectos físicos e intencionales de la experiencia violenta.
Por último, Weber ofrece un análisis enormemente persuasivo de la transformación del poder coercitivo a través del tiempo cuando se centra en la racionalización y la burocratización del orden social. Sin embargo, aunque la trayectoria de esta transición gradual está bien trazada y explicada, es menos claro al señalar por qué los seres humanos aceptan la vida en la jaula de hierro. No hay duda de que el mundo contemporáneo está dominado por el poder organizativo/burocrático, pero para entender cómo y por qué los individuos toleran esa condición social, es necesario explorar el papel que juegan la ideología y la solidaridad en la legitimación de las organizaciones sociales. Aunque Weber ha prestado más atención a la legitimidad política que cualquier otro sociológico clásico, su teoría de la autoridad legítima no explica los mecanismos sociales específicos que generan la legitimación popular. En concreto, Weber identifica tres tipos ideales principales de autoridad legítima que están asociados con las diferentes formas de órdenes sociales: la dominación legal-racional está vinculada con las organizaciones sociales burocráticas modernas, y la autoridad tradicional es considerada patrimonial y dominante en otros muchos órdenes sociales premodernos, mientras que la autoridad carismática se entiende como un fenómeno temporal que surge en tiempos de crisis profunda y transformaciones estructurales. Para Weber, estos diferentes tipos de dominación legítima se corresponden con los diferentes sistemas de creencias presentes en cada uno de los tres órdenes sociales. Este tipo de argumentación ha sido descrita como tautológica, ya que asume que la mera existencia de un régimen particular confirma la legitimidad de este régimen. Por ejemplo, Grafstein (1981: 456) insiste en que, como el concepto de Weber identifica la legitimidad con la obediencia, vacía este concepto de su verdadero significado: «En las manos de Weber [...] la legitimidad ya no representa la evaluación de un régimen; de hecho, ya no se refiere directamente al propio régimen. Más bien, se define como la creencia por parte de los ciudadanos de que el régimen es, hablando de lo mismo, legítimo». Aunque, como he argumentado en otro trabajo (Malešević, 2002: 103), este tipo de crítica no tiene en cuenta que para Weber la legitimidad no trata solo de las percepciones populares de un orden social en particular, sino también de la capacidad de los que están en el poder de garantizar apoyo a toda la sociedad. Grafstein tampoco tiene en cuenta que, incluso en esta forma, la teoría aún permite el análisis de diferentes modelos de cumplimiento popular. Sin embargo, un problema más importante es que Weber no proporciona una explicación convincente de las dinámicas sociales involucradas en el proceso de legitimación. No está claro por qué, cómo, cuándo y durante cuánto tiempo los individuos tienden a considerar que determinados órdenes sociales son legítimos. Esto es particularmente importante en el contexto del análisis de la violencia, ya que la acción violenta requiere una legitimación mucho más popular que otros tipos de acción social. Por ejemplo, para comprender cómo, cuándo y por qué los ciudadanos de los Estados nacionales modernos brindan un consentimiento tácito o explícito para el uso de la violencia a gran escala en tiempos de guerra, es necesario analizar las relaciones a largo plazo entre el poder organizativo e ideológico de los Estados nación. Tal como se mantiene en el capítulo II, aunque las organizaciones sociales dependen en gran medida de sus capacidades coercitivas, esta coacción está realzada de hecho por la legitimación popular que se genera a través de diversos mecanismos ideológicos. Sin embargo, la ideología no es algo que los líderes de las organizaciones sociales impongan a las poblaciones reticentes. En cambio, el poder ideológico sí suele ser consecuencia del desarrollo organizativo y, como tal, se origina en las complejas transformaciones históricas que dan origen a organizaciones sociales concretas. Además, el éxito tanto del poder organizativo como del ideológico depende casi siempre de la capacidad de las organizaciones sociales para penetrar ideológicamente en la vida cotidiana y para integrarse en el microuniverso de redes estrechas de parentesco y amistad. Por lo tanto, para beneficiarse de la teoría weberiana, es crucial ampliar este análisis al intentar explicar las dinámicas a largo plazo del poder organizativo e ideológico, ya que contribuyen a la transformación de la violencia organizada.
Violencia y civilización
La relación entre violencia organizada y civilización es algo que ha desconcertado a los analistas desde la Antigüedad. Desde Confucio y Mozi hasta Platón, Aristóteles e Ibn Khaldun, los especialistas han intentado identificar si las civilizaciones coartan o estimulan la violencia. Sin embargo, la mayoría de los estudios, entre los que se incluyen trabajos tan influyentes como los de Spengler (1918), Toynbee (1950) y, más recientemente, Huntington (1996), tienden a centrarse más en las diferencias entre civilizaciones concretas y menos en las cualidades intrínsecas de la relación entre la acción violenta y la civilización. En cambio, Norbert Elias (2000 [1939]) desarrolla una teoría original que se centra en la interdependencia entre el proceso civilizador y la violencia. Para Elias, la violencia y la civilización tienen una relación compleja. En algunos aspectos, Elias sigue a Weber cuando argumenta que el monopolio del uso de la violencia es una condición previa para el avance de la civilización, ya que pacifica el orden social. Sin embargo, en otros aspectos más evidentes, para Elias la violencia es exactamente lo contrario de la civilización. En concreto, su libro más célebre, El proceso de la civilización (2000), rastrea la disminución constante de las formas individuales y colectivas de violencia a procesos duraderos de expansión del control social externo, junto con una internalización gradual del autocontrol. Al explorar los cambios a largo plazo que se producen en las actitudes cotidianas de los diferentes estratos sociales en toda Europa, Elias mantiene que la superación de la acción violenta, tanto en sus formas interpersonales como estructurales, es la característica central del proceso de civilización. En su interpretación, la agresividad es una predisposición humana inherente vinculada a nuestra naturaleza animal. Por lo tanto, según el punto de vista de Elias, cuanto más se profundiza en el pasado, más probabilidades hay de encontrar seres humanos salvajes y sin inhibiciones que no son muy diferentes de sus homólogos animales.1 Por ejemplo, El proceso de la civilización está lleno de referencias a los seres humanos como criaturas esencialmente animalistas motivadas por impulsos biológicos, que se presentan en forma de «necesidades elementales», «impulsos», «tendencias innatas», «actividades animales» e «impulsos animales» (Elias, 2000: 107-116; 119-120; 158-159; 216, 218, 230, 252, 365). En publicaciones más recientes, Elias hace frecuentes referencias a «la naturaleza animal de los humanos», a «las restricciones elementales de la naturaleza humana» y al «control de los instintos», por lo que se considera que los seres humanos vienen a este mundo como «criaturas salvajes e indefensas» (Elias, 1996: 32-33; 1991: 22). En el análisis de Elias, a la socialización se le otorga un poder transformador excepcional en la forma en que moldea a los niños, convirtiendo al «animal humano semi-salvaje» en una persona de pleno derecho con capacidad de autocontrol.
Esta concepción distintivamente hobbesiana/freudiana del sujeto humano también se manifiesta en la interpretación de Elias sobre la violencia interpersonal y organizada. Más que conceptualizar la acción violenta como un producto de las relaciones sociales (cambiantes), para Elias la violencia tiene una cualidad naturalista. No solo no distingue entre el fenómeno psicológico de la agresión y el proceso sociológico que es la violencia, sino que también considera que el comportamiento violento es innatamente placentero. Al escribir sobre la «sociedad medieval», alude al «salvajismo originario de los sentimientos» y mantiene que para la mayoría de las personas «el placer de matar y torturar a otros fue enorme». Y debido a que «se manifestaban la agresividad, el odio y la alegría por los sufrimientos ajenos, de un modo más libre», estos eran «placeres socialmente permitidos» (Elias, 2000: 163). Desde este punto de vista, la violencia se considera un «impulso elemental» y «un medio de satisfacer los apetitos carnales». Por lo tanto, la violencia es un componente integral de la naturaleza humana que, si no se controla, conducirá de manera permanente al derramamiento de sangre y al abuso sobre otras personas (Elias, 1998: 23). Aquellos que habitaban el mundo medieval están representados como gobernados por «impulsos» no satisfechos y eran «salvajes, crueles, propensos a los arrebatos y se entregan por entero a la alegría del momento». Aparentemente encontraron «alegría» en el «saqueo y la violación», y esto dio expresión a su «deseo de no reconocer a nadie como señor» (Elias, 2000: 241-242).
De manera similar, Elias se acerca a la violencia organizada. Basándose indirectamente en Weber, explora las consecuencias de un sistema de «eliminación» político y militar a través del cual los Estados han establecido paulatinamente el monopolio de la violencia y de la imposición y distribución de tributos (Elias, 2005; 2000: 344). Desde su punto de vista, la internalización del autocontrol y el consiguiente cambio de comportamiento van de la mano de las transformaciones estructurales que se produjeron en Europa, en las que el poder militar y fiscal, junto con el cambio demográfico, la urbanización, una mayor división del trabajo, la expansión del comercio y el surgimiento de una economía monetaria, propició la pacificación interna y la centralización estatal. El auge de los pueblos libres y el crecimiento sostenido de una economía monetaria permitieron a los antiguos gobernantes feudales eludir a la nobleza terrateniente y monopolizar los medios de la violencia y los impuestos, lo que les permitió emprender nuevas guerras de eliminación y expandir sus esferas de gobierno. El feudalismo europeo llegó así a la etapa absolutista, y la aristocracia guerrera antes independiente fue reemplazada por cortesanos sumamente dependientes. Para Elias, el absolutismo y la sociedad cortesana expandieron la pacificación interna de los Estados y, al mismo tiempo, facilitaron ciertos cambios de comportamiento a medida que la clase cortesana aristocrática en declive se basaba en los símbolos de mayor autocontrol para distinguirse de las clases medias en ascenso. En última instancia, los valores y las prácticas de autocontrol y las costumbres refinadas se convirtieron en marcadores del estatus, y fueron imitados y abrazados gradualmente por otros grupos de la sociedad, lo que condujo a una conducta social más civilizada. Por lo tanto, los cambios estructurales, como la formación del Estado, generaron mecanismos externos de restricción que finalmente se interiorizaron en una forma de comportamiento de autocontrol que se extendió gradualmente por toda Europa (Elias, 2005, 2000). En última instancia, la perspectiva eliasiana señala que, a medida que se intensifica el proceso de civilización, tanto la violencia interpersonal como la organizada están destinadas a disminuir.
Esta posición teórica ha recibido mucha atención, y varios autores han intentado proporcionar una verificación empírica de sus argumentos centrales. Aunque gran parte de esta investigación empírica se ha centrado en la disminución a largo plazo de la violencia interpersonal (Eisner, 2003; Speiernenburg, 2008), más recientemente, los especialistas también han intentado mostrar la existencia de tendencias idénticas para muchos tipos de violencia organizada (Pinker, 2011; Goldstein, 2011; Morris, 2014). Aunque los dos siguientes capítulos están dedicados a estos estudios empíricos, también es importante rastrear y cuestionar algunas de las ideas clave de Elias.
Una de las paradojas centrales de la perspectiva eliasiana es que, a pesar de su firme voluntad de desarrollar una teoría dinámica y figurativa de las relaciones sociales, centrada en los procesos, los pilares epistemológicos de este enfoque se construyen sobre la ontología freudiana y hobbesiana de una naturaleza humana primordial y esencial, gobernada por pulsiones e instintos (invariables). Podemos dejar de lado su lectura poco crítica de los documentos antiguos, donde las bravatas retóricas de los guerreros medievales simplemente se entienden como una declaración de los hechos que reflejan su biología más que un contexto social específico. En su lugar, vamos a centrarnos solo en la teoría de la violencia organizada de Elias que, en mi opinión, no aguanta un examen analítico detallado.2
En los escritos de Elias, el proceso de civilización se entiende como un fenómeno dual a través del cual los individuos aprenden a reprimir sus propios impulsos violentos «naturales» y a través del cual todos los órdenes sociales se pacifican. Sin embargo, no es que la civilización y la acción violenta sean totalmente congruentes, ya que toda violencia colectiva coordinada requiere un grado sustancial de autocontrol, sino que, y lo que es más importante aún, la civilización es la cuna de la violencia organizada. A pesar de la opinión popular de que los seres humanos han participado en la guerra desde tiempos inmemoriales, numerosos estudios arqueológicos y antropológicos han demostrado que la violencia organizada solo ha surgido en los últimos doce mil años, y la guerra a gran escala solo en los últimos tres mil años de existencia de la humanidad (véase el siguiente capítulo). La violencia organizada aparece en el escenario histórico junto a las culturas sedentarias, la domesticación de plantas y animales, la agricultura organizada, la propiedad de la tierra, las ciudades fortificadas, las religiones institucionalizadas, los órdenes políticos y las formas elaboradas de estratificación social. En una palabra, con la civilización. Lo que distinguió a las primeras civilizaciones conocidas (Sumeria, el antiguo Egipto, la China de la dinastía Shang, la cultura del valle del Indo y los mundos mesoamericanos posteriores) de las formaciones sociales anteriores fue su capacidad para utilizar la violencia organizada y luchar en guerras de conquista. Los estados primitivos de estas civilizaciones antiguas se crearon a través de la guerra, y diferentes civilizaciones se han expandido a través de la violencia organizada. Por lo tanto, la violencia no es el «otro» de la civilización, sino uno de sus componentes más importantes.
En segundo lugar, al centrarse casi exclusivamente en la Europa medieval y moderna, la teoría de un proceso de civilización interpreta erróneamente la dirección de la transformación histórica de la violencia. Según Elias, a medida que avanzan progresivamente las restricciones internas y externas de la civilización, la acción violenta es simultáneamente reprimida e ilegalizada a través del monopolio de la coerción por parte del Estado. En otras palabras, la violencia disminuye con la llegada y la expansión de los órdenes sociales modernos y civilizados. De este modo, Elias comparte una visión popular estereotipada que contrasta la «barbarie medieval» con una supuesta modernidad cada vez más pacífica. Sin embargo, mientras el mundo medieval se ha caracterizado por episodios de una crueldad espantosa, la caza de brujas y torturas intermitentes, estas prácticas macabras ocultan a menudo su baja eficacia como medio de destrucción. En la época medieval, las guerras no eran más que escaramuzas rituales entre aristócratas, y aunque la violencia organizada podría haber sido más espantosa, en absoluto es comparable con lo que ocurrió con la llegada de la civilización. Tal como las investigaciones macrosociológicas recientes demuestran de forma convincente, la limpieza étnica y el genocidio son fenómenos modernos inspirados en programas ideológicos modernos, en medios modernos de organización, proyectos de construcción de Estado modernos y mutuamente excluyentes, y visiones conflictivas de la modernidad (Mann, 2005; Levene, 2005; Bauman, 1989; véase también el capítulo VII). Aunque el sujeto moderno evitaría escupir o sonarse la nariz en la mesa, las poblaciones de los Estados modernos son cómplices de muchos episodios de violencia masiva, ya sea a través de la detonación de bombas atómicas, la comisión de «asesinatos selectivos» o el lanzamiento de «ataques preventivos» y «ataques quirúrgicos», y con frecuencia se da una imagen aséptica de la realidad de estas acciones cuando se utiliza la expresión «daño colateral».
En tercer lugar, la teoría de un proceso de civilización no puede explicar de manera adecuada la persistencia y la proliferación de la guerra. Como la violencia y la civilización se conceptualizan como fenómenos inversamente proporcionales, el corolario lógico de este modelo explicativo sería la disminución gradual de la acción violenta en todas sus formas. Y así es exactamente como Elias (2000: 318) interpreta la trayectoria histórica de las sociedades europeas, contrastando la situación de «pura enemistad a vida o muerte», que él asocia con el mundo premoderno, y un entorno social esencialmente pacífico de «sociedades más desarrolladas», donde los individuos son pacificados a través de la «ambivalencia de intereses». Sin embargo, en lugar de desaparecer a un ritmo constante, las guerras, las revoluciones, el terrorismo y otras formas de acción violenta se han expandido y también se han vuelto más mortíferas. Como ha documentado Tilly (2003: 55), solo el siglo XX fue testigo de más de 250 nuevas guerras con más de un millón de muertes al año. Este fue el siglo que dio origen a la guerra total, al Holocausto, a las cámaras de gas, a los gulags, a los ataques suicidas organizados y a la aniquilación atómica de ciudades enteras. A diferencia del diagnóstico de Elias, esa «pura enemistad» no es característica del mundo premoderno, donde la violencia era teatral, macabra e ineficiente, sino algo que surge con las guerras totales. Las dos guerras mundiales fueron la encarnación de las guerras totales industrializadas donde todos los recursos del Estado y la sociedad, incluidos todos los hombres y mujeres sanos, el transporte, el comercio, la producción industrial y las comunicaciones se pusieron a disposición del Estado en guerra. La guerra se convirtió no solo en un conflicto entre dos ejércitos, sino entre poblaciones enteras. La producción en cadena, la política de masas y las comunicaciones de masas fueron movilizadas para la destrucción masiva, ya que la guerra total eliminó la distinción entre Estado y sociedad, entre militar y civil y entre las esferas pública y privada. Las ideologías y estrategias militares detrás de estas dos guerras fueron concebidas y puestas en marcha por caballeros muy refinados y autodisciplinados empeñados en implementar la máxima de Clausewitz (1997: 6) sobre la guerra absoluta como un reino de «máxima violencia», donde una parte está decidida a aniquilar a la otra. La teoría del proceso de civilización no tiene respuesta para esta cuestión. Para Elias, la guerra es solo un epifenómeno que está destinado a desaparecer de manera gradual. En sus propias palabras, las atrocidades excesivas de la Primera Guerra Mundial son simplemente «un retroceso accidental, [...] uno de esos pequeños contramovimientos que surgen de continuo de la multiplicidad de los movimientos históricos dentro de cada escalón del proceso general» (Elias, 2000: 157). En lugar de ver la guerra como una pieza esencial del proceso de civilización, uno de los factores más importantes de la modernidad tal como la conocemos, Elias la ve como una «regresión temporal a la barbarie» (Elias, 1996: 308).
Por último, cuando los hechos van en contra de su teoría, Elias utiliza conceptos tales como el «proceso de descivilización» para salvar su modelo explicativo. Un ejemplo es cómo Elias explica el nazismo y el Holocausto, donde argumenta que el proceso de civilización puede, en ocasiones, revertirse. Así, los campos de concentración, las cámaras de gas, los amplios sistemas de tortura y el genocidio ya no se entienden como la «regresión más profunda a la barbarie», mediante la cual la guerra elimina todas las restricciones internas y externas y los individuos vuelven a su «yo animal». En particular, Elias (1996: 311) enfatiza el papel de agentes sociales concretos que están unidos a sistemas de creencias mantenidos irracionalmente con un «alto contenido de fantasía» que les proporcionó «un alto grado de satisfacción emocional inmediata». En otras palabras, ese proceso de descivilización elimina los beneficios civilizadores del pensamiento independiente y marca el regreso de las fantasías comunitarias con una carga emocional: «la mayoría de los líderes del [Partido nazi] eran de hecho “semieducados”»; «el credo nacionalsocialista, cuyo barniz pseudocientífico recubría un mito nacional primitivo y salvaje [...] que no [se sostenía] ante el juicio de personas con un nivel educativo más alto» (Elias, 1996: 315). Como muestran los estudios más recientes sobre el movimiento nazi (Mann, 2004; 2005; Burleigh, 2000; Jarausch, 1990), gran parte de sus líderes, así como de su apoyo de base, tenían estudios superiores. Muchos intelectuales alemanes, profesores universitarios y los miembros de una elite cultural más amplia simpatizaron con las ideas nacionalsocialistas, y su electorado principal tenía un nivel educativo más alto que el resto de la sociedad alemana. Por ejemplo, aproximadamente el «41 % de los miembros del SD [servicio de inteligencia nazi] tenían estudios superiores, en una época en que la media nacional era del 2 o el 3 %» (Burleigh, 2000: 186); los reclutas y los oficiales de las SS tenían un alto nivel educativo; o la mayoría de los médicos, jueces y abogados eran miembros del NSDAP. Como muestra Müller-Hill (1998), la mayoría de los comandantes de Einsatzkommandos (escuadrones de exterminio móviles), que fueron los principales protagonistas del genocidio, eran individuos con una excelente preparación: economistas, abogados y académicos. Más de dos tercios de estos comandantes poseían educación superior y un tercio se había doctorado. Asimismo, «la mitad de los estudiantes alemanes eran simpatizantes de los nazis en 1930»; «los profesionales con formación universitaria (es decir, los “profesionales académicos”) estaban sobrerrepresentados en el NSDAP y en los cuerpos de oficiales de las SA y las SS» (Mann, 2004: 165-166; Jarausch, 1990: 78). Si bien la ideología nacionalsocialista atrajo a muchos estratos sociales, algunos de los cuales tenían poca o ninguna formación, su base de apoyo ideológico fundamental fueron hombres jóvenes y con estudios: «El fascismo estaba conquistando a los varones jóvenes y educados porque se trataba de la última erudición de la mitad de un continente. Su resonancia ideológica en esa época [...] constituyó la principal razón de que se tratara de un movimiento generacional» (Mann, 2004: 167).
En resumen, Elias proporciona una teoría original de la violencia organizada con claros méritos. Se basa en Weber para enfatizar el significado de la violencia en la vida social y rastrear los contextos históricos que generaron el monopolio del Estado sobre el uso legítimo de la violencia. Sin embargo, a diferencia de Weber, que es mucho más ambivalente acerca de la relación entre violencia y civilidad y es escéptico acerca de la idea de la disminución de la violencia, Elias está convencido de que la violencia y la civilización son diametralmente opuestas y que a medida que la civilización avanza, la violencia ha de disminuir. Esta visión, profundamente arraigada en la ontología hobbesiana, no puede explicar el asombroso aumento de la violencia organizada en la modernidad.
Violencia y poder carcelario
Frente a la perspectiva eliasiana, que entiende la violencia como el «Otro» de la civilización y algo que contiene una fuerte naturaleza biológica, si no primordial, los enfoques foucaultianos conceptualizan los actos violentos como profundamente contingentes y los vinculan a formaciones históricas específicas. A diferencia de Weber o Schmitt, para quienes la violencia es un aspecto integral e indispensable de la vida política, para los foucaultianos la política y la violencia representan dos esferas de acción social totalmente autónomas. En concreto, los foucaultianos conceptualizan la política en términos agonistas, pero también argumentan que los conflictos políticos difieren sustancialmente de la acción violenta. Su opinión es que, precisamente porque el poder político puede prescindir de la violencia, es capaz de dominar los órdenes sociales modernos. Tal como mantiene Foucault (1982: 219-220) en El sujeto y el poder, el poder político, en lugar de ser inherentemente violento, termina en realidad donde la violencia prevalece. A diferencia del poder, que se entiende como una relación dinámica, algo que es «un modo de acción», se considera que la violencia es más estática, ya que su «polo opuesto solo puede ser pasividad». Foucault reconoce que la violencia puede ser parte de algunas relaciones de poder, pero está convencido de que, «en sí mismo, el ejercicio del poder no es violencia».
En esta perspectiva, la distinción se establece entre formas modernas y premodernas de gobierno. Para Foucault, los órdenes premodernos solían centrarse en alcanzar y expandir sus poderes soberanos y, en ese proceso, se basaron mucho en la violencia. En la época del absolutismo, el poder del rey era incuestionable y la violencia se usaba para marcar la soberanía del rey en aquellos que se resistían. Parte de esta violencia fue teatral, como la exhibida en los ahorcamientos públicos y en elaboradas técnicas de tortura que funcionaron como formas de espectáculo público: «la ceremonia penal tiene la eficacia de una prolongada confesión pública», mientras que «una ejecución pública con resultado satisfactorio justifica la justicia, en la medida en que publica la verdad del delito en el cuerpo mismo del que va a ser ejecutado» (Foucault, 1975: 44). Una vez que el poder real fue destronado, la violencia todavía era utilizada por los revolucionarios para establecer los límites de lo que ahora era el poder soberano popular del Estado. Sin embargo, según Foucault, durante los últimos trescientos años, el poder soberano ha ido cediendo gradualmente ante el poder disciplinario. En otras palabras, en lugar de depender explícitamente de la violencia, los órdenes sociales modernos controlan a los individuos de manera indirecta, a través de los conocimientos especializados, los reglamentos administrativos y la tecnología. En pocas palabras, el poder sumamente visible, corporal y personal de la soberanía se transforma en el poder invisible y anónimo de las prácticas disciplinarias.
Este nuevo tipo de dominación, que Foucault denomina «poder disciplinario» y, en obras posteriores, «biopoder», prescinde del uso de la violencia y, en cambio, mantiene su control basándose en la vigilancia, las disposiciones burocráticas, la codificación estadística y el aparato de la ciencia. En este nuevo contexto, el uso de la violencia está en gran medida deslegitimado, ya que los Gobiernos son capaces de disciplinar y pacificar los órdenes sociales a través de la afirmación en lugar de la negación de la vida. El objetivo es establecer «tecnologías de normalización» específicas que fomenten la autocensura y deslegitimen públicamente a quienes no se sometan. Por lo tanto, en lugar de etiquetar a quienes cuestionan el poder estatal como traidores o regicidas, se producen y gestionan simultáneamente nuevas categorías de desviación social: pervertidos, delincuentes, terroristas, etc. El epítome del poder disciplinario para Foucault es el diseño del panóptico ideado por Bentham como modelo ideal de prisión. El panóptico permite al guardián, guarnecido en una torre central, observar a todos los prisioneros, recluidos en celdas individuales alrededor de la torre, sin que estos puedan saber si son observados. Esta disposición arquitectónica es extremadamente eficiente, ya que un pequeño número de guardias puede observar a un gran número de prisioneros. El efecto más importante es inducir en el preso un estado consciente y permanente de visibilidad que garantizaría el funcionamiento del poder, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. Para Foucault, el panóptico es una metáfora del poder disciplinario actual, donde los individuos interiorizan las técnicas de normalización disciplinaria y, como tal, tienden a vigilarse a sí mismos y a los individuos que los rodean. Aunque el plan de Bentham fue diseñado para las prisiones, Foucault ve presentes los mismos principios (panoptismo) en el resto de instituciones modernas: manicomios, escuelas, fábricas, ejércitos o, incluso, la burocracia estatal. De esta manera, el panoptismo es un «dispositivo importante, ya que automatiza y desindividualiza el poder. Este tiene su principio menos en una persona que en cierta distribución concertada de los cuerpos, de las superficies, de las luces, de las miradas; en un equipo cuyos mecanismos internos producen la relación en la cual están insertos los individuos» (Foucault, 1975: 202). Por lo tanto, a diferencia del mundo premoderno, donde el castigo era profundamente corporal, porque la violencia se imprimía en cuerpos humanos reales en manifestaciones públicas de crueldad, entre las que se incluía la tortura, el desmembramiento o ejecuciones excesivas, en la modernidad el lugar de la violencia es tomado por prácticas normalizadoras, la autodisciplina, la vigilancia y la interiorización de las reglas de comportamiento dominantes. En resumen, este es un cambio histórico de «una cultura de espectáculo» a «una cultura carcelaria», donde lo «carcelario» representa un conjunto de mecanismos disciplinarios punitivos que generan lo que Foucault denomina «cuerpos dóciles».
El punto clave de Foucault es que la desaparición de la violencia en la modernidad no significa que los individuos contemporáneos vivan en entornos sociales menos opresivos. Por el contrario, como dice Foucault (1975: 82), la idea es «no castigar menos, sino castigar mejor», ya que a diferencia de un poder soberano que no puede ir más allá del castigo del cuerpo, el poder carcelario es capaz de penetrar en la mente y en el alma de los individuos, controlando así, en nuestros días, tanto el cuerpo físico como los pensamientos.
Aunque la disciplina constituye un importante mecanismo de las relaciones de poder en la Edad Moderna, la noción de poder disciplinario de Foucault difiere sustancialmente de la de Elias o Weber. Mientras que Weber y Elias analizan la disciplina desde la perspectiva de las transformaciones históricas a gran escala, donde las fuerzas estructurales generan condiciones institucionales que fomentan la acción disciplinaria, para Foucault la disciplina no debe asociarse con instituciones concretas, sino con la tecnología particular del poder. En sus propias palabras: la «disciplina» no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, que implica un conjunto completo de instrumentos, técnicas, procedimientos, niveles de aplicación y objetivos; es una «física» o una «anatomía» del poder, una «tecnología» (Foucault, 1975: 215). En otras palabras, en lugar de asociar la disciplina con instituciones concretas impulsadas por racionalistas, como los monasterios ascéticos, las pequeñas iglesias protestantes (Weber) o las instituciones civilizadoras como el Estado moderno o los tribunales aristocráticos (Elias), la interpretación de Foucault del poder disciplinario es, en gran medida, no organizativa. Curiosamente, a diferencia de Elias, para quien la violencia es exactamente lo opuesto a la racionalidad inducida por la civilización, para Foucault la racionalidad está estrechamente relacionada con la violencia:
Todo comportamiento humano está planeado y programado por medio de la racionalidad. Existe una lógica de las instituciones y en el comportamiento y las relaciones políticas. Incluso en los más violentos, hay racionalidad. Lo más peligroso de la violencia es su racionalidad. Por supuesto, la violencia en sí misma es terrible. Pero la raíz más profunda de la violencia y su permanencia provienen de la forma de racionalidad que utilizamos. La idea era que si vivimos en el mundo de la razón, podemos deshacernos de la violencia. Esto es un error. Entre violencia y racionalidad no hay incompatibilidad (Foucault, 1980: 299).