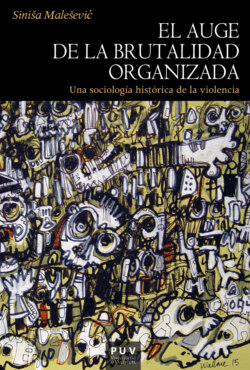Читать книгу El auge de la brutalidad organizada - Sinisa Malesevic - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNo hay duda de que Foucault proporciona una teoría original y persuasiva del poder coercitivo. Como tal, esta interpretación es capaz de identificar y controlar las formas coercitivas de dominación, que pueden no tener necesariamente desenlaces violentos. En algunos aspectos, Foucault tiene éxito donde Elias falla. Lo que para Elias es un signo del avance de la civilización, el autocontrol interiorizado que apacigua la violencia, para Foucault es el epítome de la represión coercitiva: las técnicas de vigilancia modernas, la autocensura y el control invisible pero generalizado de los cuerpos y las almas de los individuos. En este sentido, la interpretación de Foucault es una mejora importante del diagnóstico de Elias. Sin embargo, la perspectiva foucaultiana todavía no ofrece una explicación satisfactoria de la violencia organizada. Podemos encontrar cuatro importantes puntos débiles en esta postura.
En primer lugar, la clara distinción foucaultiana entre violencia y poder no puede sostenerse desde un punto de vista analítico. Si bien el conflicto social y la política son obviamente posibles sin violencia y una gran mayoría de las interacciones humanas están libres de violencia, esto en sí mismo no significa que el poder político pueda estar completamente separado de la violencia. Por ejemplo, parece bastante difícil, si no imposible, prever el funcionamiento del panóptico sin el recurso institucional a la violencia: las prisiones, al igual que los hospitales mentales, los ejércitos o incluso las fábricas, se basan en la amenaza del castigo violento. Si los presos, los soldados, los pacientes o los empleados no se comportan según lo estipulado por las reglas de sus respectivas organizaciones, todos serán penalizados, a veces incluso con castigos violentos: los soldados que huyan del campo de batalla serán sometidos a un consejo de guerra y es muy probable que sean encarcelados durante mucho tiempo, lo que se acompaña de duros y vergonzosos rituales o, incluso, del pelotón de fusilamiento; los pacientes mentales que rompan las reglas y sean considerados una amenaza experimentarán brutalidad física con regularidad; los presos que se no se comporten como es debido terminarán en régimen de aislamiento o serán golpeados por los guardias; e incluso los empleados de la fábrica que protesten podrían experimentar no solo el despido instantáneo y la pérdida de ingresos y protección social que ello conlleva, sino también amenazas físicas y palizas por parte del personal de seguridad de la compañía. La cuestión clave aquí es que, como Weber (1968) pensaba, no existe un poder político duradero que, en última instancia, no se base en la amenaza de la violencia. Como especifica Poggi (2001: 30): «Lo que califica el poder [...] como político es el hecho de que recae en última instancia en, y se refiere intrínsecamente [...] a la capacidad de un superior para sancionar coercitivamente el incumplimiento de las órdenes por parte de un subordinado». En pocas palabras, el control que un individuo u organización tiene sobre otros individuos u organizaciones sigue dependiendo de la capacidad de infligir dolor mental, físico o emocional, angustia o incluso la muerte. Como los foulcaultianos identifican la violencia con la fuerza física, algo que provoca lesiones en el cuerpo (por ejemplo, Foucault, 1975; Oksala, 2012), tienen dificultades para explicar las formas de violencia no corporales. En esta perspectiva, como afirma el propio Foucault (1982), la violencia es un fenómeno pasivo, uniforme, casi vacío, exactamente lo opuesto al poder, que se considera activo, históricamente dinámico, creativo, destructivo, etc. Sin embargo, si se adopta un enfoque más matizado, es posible ver que, al igual que el poder político, la violencia también está lejos de ser un recipiente vacío y pasivo, y que es un fenómeno muy vibrante que aparece en una variedad de formas e impulsa profundos cambios sociales (Malešević, 2013b, 2010; véase el capítulo II).
En segundo lugar, otra de las principales dicotomías de Foucault también parece ser confusa. Oponer soberanía y poder disciplinario puede ser un ejercicio conceptual útil, pero no aguanta bien el análisis empírico.3 Si bien no hay duda de que con el inicio de la modernidad las capacidades técnicas, científicas y administrativas de los agentes sociales y políticos aumentaron drásticamente, esto no es un indicador fiable de que el carácter del poder haya cambiado por completo. Es cierto que los órdenes sociales modernos están ahora, desde el punto de vista organizativo, mucho mejor equipados para vigilar y controlar a sus ciudadanos que sus predecesores históricos. Como muestran Mann (2013, 1993) y Lachmann (2010), solo en los últimos 150 años los Estados han adquirido la suficiente capacidad infraestructural para poder controlar completamente sus territorios, vigilar sus fronteras, recaudar impuestos, acumular y recuperar una cantidad enorme de datos personales de todos los ciudadanos, implementar programas eficaces que cubran las necesidades de la población en épocas de guerra, nacionalizar la propiedad privada cuando se considere crucial para los propósitos del Estado, hacer obligatorio el uso de documentos de identificación personal, etc. Sin embargo, estos mecanismos disciplinarios reforzados no surgieron en oposición a los poderes soberanos. Por el contrario, son los ingredientes organizativos clave de la soberanía política, ya que el poder del Estado se define en gran medida por la capacidad de los propios Estados para monopolizar el uso legítimo de la violencia, los impuestos, la educación y la jurisprudencia sobre los territorios bajo su control. En lugar de ser desplazadas las formas carcelarias/disciplinarias y no violentas de poder, los Estados contemporáneos han utilizado en la práctica estos controles organizativos para mejorar sustancialmente sus poderes soberanos (Malešević, 2013a; Mann, 2013, 2012). En concreto, esto se observa claramente en la llamada era de la globalización, momento en el que, a diferencia de sus predecesores de la Edad Moderna, la mayoría de los Estados del mundo han adquirido una soberanía total que incluye el control de determinadas áreas como los medios de comunicación, la educación pública, la sanidad, el bienestar, la inmigración, el sector laboral y el empleo, la política fiscal, la vigilancia urbana, la planificación ambiental, etc. (Malešević, 2013a: 183; Meyer et al., 1997). Ese poder soberano, encarnado por el Estado nación, que sigue siendo la forma dominante de la política actual, es perjudicial para el argumento de Foucault, pero aún más perjudicial es que este dominio sigue arraigado en la capacidad de la política para infligir violencia a los sujetos que se encuentran bajo su control. En lugar de actuar como fuerzas opuestas, el poder disciplinario y el poder soberano se refuerzan mutuamente.
En tercer lugar, a diferencia de Elias, para quien el proceso de civilización produce un mundo menos violento, Foucault entiende el cambio histórico hacia el poder disciplinario en términos de una opresión cada vez mayor. Sin embargo, su diagnóstico del pasado tiene mucho en común con el de Elias, ya que ambos enfatizan la discontinuidad entre el papel moderno y premoderno que desempeña la violencia en la sociedad. En pocas palabras, ambos coinciden en que, a diferencia del mundo contemporáneo, el mundo premoderno era excesivamente violento. También comparten la idea de que un mayor autocontrol ha causado un descenso de la acción violenta, aunque en gran medida Elias ve esto como un signo de avance de la civilización, mientras que Foucault lo interpreta de manera más pesimista a través de su idea de las «tecnologías del yo». Sin embargo, ambos argumentos son infundados desde una perspectiva empírica. Como se ha explicado con anterioridad, Elias proporciona un diagnóstico erróneo sobre la violencia en la modernidad. Si bien la perspectiva de Foucault sobre las formas menos visibles de coerción en la modernidad tardía es importante, dado que los órdenes sociales modernos han desarrollado mecanismos de control social complejos y, a menudo, bien ocultos, esto no sugiere que en la modernidad la violencia experimente una disminución inexorable. Por el contrario, hay más violencia en la Edad Contemporánea que nunca antes. El problema con el relato de Foucault es que se centra casi exclusivamente en la violencia entre las personas y entre grupos en contextos estructurales específicos, mientras ignora el nivel en el que la mayoría de los actos explícitamente violentos han tenido lugar en la modernidad, entre entidades políticas. Así, en lugar de centrar la atención en la acción violenta que tiene lugar en las guerras, los genocidios, actos de limpieza étnica o terrorismo o incluso revoluciones, Foucault se fija en las cárceles, las escuelas o los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, si se tiene en cuenta el hecho de que los últimos 250 años han sido testigos de un aumento sin precedentes en el número de víctimas humanas, cuya culminación fueron las dos guerras totales del siglo xx y los proyectos genocidas a gran escala, como, por ejemplo, el Holocausto o los episodios de asesinatos masivos de namibios, armenios, circasianos, camboyanos, ruandeses y muchos otros, cualquier idea sobre el declive de la violencia física parece inverosímil. Aunque se puede estar de acuerdo en que el poder carcelario va en aumento, en sí misma esta cuestión no sugiere que su relación con el poder soberano/violento sea mutuamente excluyente. Por el contrario, es el aumento del poder disciplinario el que ha sido muy importante a la hora de proporcionar nuevos y mejores medios de organización para la proliferación de asesinatos masivos. El resultado final de esta sinergia organizativa entre los poderes carcelario y soberano alcanza, al menos, los 300 millones de muertes causadas por guerras, genocidios, revoluciones e insurgencias en los últimos 250 años, cifra que eclipsa fácilmente el número de pérdidas humanas ocasionadas por la violencia organizada en la era premoderna (White, 2012; Malešević, 2010; Eckhard, 1992; véanse los dos siguientes capítulos).
El último punto se refiere al énfasis excesivo y poco habitual de Foucault en el papel del discurso en la transformación del poder coercitivo. Al esforzarse por distanciarse de las teorías marxistas de dominación que destacan el significado de la economía política, pero también de la ideología en la expansión de la violencia en la modernidad capitalista, Foucault minimiza explícitamente la relevancia de cualquiera de los dos. Por lo tanto, en lugar de enfatizar lo «económico de lo falso», desvía su mirada hacia la «política de la verdad», y en este proceso considera que el concepto de discurso resulta un elemento más adecuado para analizar la ideología y la economía política. Desde este punto de vista, el discurso se entiende como algo que constituye al sujeto, o en concreto, «un único individuo puede ocupar sucesivamente en una serie de enunciados diferentes posiciones y tomar el papel de diferentes sujetos» (Foucault, 1975: 115). Si bien este concepto intenta incorporar tanto las ideas como la materialidad de los agentes sociales, así como las estructuras históricas que fomentan el cambio social, está lejos de dejar claro cómo se producen exactamente las transformaciones discursivas. Más específicamente, no está claro cómo y por qué el poder carcelario reemplaza al poder soberano y por qué y cómo se legitima popularmente esta transición histórica. Como se ha argumentado con anterioridad, el concepto de discurso de Foucault es demasiado vago y general para ayudar a explicar las sutilezas y las complejidades del cambio histórico. Además, a pesar de su crítica nominal de las ideas estructuralistas y marxistas, su concepto aún conserva gran parte de las mismas trampas analíticas que limitan estas teorías del poder (Malešević, 2006: 58-80). El concepto de discurso es particularmente inadecuado para tratar de comprender la dinámica de la acción violenta, ya que difumina los niveles macroorganizativos, ideológicos y microsolidarios de la acción social. En lugar de ser un producto de técnicas de normalización casi místicas e invisibles, la violencia se genera principalmente en organizaciones concretas, está legitimada por doctrinas ideológicas específicas y hace un llamamiento a redes particulares de solidaridad (véase el siguiente capítulo).
No hay duda de que Foucault ofrece una teoría más persuasiva de la violencia organizada que Elias. En algunos aspectos importantes, Foucault extiende el análisis weberiano (a través de Nietzsche) para explicar la compleja dinámica del poder y la violencia en el mundo moderno. Sin embargo, el enfoque de Foucault también se aparta de Weber en su marcada diferenciación entre poder y violencia y entre los poderes disciplinario y soberano, así como en su epistemología relativista. En última instancia, el diagnóstico foucaultiano de violencia organizada es insatisfactorio, ya que deja poco espacio para el estudio de las continuidades organizativas e ideológicas a través del tiempo y el espacio.
CONCLUSIÓN
La violencia es un concepto precario, propenso a múltiples interpretaciones. Si bien hay un acuerdo sobre los casos extremos, como el asesinato, no existe consenso en el otro polo de este continuo. Mientras que para algunos la violencia es principalmente física e intencional, para otros la mayoría de las formas de desigualdad entre los seres humanos podrían calificarse como actos violentos. En este capítulo se ha intentado encontrar un camino intermedio que se alejara de las definiciones demasiado intencionalistas y demasiado corporales, a la vez que se ha mantenido una distinción firme entre violencia y desigualdad. Por lo tanto, la violencia se define como un proceso social gradual que implica una acción intencional y no intencional que genera cambios de comportamiento coercitivos impuestos que provocan lesiones físicas, mentales o emocionales o, incluso, la muerte. En concreto, el capítulo se ha centrado en la violencia organizada, que se entiende como un proceso histórico a través del cual las organizaciones sociales generan resultados coercitivos. Para situar esta discusión dentro de un debate más amplio, se ha establecido un breve diálogo con las tres principales teorías sociológicas de la violencia organizada: los análisis de Weber, Elias y Foucault. Al identificar los principales puntos fuertes y débiles de cada una de estas perspectivas, se establece una base teórica para una aproximación sociológica alternativa que permita el estudio de la violencia organizada, como se detalla en el capítulo siguiente.
1 Esta sección del capítulo se basa en parte en Malešević y Ryan (2013).
2 Aquí solo me centraré en la violencia organizada. Para una crítica extensa de la interpretación de Elias de la violencia tanto interpersonal como organizada, véase Malešević y Ryan (2013).
3 El término empírico se usa aquí en un sentido general. No nos centraremos en las críticas históricas convencionales a Foucault, que destacan su arbitrariedad a la hora de datar acontecimientos y procesos. Por ejemplo, Foucault fecha el cambio al poder disciplinario en un periodo entre 1760-1840, pero los datos de Spierenburg (2004) indican que los cambios en las prácticas de castigo son anteriores y también continúan después de este periodo.