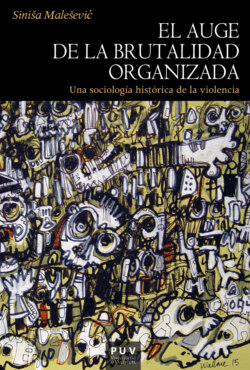Читать книгу El auge de la brutalidad organizada - Sinisa Malesevic - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. VIOLENCIA A LARGO PLAZO
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
A diferencia de muchos otros procesos sociales, el acto de la violencia exige por lo general una respuesta inmediata. La víctima podría contraatacar rápidamente o pedir retribución, venganza, sanción legal o al menos una justificación para ese ataque. Dado que la violencia no es algo natural para los seres humanos, los actos violentos suelen provocar sorpresa, tensión o conmoción y, como tales, implican un intento de reparación instantánea de lo que supone esta situación inusual. Este énfasis en la inmediatez también se refleja en las explicaciones de las ciencias sociales, que se centran en gran medida en las causas directas e inmediatas: frustración, ira, falta de respeto, de empatía, de autocontrol, sentido de injusticia, fanatismo religioso, disturbios patológicos, etc. Si bien estos factores pueden motivar algunos casos de violencia interpersonal, es poco probable que expliquen la transformación de la violencia organizada durante largos periodos de tiempo. Mientras que las frustraciones, la ira o el sentido de injusticia pueden desempeñar un papel en los motivos individuales para participar en una acción revolucionaria, una guerra o un genocidio, estos estados psicológicos no pueden explicar cómo y por qué las revoluciones, las guerras y los genocidios ocurren en primer lugar, o por qué esas emociones solo se materializan en algunas ocasiones y nunca lo hacen en la mayoría de los casos. Por lo tanto, para medir la dirección de la acción violenta a lo largo de los siglos, es necesario explorar contextos estructurales más amplios y ver cómo estos influyen en la dinámica de la violencia a lo largo del tiempo. En este capítulo se articula una versión de la perspectiva de la longue durée que tiene como objetivo comprender las dinámicas históricas de la violencia organizada, observando el papel que juegan los poderes organizativos e ideológicos en este proceso. También se analiza cómo el crecimiento de la capacidad organizativa y la penetración ideológica se vinculan con la transformación de la solidaridad grupal.
LA SOCIOLOGÍA DE LARGO ALCANCE
Este libro explora los orígenes y las transformaciones de la violencia a través de la perspectiva teórica de la longue durée, que destaca la importancia de los cambios estructurales que evolucionan lentamente. El concepto de la longue durée se asocia en gran medida con la segunda generación de la escuela histórica francesa de Annales, en la que se incluyen Fernand Braudel, Georges Duby, Pierre Goubert, Robert Mandrou, Pierre Chaunu, Jacques Le Goff y Ernest Labrousse. Estos académicos rechazaron la llamada «historia de los acontecimientos», que se vinculaba con marcos de tiempo a corto plazo e intentaba generar explicaciones causales sobre la base de factores concretos e inmediatos. Por su parte, la escuela de Annales articuló un enfoque que se centraba en las estructuras bien establecidas y que cambian lentamente. Por lo tanto, mientras que la historiografía convencional, centrada en los acontecimientos, se ocupaba de la crónica de episodios históricos concretos y en personalidades dominantes, el enfoque de la longue durée se centraba en los procesos a gran escala. Mientras que la historia del acontecimiento estudia las biografías de la elite, la historia de la longue durée da primacía a la reconstrucción histórica de los patrones estructurales y la acción colectiva a largo plazo. En lugar de la biografía, el énfasis está en la prosopografía, el estudio de las características comunes de distintos grupos y estructuras históricas (Stone, 1971). Como Collins (1999: 1) argumenta con razón, este tipo de análisis histórico longitudinal no necesita el microscopio social de la historiografía, sino el macroscopio social capaz de rastrear los patrones identificables que surgen de los procesos a largo plazo. Entre la escuela de Annales, el trabajo de Fernand Braudel fue el que tuvo un mayor impacto interdisciplinario. Sus monumentales obras, como El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II (Braudel, 1973 [1949]) y Civilización material, economía y capitalismo (Braudel, 1979), se alejaron de los conceptos convencionales del cambio histórico y se centraron en la nación, al tiempo que enfatizaron las transformaciones estructurales a largo plazo. Aunque Braudel se centraba en el papel de los factores macroeconómicos y sociales, sus estudios también le permitieron identificar las complejidades y las contingencias a largo plazo que han determinado los siglos de historia europea.
A lo largo de los años, la longue durée se ha convertido no solo en una estrategia metodológica, sino también en un marco teórico distinto de análisis. Los sociólogos históricos, en particular, han abrazado la idea del largo plazo para rastrear el cambio social a gran escala. Esta forma de análisis sociológico ha evolucionado en diferentes direcciones, y algunos investigadores han ampliado la perspectiva socioeconómica inicial de Braudel para explicar los cambios históricos a nivel mundial: la teoría del sistema mundial (Wallerstein, 1989; Arrighi, 1994; Chase-Dunn, 1989). Otros han utilizado la idea de la longue durée para desarrollar análisis culturales de la formación de la nación (Smith, 2009a, 1986; Hutchinson, 2005; Armstrong, 1982). Sin embargo, dentro de la sociología histórica comparativa, la perspectiva a largo plazo tuvo mayor impacto en el estudio de los orígenes y el desarrollo del Estado (Mann, 2013, 2012, 1993, 1986; Tilly, 2003, 1992, 1985; Hall, 1985; Collins, 1999). A diferencia de los relatos tradicionales que consideraron a los Estados como entidades dadas y no problemáticas, estos sociólogos históricos comparativos intentaron identificar los procesos históricos contradictorios a largo plazo que intervienen en la formación del sistema estatal. En particular, estos estudios se centraron en el papel que desempeñaron los conflictos geopolíticos y militares en el ascenso y la caída del poder del Estado en Europa y otros continentes. Así, Tilly (1992) explora cómo las revoluciones militares de los siglos XVII y XVIII tuvieron impactos diferentes en la formación de los Estados en Europa, ya que algunos gobernantes cobraron tributos a los comerciantes urbanos, mientras que otros optaron por conquistar las tierras agrarias. Estas diferencias iniciales tuvieron un impacto a largo plazo en cuanto a la capacidad fiscal de los Estados, lo que en última instancia determinó su capacidad militar. En el mismo sentido, Mann analiza cómo la prolongada guerra en Europa y el aumento continuo del gasto militar llevaron a la penetración gradual del Estado en la sociedad civil (1993). Para asegurar la financiación, el reclutamiento y los recursos necesarios para ganar las guerras, los gobernantes europeos se vieron obligados a cooperar con sus sociedades civiles y a adaptarse a las demandas populares para ampliar los derechos de ciudadanía. Aunque la guerra y otras formas de violencia organizada desempeñan un papel importante en estos estudios, siguen siendo secundarios con respecto al objeto principal de la investigación: la formación del Estado. La intención en este libro es continuar con esta tradición de investigación, con el objetivo de impulsar el análisis de la longue durée en concreto hacia el estudio de la violencia organizada. Para ello, es necesario desarrollar un marco teórico adecuado que se centre en los orígenes y la transformación de la violencia organizada durante largos periodos de tiempo.
Y lo que es más importante, se defiende que las dinámicas sociales de la violencia organizada se captan mejor cuando se centran en los tres procesos históricos a largo plazo que determinaron su desarrollo: la burocratización acumulativa de la coerción, la ideologización centrífuga y el desarrollo de la microsolidaridad (Malešević, 2013a, 2010). Enfatizar estos tres procesos no significa que cubran todos los aspectos del cambio social o todas las formas de acción violenta a lo largo de la historia. En este sentido, el marco teórico utilizado no se contempla como un modelo causal capaz de explicar todos o los casos más significativos de violencia organizada a través del tiempo y el espacio. Los objetivos son mucho más modestos. La ambición es articular y utilizar un aparato conceptual y analítico concreto que permita evaluar la dirección del cambio social en relación con la violencia durante largos periodos de tiempo. En otras palabras, en lugar de identificar generalizaciones rígidas o probabilidades estadísticas sobre los orígenes y trayectorias de la violencia, la idea es observar los patrones de acción violenta desde la perspectiva de estos tres procesos históricos. Como se ha argumentado en trabajos anteriores (Malešević, 2004: 178-181), la ambición positivista de tratar el mundo social y natural como si fueran lo mismo no solo es imposible de lograr en las ciencias sociales sino que, sobre todo, estos intentos conducen normalmente a un callejón sin salida desde el punto de vista explicativo. Sin embargo, rechazar el positivismo no indica aceptar el subjetivismo relativista. Más bien, el objetivo es trabajar dentro de una versión más suave, reflexiva e históricamente arraigada del objetivismo que mantenga la opinión de que las generalizaciones interpretativas son posibles y deseables, siempre que tengan en cuenta que el mundo humano es sumamente contingente y está lleno de significados sociales y de consecuencias no deseadas de la acción individual y colectiva. Por lo tanto, este es un enfoque histórico interpretativo que se centra en los orígenes, el auge y la transformación de las organizaciones sociales, las ideologías y los patrones de solidaridad y el impacto que tienen sobre la violencia. Aunque estos tres procesos son profundamente interdependientes y se constituyen mutuamente, también es importante distinguir con cuidado las características principales de cada uno de ellos.
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y VIOLENCIA
Existe una tendencia, dominante en el discurso público y aún muy arraigada en el mundo académico, a tratar a los grupos como generadores de acción social. Por ejemplo, los periódicos, los reportajes televisivos, algunos sitios web influyentes y muchas publicaciones académicas hablan constantemente de los violentos conflictos étnicos y religiosos que tienen lugar entre sunitas y chiitas en Irak, entre rusos y ucranianos en Ucrania o entre palestinos e israelíes en Oriente Medio. Asimismo, a menudo se hace referencia a los choques que se producen entre civilizaciones (Occidente frente a China), clases (campesinos indígenas bolivianos frente a terratenientes blancos), razas (asesinatos de adolescentes afroamericanos por policías blancos) o entre grupos con afiliaciones ideológicas opuestas (liberales frente a conservadores en Polonia). Sin embargo, desde los primeros trabajos de Weber (1968, 1946), los científicos sociales trabajan con una perspectiva más sutil de la acción grupal que busca diferenciar entre las afiliaciones por categoría (es decir, los sunitas, los rusos, los campesinos indígenas) y la acción social movilizada (es decir, organizaciones concretas que dicen hablar en nombre de los sunitas, los rusos y los campesinos indígenas). Este argumento se ha extendido recientemente y cuestiona la idea de que los grupos como tales son capaces de una acción colectiva prolongada. En cambio, se argumenta que las organizaciones sociales, y no los grupos o los individuos, son los principales agentes de conflicto (Malešević, 2006, 2010; Sinno, 2008).1 Por un lado, es muy raro ver a grupos enteros de individuos en conflicto entre ellos. Por ejemplo, incluso en guerras totales como la Segunda Guerra Mundial, cuando una gran proporción de la población se movilizó con éxito para el conflicto, solo una minoría de ciudadanos franceses, británicos o alemanes fueron desplegados en los campos de batalla. Por ejemplo, Reino Unido tuvo el mayor porcentaje de movilización entre todos los Estados involucrados, y llegó a alcanzar en un momento determinado el 22 % de su población total (Axelrod y Kingston, 2007). Sin embargo, incluso en este caso no todos los soldados terminaron en los campos de batalla, y casi el 80 % de la población nunca fue movilizada.
También es importante señalar que, dado que los individuos defienden diferentes intereses, valores, conocimientos y emociones y pueden percibir las mismas situaciones de manera diferente, es extremadamente difícil, si no imposible, generar una acción colectiva a gran escala sin ningún tipo de organización. Los autores que estudian las revoluciones (véase el capítulo VI) demuestran que no existe algo como un levantamiento popular espontáneo capaz de derrocar un gobierno en particular. Las revoluciones, las rebeliones y los levantamientos pueden tener éxito solo cuando son liderados por organizaciones sociales que funcionan bien. En pocas palabras, para poder comprender por completo la dinámica de la acción social, es necesario centrarse, no en grupos amorfos o individuos interesados en sí mismos, sino en organizaciones sociales concretas.
Entonces, ¿qué son las organizaciones sociales? Jenkins (2014: 170) define las organizaciones como un tipo particular de institución donde «siempre hay miembros [...] [que] se unen para buscar objetivos explícitos, que sirven para identificar a la organización; hay criterios para identificar y procesos para reclutar miembros; existe una división del trabajo en la especificación de las tareas y funciones especializadas realizadas por los diferentes miembros; y hay un patrón reconocido de toma de decisiones y asignación de tareas». También vale la pena enfatizar que los miembros de organizaciones sociales específicas no tienen que ser participantes activos o voluntarios. Por ejemplo, una prisión, o un campo de concentración, es una organización social compuesta por individuos que, aparte de los guardias y el personal técnico, están obligados a ser miembros (Sofsky, 1997). El fuerte elemento coercitivo también está presente en nuestra pertenencia a los Estados nación: como todos nacemos en ellos, estamos obligados a pagar impuestos, a acatar sus sistemas jurídicos, a enviar a nuestros hijos a sus instituciones educativas, a proporcionar información personal a las autoridades estatales cuando nos la solicitan, a participar en las elecciones (que, en algunos Estados, es obligatorio), a cumplir con el servicio militar y a adquirir documentos aprobados por el Estado para viajar, construir una casa, iniciar un negocio, etc. Por lo tanto, las organizaciones sociales establecen modelos determinados y prolongados de relaciones entre los individuos que son parte de una red organizativa más grande. En el mundo contemporáneo, los seres humanos son miembros de numerosas organizaciones sociales, y gran parte de su vida cotidiana depende de estas redes organizativas (véase el capítulo III). Sin embargo, los humanos no siempre han vivido en organizaciones sociales duraderas. Al contrario, durante gran parte de nuestra existencia en este planeta, la vida social ha sido por lo general desorganizada y precaria, ya que los primeros Homo sapiens sapiens lucharon por sobrevivir entre los depredadores carnívoros que habitaban la sabana africana. La supervivencia en este entorno potencialmente mortal requería una movilidad y una flexibilidad constantes, lo que estimulaba el desarrollo de unos vínculos sociales tenues que se centraban en grupos pequeños y flexibles, de dos o tres personas, articulados alrededor de una madre y uno o dos hijos.2 Cuando los humanos desarrollaron técnicas de supervivencia y abandonaron las sabanas primitivas, tendieron a congregarse en unidades sociales más grandes, pero aún muy maleables y móviles, como los grupos que iban en busca de alimento. La vida social de los cazadores-recolectores no requería mucha organización. Como tales, estas agrupaciones nómadas se caracterizaban por mantener unas relaciones sociales bastante igualitarias y centradas en el parentesco, por la falta de una división del trabajo claramente definida y por una disciplina débil y la ausencia de una estructura jerárquica específica. Es importante destacar que el Homo sapiens sapiens vivió en estas entidades tan pequeñas, no sedentarias, móviles y fluidas durante los casi 1,8 millones de años de existencia en este planeta. Aunque se podría argumentar que esos grupos, así como las unidades tribales más grandes, sí poseían formas rudimentarias de organización social (a menudo vinculadas a distinciones de estatus relativamente moderadas en términos de edad y género), esto aún estaba muy lejos de constituir los órdenes sociales institucionalizados, disciplinados y jerárquicamente establecidos que existieron desde el Neolítico temprano (véase el capítulo III).
Por lo tanto, cuando utilizamos el término organización social, nos referimos a las entidades jerárquicas complejas, definidas por una división regulada del trabajo y una acción social coordinada y disciplinada que implica la movilización y el control de un gran número de individuos y recursos. Las organizaciones sociales también tienden a establecer medios duraderos de comunicación, transporte, producción de conocimiento y ciertas prácticas culturales compartidas. Estas entidades se desarrollaron muy tarde en la historia de la humanidad, hace unos doce mil años, pero una vez que llegaron a existir lograron establecerse como la forma dominante de la vida social. Obviamente, como muestran los registros arqueológicos, este no fue un proceso evolutivo sencillo, ya que muchos de los intentos por establecer organizaciones complejas han acabado fracasando; algunas organizaciones duraderas se han desmoronado o han sido destruidas/absorbidas por otros participantes más poderosos, mientras que otras entidades reguladas complejas han vuelto a los grupos que buscan alimento previos a la existencia de una organización. Aunque se han producido muchos casos concretos de desintegración organizativa a lo largo de la historia, no ha habido vuelta atrás (hasta el momento) desde la aparición de la forma organizativa compleja como tal.
Además, una vez que se establecieron plenamente las primeras organizaciones sociales, como las jefaturas, los imperios, las ciudades-Estado y ligas de ciudades, la tendencia fue expandir la capacidad organizativa y el poder de esas entidades. En otras palabras, una vez establecido, el poder de las organizaciones ha experimentado un crecimiento continuo y acumulativo en los últimos doce mil años. Si bien este poder se muestra en diversas formas, incluidas, entre otras, las formas de administración patrimonial, gerontocrática, sultánica y burocrática, todas han demostrado ser mucho más efectivas para coordinar a un gran número de seres humanos que sus predecesoras anteriores a la organización. Sin embargo, como defendió de manera convincente Weber (1968), el nacimiento y la expansión del modelo burocrático fueron fundamentales para el surgimiento de las organizaciones sociales más exitosas. Los registros históricos demuestran que la organización burocrática es el mecanismo social más eficaz y práctico para mantener el orden y gobernar formaciones sociales complejas. A diferencia de sus alternativas, el gobierno burocrático favorece el uso del conocimiento, la división meritocrática del trabajo, el reclutamiento profesional, un sistema transparente y coherente de normas y regulaciones y la existencia de jerarquías impersonales. A pesar de que la burocracia suele definirse como un tipo moderno de gobierno administrativo, su presencia puede rastrearse con claridad en las antiguas civilizaciones, como Sumeria, Egipto, Roma y China. No hay duda de que los primeros órdenes burocráticos fueron bastante rudimentarios en comparación con los estándares actuales, ya que no poseían capacidades tecnológicas ni infraestructuras para penetrar profundamente en las sociedades que se encontraban bajo su control (Burbank y Cooper, 2010; Mann, 1986). Sin embargo, la competencia organizativa de los primeros imperios fue tan abrumadora en comparación con sus vecinos cazadores-recolectores que pudieron ampliar rápidamente su influencia sobre grandes espacios de territorio y absorber cada cierto tiempo a las tribus y grupos vecinos que se dedicaban a buscar alimento. No es una coincidencia que el surgimiento de las primeras organizaciones sociales de carácter burocrático, y por lo tanto las civilizaciones, surgieran al mismo tiempo que la institución de la guerra y otras formas de violencia organizada.
Como se ha argumentado con anterioridad, para entender este desarrollo histórico es fundamental estudiar las burocracias desde la perspectiva del poder coercitivo (Malešević, 2010). Lo que distingue a las organizaciones sociales efectivas de sus predecesores menos organizados es la disciplina. Weber (1968: 1152) insiste en que la disciplina es el ingrediente clave de la racionalidad burocrática. Sin embargo, la disciplina no es algo que se desarrolle de manera espontánea y voluntaria. Por el contrario, tanto la disciplina como el autocontrol son producto de una intensa presión social. En el mundo de los cazadores-recolectores, esto se logra ocasional y temporalmente a través de determinadas prácticas culturales (como los tabúes, el maná, la magia, etc.), que fomentan un grado de restricción que permite una acción colectiva prolongada. Con el desarrollo y la expansión de las organizaciones burocráticas, la acción disciplinaria se vuelve permanente y más generalizada, ya que la propia existencia de las organizaciones sociales depende de su capacidad para imponer y mantener un orden disciplinado. Como los seres humanos no están predispuestos por naturaleza a la moderación y la disciplina, suelen recurrir a mecanismos coercitivos (e ideológicos) para implementar esa acción. Por lo tanto, la otra cara de la disciplina es la obediencia y la aceptación del control externo, que conlleva una amenaza coercitiva. Para que las organizaciones sociales sean efectivas, deben tener una cadena de mando clara, jerarquías bien establecidas, una división del trabajo desarrollada y regulada, un estricto cumplimiento de las normas y regulaciones, etc. Si bien la mayoría de las organizaciones sociales implementan estrategias de legitimidad efectivas para mantener el orden organizativo existente (véase más adelante), el principal factor disuasorio para no cumplir las reglas sigue siendo la coacción, desde sanciones económicas y degradaciones hasta la pérdida del rol establecido dentro de la organización, la prisión o, incluso, la muerte, dependiendo de la naturaleza de la empresa burocrática. La cuestión clave aquí es que el éxito del modelo burocrático de gobierno se basa en su capacidad coercitiva efectiva.3 Aunque las formas de organización patrimoniales o sultánicas son nominalmente mucho más beligerantes, ya que los gobernantes principales conservan en última instancia el derecho a la vida y a la muerte sobre sus súbditos (por ejemplo, Gengis Kan o Atila, rey de los hunos), la composición interna de sus respectivas organizaciones mitiga la capacidad de mejorar el poder organizativo (e ideológico) que permitiría el uso efectivo de la coerción. En otras palabras, precisamente porque el patrimonialismo, el sultanato y otras formas de dominación no burocráticas se centran en los gobernantes a título individual, siguen siendo débiles desde el punto de vista organizativo e incapaces de penetrar por completo en el orden social bajo su control nominal. Es sumamente indicativo que, una vez que el gobernante patrimonial/sultánico muere, todo el orden tiende a derrumbarse. Esto rara vez sucede con los sistemas burocráticos, ya que pueden soportar el cambio de líder sin demasiados trastornos.
Además de tener esta calidad coercitiva intrínseca, las organizaciones sociales burocráticas generalmente aspiran a acumular cada vez más poder organizativo, y con frecuencia lo logran. En este proceso, algunas organizaciones sociales son presa de sus homólogos más fuertes o más eficientes, otras exceden sus posibilidades y se hunden, y otras buscan deliberadamente la plena integración en otras organizaciones. Sin embargo, la capacidad organizativa coercitiva como tal ha seguido aumentando desde su inicio hace doce mil años. Aunque a menudo se considera que el Imperio romano o el chino son el paradigma de una maquinaria organizativa omnipotente que controlaba a millones de individuos y territorios enormes, sus capacidades infraestructurales eran débiles en comparación con cualquier pequeño Estado europeo actual. Por ejemplo, en el punto máximo de su poder, toda la administración civil del Imperio romano, que controlaba más de 3 millones de kilómetros cuadrados y a más de 70 millones de personas, solo estaba formada por 300-400 funcionarios (Mann, 1986: 266, 274). Asimismo, la administración del enorme Imperio chino bajo el primer emperador Ming (1371) fue llevada a cabo por menos de 5.500 mandarines (Hall, 1988: 21). Hoy en día, incluso los Estados más pequeños, al igual que las corporaciones privadas de tamaño medio, tienen enormes aparatos burocráticos. Por lo tanto, en 2009, la pequeña Montenegro, con una población de unos 600.000 habitantes, tenía más de 50.000 empleados estatales (Cohen, 2010: 47). Además, dado que la capacidad organizativa sigue dependiendo de la tecnología, la ciencia, los niveles de alfabetización, las redes de comunicación e información, entre otras cosas, ninguna entidad política premoderna podría tener el poder organizativo que caracteriza a las burocracias contemporáneas. En pocas palabras, hay razones objetivas y estructurales por las que el poder organizativo aumenta a lo largo de la historia y, en particular, por las que este aumento ha sido drástico en la Edad Moderna. Este mismo razonamiento estructural ha hecho que este proceso sea (hasta ahora) acumulativo. Por eso se denomina a este fenómeno de longue durée la burocratización acumulativa de la coerción. Este es un proceso histórico abierto que hasta ahora ha sido definido por el aumento continuado de la capacidad organizativa y el poder coercitivo (y también ideológico), que se ha utilizado para pacificar el entorno social bajo su control. Este crecimiento del poder burocrático ha sido más visible en la formación del Estado, ya que los imperios modernizadores reemplazaron a los grandes imperios, a las ciudades-Estado, a reinos complejos o a las confederaciones tribales, que a su vez fueron reemplazados, en gran medida, por los Estados nación. Sin embargo, el aumento del poder organizativo y coercitivo también es una característica de las entidades no estatales, desde corporaciones empresariales privadas, movimientos sociales consolidados, asociaciones políticas y terroristas clandestinas y organizaciones religiosas institucionalizadas hasta instituciones internacionales como el Banco Mundial, la Unión Europea o Naciones Unidas. Parte de este poder se refleja en la capacidad de los Estados nacionales para monopolizar el uso de la fuerza sobre sus territorios, mientras que las organizaciones no estatales lo utilizan para controlar a sus miembros y para infligir daños simbólicos o reales a los monopolios coercitivos e ideológicos de los Estados nación. En la mayoría de los casos, la acumulación de poder coercitivo/organizativo, tanto para las entidades políticas como para las organizaciones no gubernamentales, ha sido acumulativa, ya que ha seguido creciendo durante los últimos doce mil años, una acumulación que no ha hecho más que intensificarse en los últimos trescientos años. Además, la capacidad organizativa continúa desarrollándose en términos de la capacidad de sus infraestructuras, una mayor penetración social y un mayor alcance territorial (Malešević 2013a, 2013b, 2011).
Dado que la base de las organizaciones sociales es el poder coercitivo, ellas son los principales vehículos de la violencia. El punto de vista popular, reforzado por el predominio del paradigma hobbesiano en las ciencias sociales, considera a los seres humanos como criaturas intrínsecamente violentas (Fukuyama, 2011; Pinker, 2011; Elias, 2000). Desde esta perspectiva, nuestra inclinación básica a la violencia se ha visto limitada y superada de manera gradual por el establecimiento de instituciones poderosas y duraderas como el Estado, la sociedad civil, el capitalismo o la civilización. El argumento es que a medida que tales instituciones ganan fuerza, frustran los conflictos, eliminando así la violencia de las interacciones humanas diarias y asegurando una paz y un orden duraderos. Frente a este punto de vista, se mantiene que los seres humanos no están predispuestos de manera natural ni a la violencia ni a la paz: carecemos de requisitos biológicos reconocibles para luchar, y no somos naturalmente propensos a vivir en asociaciones congruentes muy grandes (véanse los capítulos III y IX). En cambio, el desarrollo de organizaciones sociales complejas es lo que ha impulsado la proliferación de actos violentos. Por lo tanto, en lugar de ahogar los presuntos impulsos agresivos genéticamente programados, las organizaciones sociales crean las condiciones para el conflicto y también fomentan la expansión de la violencia entre los seres humanos. El poder organizativo ha demostrado ser crucial para movilizar con éxito a grandes grupos de individuos, así como para mantener a esos individuos en sus roles específicos. No habría guerras, revoluciones, genocidios, insurgencias o terrorismo sin organizaciones sociales duraderas. Las entidades burocráticas están ahí para asegurarse de que las personas pagan impuestos, gravámenes o tributos que financian conflictos violentos; que están disponibles para ser reclutadas cuando las organizaciones necesitan combatientes; que están produciendo armas, equipos y recursos para futuros enfrentamientos; que brindan apoyo popular al uso de la violencia en causas organizativas; y que los seres humanos cumplen con tantas otras demandas organizativas. Por tanto, históricamente, el poder coercitivo de las organizaciones ha sido decisivo para la subordinación generalizada.
Esto no quiere decir que las organizaciones sean entidades sobrehumanas con voluntad propia. La intención aquí no es cosificar el poder de las organizaciones. Como argumenta Sinno (2008: 25), este término es una especie de metáfora utilizada como un «modelo parco y simplificado» para el «conjunto específico de relaciones que generalmente funcionan de forma mucho más coherente y convincente de lo que implica la metáfora». En otras palabras, al igual que con cualquier otro concepto sociológico importante, este término es un intento de imponer un orden analítico en una realidad histórica siempre desordenada. De acuerdo con el pensamiento constructivista, las categorías de lenguaje que utilizamos para describir y explicar las relaciones sociales son inevitablemente provisionales, ya que nunca pueden reflejar plenamente realidades sociales complejas, contradictorias y dinámicas. Sin embargo, para no acabar en trampas relativistas que resultan contraproducentes, es necesario idear y utilizar conceptos para comprender e identificar tendencias históricas similares. En este contexto, las organizaciones sociales son consideradas el espacio principal de las relaciones sociales violentas a lo largo de la historia. Además, tal como se mantiene en este libro, se puede observar una relación inversamente proporcional entre el aumento de la capacidad organizativa y la paz: a medida que las organizaciones burocráticas se desarrollan, se expanden y penetran en los órdenes sociales bajo su control, tienden a obtener mayores capacidades coercitivas y tienen más probabilidades de generar violencia. Como se verá en el capítulo IV, los registros históricos muestran el aumento drástico y continuo tanto de la estructura organizativa burocrática como del poder coercitivo de esas organizaciones. Además, hasta la segunda mitad del siglo XX, esta capacidad organizativa ampliada se ha traducido, por lo general, en una acción violenta intensa que supone un incremento en el número de víctimas humanas y la destrucción del medio ambiente. Si bien la magnitud inusitada de los excesos violentos alcanzada a principios del siglo XX no se ha repetido en las últimas décadas, la expansión continua del poder coercitivo y organizativo sugiere que esa posibilidad todavía esté muy presente.
IDEOLOGÍA Y VIOLENCIA
La expansión cada vez mayor de las organizaciones suele asociarse con la imagen de una maquinaria burocrática fría y racional donde los humanos no son más que meros engranajes en ese sistema mecánico gigante y enormemente distante. Tanto la metáfora de Weber (1930) de la «jaula de hierro» como el concepto de Mann (1986) de la «jaula social» expresan algo de ese carácter alienante de las organizaciones burocráticas. Hay pocas dudas acerca de que las organizaciones eficientes y en pleno funcionamiento, que se basan en los principios de la racionalidad instrumental, la división regulada del trabajo y la consecución de objetivos tienden a fomentar la uniformidad. La ambición última de cualquier orden burocrático es cumplir con todos los requisitos asociados con lo que Weber (1968) denominó el tipo ideal de autoridad legal-racional: el orden que sigue un sistema coherente de normas y regulaciones abstractas y escritas; la profesionalización meritocrática del personal que debe someterse a una capacitación prolongada e institucionalizada; la existencia de sistemas de promoción fijos y transparentes basados en las aptitudes, la competencia y la experiencia; así como una estructura de poder que es impersonal y está regulada por reglas escritas, mientras que la autoridad se deriva de su lugar en un sistema jerárquico transparente. Aunque ninguna organización social en el mundo ha logrado asemejarse por completo a este tipo ideal, la aspiración universal es trabajar para cumplir estos requisitos tanto como sea posible. Sin embargo, como las organizaciones sociales modernas pretenden emular estos principios burocráticos, inevitablemente tienden a parecerse entre sí. Los ideales de la racionalidad instrumental fomentan el desarrollo de un entorno organizativo que es muy similar, si no idéntico. Como destacó Weber (1968), una vez que la acción social se centra solo en el cálculo racional, el control y la eficiencia teleológica, genera un grado sustancial de similitud. La burocracia racionaliza las relaciones sociales y, de este modo, fomenta la disolución de vínculos personales fuertes, vínculos de parentesco, lealtades de clan o incluso lealtades familiares que se basan normalmente en principios arbitrarios asociados con los vínculos emocionales y otros lazos personalizados. Si bien las corporaciones de hoy en día se enorgullecen de utilizar reglas meritocráticas estrictas que no discriminan a sus empleados en términos de género, etnia, orientación religiosa o sexual, ningún progenitor cariñoso estaría dispuesto a aplicar estos mismos criterios si se tratara de sus hijos frente a los de otra persona. Seguimos queriendo más a nuestros hijos, y los privilegiamos sobre cualquier otra persona, y esto nunca se basa en su eficiencia, productividad o éxito. En este sentido, la máxima de Tolstoi de que todas las familias felices son iguales, mientras que las infelices son todas infelices a su manera, también se aplica, en cierta medida, a las organizaciones sociales: mientras que las burocracias que responden a ese tipo ideal se asemejan unas a otras, los órdenes no burocráticos se malogran o son felices a su manera.
Sin embargo, como los seres humanos no son robots sino criaturas complejas que evolucionan también gracias a los fuertes compromisos emocionales, no aceptan por lo general este impulso casi universal hacia la igualdad. A nadie le gusta trabajar o vivir en un entorno donde todo se ve igual y donde las relaciones sociales se reducen a normas de conducta codificadas. Incluso en las organizaciones que insisten en una uniformidad rígida, como las prisiones y los cuarteles militares o, incluso, los cubículos de las grandes organizaciones corporativas, los individuos encuentran la forma de hacer frente a esta uniformidad personalizando sus espacios y relaciones sociales (colocan carteles, pegatinas y fotos familiares en el lugar de trabajo/prisión/establecimiento militar para socializar con los compañeros de trabajo dentro y fuera de la mirada burocrática).
Si bien la coerción y la remuneración económica son importantes para establecer y hacer que funcionen las organizaciones sociales sólidas, a largo plazo no son suficientes. Es más, casi todas las burocracias duraderas también requieren un vínculo social más específico que motive a sus miembros y mantenga unidas a estas entidades. A lo largo de la historia, las organizaciones sociales solían depender de diferentes mecanismos culturales para asegurar su legitimidad, así como para movilizar un cierto grado de apoyo popular. Por ejemplo, los reinos complejos y los grandes imperios utilizaron los principios religiosos, como la idea de los derechos divinos de los gobernantes, para justificar la estructura social existente. Del mismo modo, las compañías privilegiadas como la Compañía de las Indias Orientales o la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales utilizaron por lo general el lenguaje de la misión civilizadora tanto para legitimar su expansión colonial como para justificar su existencia ante sus empleados. Hoy en día, los Estados nacionales dependen del nacionalismo para mantener el apoyo popular y para movilizar a la opinión pública frente a un curso de acción particular.
Sin embargo, esto no quiere decir que el mundo premoderno requiriera tanta justificación popular como se necesita hoy en día. Cuando los gobernantes de los grandes imperios o de los primeros reinos libraban guerras o emprendían persecuciones en el interior, estaban interesados en obtener todo el apoyo posible; sin embargo, ese apoyo provenía solo de un grupo por lo general muy pequeño: el resto de aristócratas y el alto clero. La mayoría de la población era mayoritariamente campesina y, por lo tanto, estaba excluida de la política y los asuntos militares. Además, tradicionalmente, era percibida como una gran aglomeración inferior, casi infrahumana, por lo que había poca necesidad por parte de la organización de justificar las decisiones políticas. Por lo tanto, el principio de los derechos divinos y otras doctrinas religiosas eran en realidad más protoideologías que doctrinas ideológicas de pleno derecho (Malešević, 2013a, 2010). En cambio, el nacimiento y la expansión de la modernidad están asociados con una penetración ideológica mucho más profunda. Una vez que los ideales de humanidad, igualdad, libertad y fraternidad ocupan un lugar central y reemplazan a las autoridades sobrenaturales como fuente dominante de la legitimidad organizativa, el poder ideológico se vuelve mucho más importante. La penetración ideológica implica tasas de alfabetización sustancialmente mayores; la impresión masiva de libros, folletos, revistas y periódicos asequibles y económicos; el desarrollo de la esfera pública; la existencia del servicio militar; el crecimiento de la urbanización, y la existencia de sistemas educativos de masas, entre otros. Todo ello ayuda a politizar a los ciudadanos comunes (Breuilly, 1993; Gellner, 1983; Nairn, 1977).
Desde las revoluciones francesa y estadounidense, las doctrinas ideológicas populares proliferaron al responder a la pregunta sobre qué constituye un orden social justo y deseable, que ya no era una prerrogativa exclusiva de las elites. En este contexto históricamente transformado, la burocratización acumulativa de la coerción se acompaña por lo general de lo que denominamos una ideologización centrífuga (Malešević, 2013, 2010). También es un fenómeno histórico, un proceso a escala masiva generado por la organización, caracterizado por el impacto cada vez mayor de los principios ideológicos específicos en la vida cotidiana de las poblaciones. Tanto la Ilustración como el Romanticismo generaron diferentes visiones doctrinales del mundo, en su mayoría seculares, por lo que estos principios ideológicos fueron adoptados de manera gradual tanto por las nuevas organizaciones sociales como por las poblaciones recientemente politizadas. Si bien los discursos ideológicos que surgieron pudieron apelar de diferente manera a los diversos estratos sociales, las organizaciones sociales más exitosas pudieron articular narrativas que resultaron atractivas para sectores más amplios de la población. De ahí que las versiones del conservadurismo atraigan generalmente a los pequeños agricultores y a los soldados tanto como al clero, los antiguos aristócratas o los grandes terratenientes; que los discursos liberales atraigan a los empresarios tanto como a los estudiantes universitarios o intelectuales de clase media; que las narrativas socialistas atraigan a los trabajadores sindicalizados y a los campesinos sin tierra tanto como a los intelectuales radicales, mientras que las diferentes formas de nacionalismo apelen por lo general a la mayoría de las poblaciones que habitan en los Estados nación. Aunque las elites suelen formular y propagar las doctrinas ideológicas, en la Edad Moderna se convierten progresivamente en un fenómeno de masas. La modernidad estimula la bifurcación ideológica, ya que las diversas organizaciones sociales tienen que competir por las «almas» de sus futuros seguidores. Esto incluye a los partidos políticos, los movimientos sociales, las redes y asociaciones de la sociedad civil, las organizaciones clandestinas, los Estados nación, las Iglesias y las corporaciones comerciales, a los que se les exige que ofrezcan perspectivas y modelos normativos distintos para un futuro mejor. Esta característica competitiva de la ideologización indica por qué este proceso es de naturaleza centrífuga: aunque por lo general proyecta imágenes de unidad ideológica y armonía social, ya que la ideologización actúa en el mundo de las organizaciones sociales muy competitivas, inevitablemente fomenta la polarización organizativa e ideológica. En consecuencia, nunca hay disponible una forma de liberalismo, socialismo, conservadurismo, nacionalismo, anarquismo, republicanismo, ecologismo o fundamentalismo religioso o de mercado. En cambio, los principales ideólogos de las diferentes organizaciones sociales formulan y difunden articulaciones diferentes de estas y otras doctrinas ideológicas con el objetivo de convencer al público de que sus interpretaciones son mejores, más veraces, más prácticas de poner en marcha o más éticas, o que son la única organización capaz de lograr estos objetivos ideológicos. De ahí que la ideologización sea un proceso centrífugo en dos sentidos. Por una parte, se desarrolla y actúa desde el centro de la organización hacia fuera. El discurso ideológico específico se irradia, en las distintas organizaciones sociales, desde arriba (es decir, el Estado nación, la Iglesia, un movimiento social, etc.) hacia sectores más amplios de la población. De la misma manera que la centrifugadora en la lavadora hace girar la ropa húmeda a altas velocidades para eliminar el exceso de agua y, en este proceso, arroja miles de gotas de agua, también lo hace el vórtice organizativo, que gira y dispersa su mensaje ideológico hacia una audiencia receptiva. Por otra parte, este es un proceso muy competitivo que involucra a dos o más organizaciones sociales rivales que luchan por dispersar su doctrina a una población más amplia, al tiempo que intentan deslegitimar a sus rivales.
Si bien los proyectos ideológicos son pilares de la modernidad, como lo demuestra el asombroso ascenso y caída del fascismo, el nazismo, el estalinismo, el maoísmo, el anarquismo, el liberalismo clásico y muchos otros modernismos, la ideologización es especialmente importante en el contexto de la violencia. Como los actos violentos, por definición, generalmente se consideran ilícitos e inmorales, requieren mucha más justificación que otras formas de acción social. A lo largo de la historia, incluso los gobernantes más poderosos y venerados tuvieron que proporcionar algún tipo de justificación para torturar o matar a otros seres humanos. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando el faraón ordena a las parteras israelitas que den muerte a todos los primogénitos varones recién nacidos, se explica que esto se hace porque la tasa de natalidad de los israelitas ha aumentado tanto que estos habían empezado a superar en número a los egipcios (1:9). Aunque se trata de una historia bíblica más que de un acontecimiento histórico real, también demuestra que incluso los gobernantes omnipotentes, como los faraones, debían justificar el uso de la violencia. En parte, esto se debe a la propensión casi universal de los seres humanos a proscribir el uso de una violencia excesiva en la vida cotidiana. Obviamente, no es una coincidencia que las principales tradiciones religiosas condenen la violencia, y que muchas consideren que matar a otro ser humano es un pecado mortal. Por lo tanto, todas las organizaciones sociales tienen que proporcionar mecanismos justificativos creíbles para desplegar una acción coercitiva. Esto se ve aún más claro en el caso de las organizaciones que se especializan en el uso de la violencia, como los ejércitos, la policía, las empresas de seguridad privada, las milicias, los grupos paramilitares, las unidades armadas clandestinas, etc.
Sin embargo, como los órdenes sociales premodernos no necesitaban de tanta justificación como en la actualidad, era más aceptable el asesinato o la tortura de aquellos que eran considerados una amenaza para determinadas organizaciones sociales como los imperios, los pueblos libres, las entidades clericales o los gremios empresariales. En un mundo donde se consideraba que los seres humanos no tenían el mismo valor moral, el uso de la violencia era tolerado y aprobado a menudo si se ajustaba a la estructura social establecida. En la Europa medieval, la aristocracia tenía derecho a torturar o asesinar a los campesinos que no seguían las normas. Por ejemplo, en el siglo XIV, las rebeliones campesinas fueron aplastadas con la mayor severidad, ya que los aristócratas consideraban que los campesinos no eran mejores que los animales. Las Crónicas de Froissart documentan la actitud dominante: «los caballeros no tenían que tratar a sus enemigos según la ley de armas. Los campesinos no eran humanos; su comportamiento, así como su apariencia, los delataban como animales» (Brown, 2011: 271). Asimismo, las doctrinas religiosas solían justificar el uso de la violencia contra aquellos que se consideraban paganos o seguidores de otras religiones. Las tres principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, han proporcionado argumentos teológicos para legitimar la violencia en este contexto, desde guerras estipuladas por la religión en la Biblia hebrea (las historias de los amalecitas, madianitas o la batalla de Jericó) hasta la teoría de la guerra justa de San Agustín, las Cruzadas y la Inquisición en el cristianismo, o la yihad en el islam.
En el ambiente posterior a la Ilustración, estas formas de justificación protoideológica perdieron gran parte de su impacto. Uno de los principales legados de las revoluciones francesa y estadounidense fue la idea de la igualdad moral de los seres humanos. Si bien este principio tardó mucho tiempo en cristalizarse, una vez que adquirió el reconocimiento popular y se afianzó en los sistemas legales de los Estados nacionales modernos, tuvo profundas implicaciones en la legitimación de la violencia. Cuando se reconoce que todos los seres humanos tienen el mismo valor moral y cuando se conceptualiza la violencia como un remanente bárbaro del pasado, como es el caso de las doctrinas ilustradas, entonces no se puede desplegar una acción violenta utilizando criterios normativos premodernos. En cambio, en la modernidad, la violencia se utiliza y se justifica por lo general en relación con la implementación de un mundo mejor o más justo. Dado que no existe un conjunto universalmente aceptado de parámetros de lo que constituye una realidad social ideal, ni de cómo alcanzar ese mundo ideal, la modernidad estimula la proliferación de diversas doctrinas ideológicas. A pesar de que se ofrecen perspectivas muy diferentes, e incluso mutuamente excluyentes, de un futuro mejor, estos programas ideológicos tienden a mostrar una gran similitud en términos de fervor doctrinal y organizativo. En pocas palabras, muchos discursos ideológicos modernos adoptan imágenes totalizadoras del cambio social. A diferencia de los sistemas de creencias tradicionales, algunos de los cuales eran nominalmente puristas aunque en la realidad cotidiana solían actuar de una manera más desordenada y, por lo tanto, flexible, muchos movimientos ideológicos modernos inspirados en la Ilustración y el Romanticismo toman su purismo mucho más en serio. Además, las ideologías modernas, incluidos los fundamentalismos religiosos modernizadores, a menudo se construyen alrededor de proyectos centrados en la ingeniería social a gran escala. Si sus defensores entienden que una doctrina ideológica concreta posee el conocimiento universal y el modelo para un orden social perfecto, entonces cualquier oposición a la realización de esa utopía será interpretada por sus seguidores como un producto del mal. Y no hay que transigir con el mal; solo puede ser aplastado. Por lo tanto, en lugar de utilizar la violencia para suprimir las demandas de unos campesinos inferiores por naturaleza o de unos no creyentes malvados, como sucedió con las cosmovisiones premodernas, las ideologías modernas cambian su enfoque hacia el castigo de aquellos que niegan la igualdad de derechos para todos. En otras palabras, mientras que en el universo premoderno la violencia se usa para reafirmar el orden social existente, profundamente jerárquico, en la modernidad la violencia se despliega con frecuencia para promover el cambio social. Sin embargo, las ambiciones totalizadoras de las ideologías modernas, respaldadas por un poder organizativo superior, el conocimiento científico y un tipo particular de universalismo moral, han demostrado ser extremadamente potentes para justificar y generar un apoyo popular a gran escala que despliegue un volumen de violencia sin precedentes. Como se argumenta en los capítulos IV y VII, esta combinación peculiar de poder organizativo e ideológico avanzado ha resultado decisiva para intensificar la violencia organizada y las relaciones sociales coercitivas en la modernidad.
Aunque la Edad Moderna ha sido testigo de un alto grado de compatibilidad entre el poder organizativo y el ideológico, también existen fuertes tensiones estructurales en esta relación. A medida que las organizaciones sociales modernas adoptan el modelo burocrático de desarrollo, se sienten atraídas por principios que privilegian la ciencia por encima de otros tipos alternativos de adquisición de conocimientos. Como señaló Weber (1968), una forma legal-racional de autoridad es principalmente la dominación a través del conocimiento. En este contexto, para que las organizaciones burocráticas tengan éxito, tienen que generar y utilizar la información y los datos más fiables y actualizados. Por ejemplo, si ExxonMobil Corporation o Toyota pretenden ampliar su producción, como corporaciones requieren la información más fiable disponible sobre su capacidad organizativa para expandirse aún más, la viabilidad a largo plazo de los mercados potenciales, los costes de producción, transporte y energía, la sindicalización de la fuerza laboral, etc. Como tales, también necesitan datos específicos sobre la calidad y disponibilidad de petróleo o sobre materiales para la producción de automóviles en diferentes partes del mundo, respectivamente. Se pueden asegurar este tipo de información de varias maneras: a través de meras suposiciones hechas por la directiva de la corporación, consultando un oráculo o a un hechicero, solicitando asesoramiento a los empleados más veteranos de cada empresa, esperando una señal de los dioses y contratando a científicos que realicen estudios empíricos detallados sobre cada uno de estos temas. Obviamente, todas las corporaciones burocráticas se decantarán por la última opción, ya que se considera que la ciencia es el mecanismo más seguro para generar información fiable. Además, toda la empresa burocrática se construye en torno a una idea que privilegia la verdad (científica) sobre los valores comunitarios. Mientras que las organizaciones premodernas suelen basarse en una serie de principios epistemológicos, las burocracias modernas reconocen un solo principio, ya que el uso del conocimiento científico ha resultado ser decisivo para dirigir una organización social efectiva y exitosa.
Sin embargo, como el conocimiento científico es frío y racional, no puede vincular a los miembros de una organización social concreta. Como defiende Gellner (1988: 272) con fuerza: «la cohesión social no puede estar basada en la verdad. La verdad no es la guinda del pavo y no legitima ningún ordenamiento social». Como el conocimiento puro es factual, tosco y fríamente racional, no puede por sí mismo vincular a los seres humanos ni proporcionar consuelo. La verdad no te hace libre; las explicaciones son inevitablemente frías, directas y no tienen corazón. Contarle a un niño la simple verdad de que no existe ni el ratoncito Pérez ni Papá Noel le hará estar mejor informado, pero también es probable que esa información hiera sus sentimientos. Mientras que Marx y Durkheim consideraron que la alienación y la anomia, respectivamente, eran procesos modernos que se alejaban del verdadero yo, es realmente la verdad, y no las ilusiones, lo que aliena. A diferencia de la religión, la cultura o la ideología, que proporcionan significados y calor comunitario a los seres humanos, la verdad científica es espeluznantemente poco sentimental. Los auténticos creyentes que asisten a una ceremonia religiosa, los miembros de una tribu que participan en la danza de la lluvia o aquellos que realmente se emocionan cuando suena el himno nacional forjan un sentido intenso de pertenencia, no a través de la verdad, sino a través de la falsedad compartida. Cuando se dan cuenta de que la danza no atrae la lluvia, de que no hay dios o de que los rituales nacionalistas son invenciones recientes, adquieren el conocimiento a costa de la solidaridad comunitaria. La verdad fría y racional arroja luz, pero el precio es muy alto: la soledad, la privación emocional y la falta de significado.
Por lo tanto, como los seres humanos son ante todo criaturas emocionales, todas las organizaciones sociales requieren de un vínculo social fuerte que aporte la cohesión necesaria para mantenerlos unidos. Gran parte de este vínculo se genera a través de la ideologización centrífuga que proporciona los ingredientes ideales para la cohesión doctrinal de la organización. Sin embargo, esta nunca supone un proceso sencillo y libre de controversias, sino que está plagado de tensiones, ya que los principios burocráticos e ideológicos entran en conflicto. Para resolver o sortear estas tensiones inherentes, las organizaciones sociales más eficientes han logrado vincular los procesos ideológicos y organizativos con la microsolidaridad.
SOLIDARIDAD Y VIOLENCIA
Hasta ahora, nos hemos centrado fundamentalmente en procesos de nivel macro. Tanto la burocratización acumulativa de la coerción como la ideologización centrífuga implican la presencia de estructuras a gran escala: Estados nación, imperios, corporaciones privadas, redes de la sociedad civil, movimientos sociales, organizaciones políticas clandestinas, etc. El potencial ideológico de esas organizaciones es normalmente vasto, y el contenido de sus mensajes doctrinales llega, por lo general, a un gran público. En este sentido, la ideologización funciona como un amplio vínculo que mantiene unidas a grandes instituciones y a muchas personas. Todo esto podría sugerir que la agencia no importa y que los seres humanos no son más que peones de unas fuerzas estructurales gigantes que están fuera de su control. Además, centrarse en las organizaciones y en las ideologías también podría implicar que la recepción de los discursos ideológicos es simple y automática y que los seres humanos están predispuestos por naturaleza a vivir en enormes estructuras organizativas. Desde luego, esto no es así. Las voluntades individuales son muy importantes, y las organizaciones y las ideologías sociales solo pueden actuar con éxito cuando se abordan las necesidades y los deseos cognitivos, emocionales y conativos de las personas. Precisamente porque el comportamiento de los agentes individuales y colectivos importa en tantos niveles, la historia de la violencia organizada está llena de episodios impredecibles, de desenlaces totalmente contingentes y de consecuencias no deseadas de la acción social. Si no fuera así, sería difícil explicar por qué organizaciones sociales complejas muy similares, infundidas con principios ideológicos casi idénticos, experimentan trayectorias completamente diferentes. Por ejemplo, no está del todo claro por qué durante la Gran recesión de 2008 se permitió que algunos bancos de inversión quebraran, mientras que otros fueron rescatados por los Gobiernos. Si se compara el ascenso y la caída de Lehman Brothers con los de Goldman Sachs, es evidente que se tomó una decisión política relativamente arbitraria para salvar al segundo y no al primero. Asimismo, la voluntad individual de los gobernantes ha sido con frecuencia un factor determinante en la historia de la guerra. En este contexto, el colapso de un sistema político concreto solía basarse en las decisiones individuales contingentes tomadas con respecto a qué sistema político vecino se debía atacar y cuáles se librarían. Por ejemplo, durante los periodos de Primavera y Otoño y de los Reinos Combatientes en la antigua China (656-221 a. C.), más de treinta pequeños reinos se involucraron en una guerra intensa y periódica en la que las lealtades estaban sumidas en el caos total y las alianzas cambiaban constantemente en función, sobre todo, de las decisiones relativamente arbitrarias tomadas por los gobernantes (Tin-bor Hui, 2005).
Además, como se observa en los registros de la prehistoria y la historia antigua, las estructuras a gran escala no son naturales para los seres humanos (véase el capítulo III). Por el contrario, parece que nuestros predecesores se mostraron reacios a aceptar la vida bajo organizaciones sociales complejas y duraderas, aun cuando ha resultado ser beneficioso en términos de seguridad y de suministro habitual de protección y alimentos. Esto podría estar vinculado en parte a la pérdida de las libertades individuales y comunitarias, al aumento brusco de las desigualdades y al deterioro general de la calidad de vida.4 Frente a la percepción popular, reforzada por el pensamiento evolutivo, nuestros antecesores del Paleolítico tardío gozaban de mejor salud, eran más altos, tenían un mayor índice de profundidad en la cavidad pélvica y una esperanza de vida ligeramente mayor a la media de los individuos que vivieron desde el siglo XV al XIX (Mann, 2014; Cohen y Armelagos, 1984). Esta resistencia casi universal hacia las estructuras organizativas está mucho mejor documentada respecto a los grupos nómadas contemporáneos, dedicados a la caza y a la recolección, que viven desde la Amazonia hasta Papúa Nueva Guinea; por lo general, tienden a rechazar todos los intentos de las autoridades estatales por incluirlos dentro de las estructuras organizativas establecidas. Estas reacciones son comprensibles si se tienen en cuenta las predisposiciones biológicas, cognitivas y emocionales de los homínidos.
Como se ha señalado con anterioridad, los seres humanos no son intrínsecamente sociales, ya que nuestros predecesores fueron probablemente los menos sociales de todos los simios. Esta sociabilidad minimalista se ha expandido, en cierta medida, a lo largo del tiempo conforme los humanos empezaron a vivir en grupos móviles de cazadores-recolectores. Sin embargo, como los humanos primitivos vivían en grupos muy pequeños y flexibles cuyos miembros cambiarían constantemente, era fundamental identificar de quién fiarse y cómo crear redes de individuos seguras. Gran parte de las investigaciones recientes parecen indicar que este entorno natural tan amenazante ha resultado ser decisivo para el avance de las capacidades cognitivas y emocionales de los seres humanos (Damasio, 2003; Collins, 2004; Turner, 2007). Al llegar a estar emocional y cognitivamente en sintonía con otros miembros de su pequeño grupo, y en principio siempre cambiante, los primeros humanos fueron capaces no solo de sobrevivir, sino también de utilizar a largo plazo estas nuevas habilidades para dominar en última instancia el planeta. Las habilidades cognitivas, emocionales y conativas permitieron a los primeros humanos interpretar y recordar los significados de las emociones que se expresaban en las interacciones cara a cara, algo que finalmente estimuló el desarrollo de mejores sistemas de interacción y coordinación grupal (incluido el lenguaje). Además, como las emociones y la cognición son ingredientes fundamentales de la solidaridad de grupo, el desarrollo emocional y cognitivo continuo fomentó la aparición de unos grupos emocionalmente mucho más unidos que los que se encuentran entre otros animales y los primeros homínidos. En otras palabras, precisamente porque los humanos no están predispuestos por naturaleza a una vida sociable, han desarrollado unas habilidades cognitivas y emocionales únicas que han resultado ser muy funcionales para la preservación y, en última instancia, para la drástica expansión de nuestra especie. Además, esta funcionalidad evolutiva fomentó a largo plazo la interdependencia emocional, por lo que ahora los seres humanos crecen en grupos muy pequeños. En este contexto, la microsolidaridad es la base de toda sociabilidad humana. Aunque los seres humanos pueden cambiar sus preferencias individuales con respecto a quién les gusta o no a lo largo del tiempo, para una abrumadora mayoría la estabilidad emocional y la seguridad ontológica proceden de redes muy pequeñas de personas cercanas: familiares, amantes, amigos íntimos, vecinos de confianza, grupos de iguales, etc.
Décadas de investigación sobre el comportamiento de pequeños grupos han confirmado que todas estas agrupaciones a pequeña escala, expuestas a condiciones adversas, tienden a desarrollar un intenso espirit de corps: desde pelotones de soldados en los campos de batalla hasta organizaciones clandestinas de conspiradores, activistas revolucionarios, células terroristas y autores de proyectos genocidas, o miembros de movimientos sociales muy estrechos (Della Porta, 2013; Collins, 2008a, 2004; Malešević, 2013a, 2013b; Mann, 2005; Du Picq, 2006 [1880]). En todos estos casos, el compromiso emocional, la obligación moral y la similitud de los estilos de vida transforman una unidad funcional/operacional en algo más: una comunidad casi sagrada donde los miembros individuales están dispuestos a sacrificarse por los demás (véase el capítulo IX).
Sin embargo, aunque estos procesos son más visibles entre los combatientes expuestos a situaciones cotidianas de vida o muerte, también están presentes en la mayoría de los grupos humanos involucrados en una acción social prolongada y coordinada. El apego emocional que se tiene hacia los hijos o los padres, los hermanos, los amantes y los amigos puede ser muy intenso, como lo es el afecto mutuo expresado por los soldados en el campo de batalla. De hecho, cuando estos soldados intentan describir sus sentimientos hacia los camaradas, suelen recurrir a metáforas de parentesco y amistad (por ejemplo, «eran como mis hermanos o mis hijos», «eran los mejores amigos que alguien podía tener», etc.). Como se ha señalado con anterioridad (Malešević, 2013a), y frente al planteamiento de Durkheim, los habitantes de los órdenes sociales modernos necesitan unos lazos de solidaridad que no son profundamente diferentes de los que unieron a nuestros predecesores. En pocas palabras, encontramos algunos límites emocionales y cognitivos en la capacidad de expansión de las interacciones humanas. Desde principios de la década de 1990, los científicos han identificado restricciones cognitivas del cerebro humano en cuanto a su capacidad para mantener relaciones sociales estables. Así, Dunbar (1998, 1992) y McCarty et al. (2000), entre otros, han demostrado cómo un cerebro humano estándar no puede mantener un gran número de interacciones sociales. Para Dunbar, que ha realizado estudios experimentales sobre la organización social de los babuinos gelada, el número máximo de relaciones estables para un cerebro humano estándar es de 150. Otros estudios psicológicos y microsociológicos indican que existen límites aún mayores a la hora de establecer relaciones prolongadas de afecto mutuo. Por ejemplo, dos estudios recientes muestran cómo, a pesar de la gran cantidad de «amigos» en Facebook y de seguidores en Twitter, la mayoría de los usuarios de estas redes sociales mantienen contacto e interactúan regularmente con un número muy pequeño de personas: la usuaria normal de Facebook, con unos quinientos «amigos», deja comentarios en fotos, actualizaciones de estado o en el muro de solo veintiséis de esos amigos, y chatea con dieciséis, mientras que para el usuario normal los números son aún más bajos: diecisiete y diez, respectivamente (Smith, 2009b).5 En otras palabras, y para dar la vuelta a los planteamientos de Durkheim, todavía hay mucha más solidaridad mecánica que orgánica en el mundo moderno, ya que los auténticos lazos de solidaridad requieren un compromiso emocional prolongado e interacciones cara a cara, algo que las grandes colectividades simplemente no pueden proporcionar. Al igual que nuestros predecesores, nosotros también necesitamos la sintonía emocional y cognitiva con un círculo muy pequeño e íntimo de personas que sean bastante parecidas a nosotros: nuestros familiares y amigos.
Esta afinidad humana bien arraigada hacia las relaciones íntimas en pequeños grupos se opone directamente a la composición de las organizaciones sociales a gran escala. Mientras que la burocracia acumulativa de la coerción tiende a fomentar la uniformidad, la racionalidad instrumental y el frío desapego dentro de la organización, se construyen redes microsolidarias, que existen como centros de afecto emocional estrecho, vínculos informales, amistades intensas, amor y atención personalizada a los demás. Por lo tanto, es probable que estas dos formas de estructura de grupo lleven a los individuos en sentidos opuestos: no se puede reconciliar fácilmente el favoritismo del parentesco con la distribución meritocrática de las recompensas y roles dentro de la organización ni las jerarquías formales con los fuertes compromisos emocionales. Si bien la lógica de la organización se basa en ideas que enfatizan la efectividad individual y la utilidad de la organización, la lógica de la solidaridad de los microgrupos se basa en los principios que aborrecen esos valores. En pocas palabras, mientras que la burocratización acumulativa de la coerción estimula las relaciones de reciprocidad formal e instrumental, las estrechas redes de la microsolidaridad rechazan el intercambio instrumental y privilegian los vínculos emocionales profundos. Por lo tanto, la pregunta central aquí es: ¿cómo pueden las organizaciones sociales adaptarse a estos principios incongruentes en acción?
En el relato weberiano clásico, la efectividad de las burocracias depende de su capacidad para formalizar y racionalizar las relaciones sociales. Cuanto más desplaza una empresa en concreto los acuerdos personalizados y otros tipos de acuerdo no meritocráticos, más probable es que logre de manera eficiente sus objetivos organizativos. En otras palabras, cuanto más cerca se encuentre uno de la imagen de la «jaula de hierro», mayor será su beneficio organizativo final. Este ideal normativo aún rige gran parte de la ética directiva que sustenta la mayoría de los sistemas burocráticos complejos, desde los ejércitos, la administración estatal y los hospitales hasta las universidades y las empresas privadas de todo el mundo. Sin embargo, como muestran las décadas de investigación sobre las relaciones industriales, la implementación rígida de estos modelos instrumentalistas de autoridad no se traduce normalmente en una mayor productividad. Desde los conocidos estudios de Hawthorne de Elton Mayo (1949)6 y otros, está claro que los resultados exitosos de una organización suponen un grado sustancial de interacción emocional. Aunque los seres humanos responden bien a las amenazas coercitivas y a las recompensas económicas, por lo general están mucho más motivados por los vínculos emocionales. Las personas trabajan, estudian, compiten y se sienten mejor cuando estas actividades colectivas van acompañadas de los vínculos afectivos que mantienen con otras personas que son importantes. Desde los primeros estudios de Durkheim (1952 [1897]), se ha hecho evidente que el suicidio altruista ha jugado un papel importante en los órdenes tradicionales expuestos a peligros externos extremos. Los compromisos emocionales intensos inspiran la voluntad de sacrificarse por los demás. Si bien ninguna persona sensata aceptaría una recompensa material por suicidarse, a lo largo de la historia, encontramos muchos casos en los que personas normales mueren de manera voluntaria por otros. Por lo tanto, el éxito final de cualquier organización social depende de su capacidad para proporcionar o simular un entorno social lleno de vínculos emocionales reconocibles. Para lograrlo, los sistemas burocráticos tienden a desplegar a corto plazo diferentes medios: señalan que sus organizaciones son más efectivas o más justas que las de sus competidores, crean una cultura organizativa distinta, proporcionan incentivos para la lealtad a la organización, etc. Por ejemplo, una empresa privada en particular podría poner de relieve ante sus empleados que sus prácticas de trabajo son favorables para la vida familiar y que proporcionan un ambiente de trabajo afable entre colegas. Otros pueden señalar las relaciones sociales equitativas y cordiales, con viajes periódicos para consolidar al equipo, etc. Asimismo, la mayoría de los ejércitos mundiales fomentan el desarrollo de una identidad única en sus unidades militares. Al llamar la atención sobre el estatus superior de ese pelotón o batallón en concreto, las organizaciones militares pueden fomentar un mayor sentimiento de apego emocional con esa unidad particular de soldados.
Sin embargo, para lograr un sentido duradero y más concentrado de pertenencia a una organización social, es esencial articular una narrativa ideológica potente y la práctica correspondiente que atraiga a la mayoría de los miembros de la organización. En otras palabras, es difícil imaginar cómo las redes de microsolidaridad pueden vincularse con unidades burocráticas sin ideologización centrífuga. En este sentido, todas las organizaciones sociales complejas y duraderas tienden a utilizar discursos ideológicos específicos para integrar a un gran número de personas. Cuando tiene éxito, la ideologización centrífuga ayuda a cerrar esta enorme brecha que existe entre la hiperracionalidad de la burocracia y la intimidad de la familia y los amigos. Sin embargo, para llevar a cabo esta difícil tarea, la ideologización tiene que penetrar en los centros de microsolidaridad y vincularlos a la estructura de la organización. Esto se logra normalmente durante largos periodos de tiempo después de muchos años de que las organizaciones intenten proyectar una imagen similar a la de la familia y amigos. En algunos casos, se hace un esfuerzo por desarrollar narrativas ideológicas que incluyan directamente las redes de microsolidaridad. Por ejemplo, tanto el etnonacionalismo como algunos fundamentalismos religiosos se aprovechan de las metáforas del parentesco y se refieren a los miembros reales o potenciales de sus organizaciones como «hermanos», «hermanas», «hijos» o «hijas». Por lo tanto, tanto el Estado Islámico (EI) como Al Qaeda se dirigen a sus circunscripciones en una terminología bastante familiar, insistiendo en que todos los musulmanes son hermanos y hermanas, parte de la gran umma. Del mismo modo, los periódicos y sitios web de organizaciones nacionalistas vascas se refieren a la población vasca como «hijos e hijas de la tierra vasca». El objetivo aquí es representar a una organización social burocrática concreta (en este caso, ETA o EI) como una gran familia. Cuando las organizaciones sociales tienen éxito al proyectar esta imagen de familia, están en condiciones de atraer cierto grado de un vínculo emocional fuerte que las personas, por lo general, reservan solo para sus amigos más cercanos y familiares. En este contexto, la lealtad a los objetivos de la organización se entiende en términos de responsabilidad moral para con los miembros de la familia: si no trabajo para alcanzar estos objetivos, decepcionaré a mis hermanos y hermanas o avergonzaré a mi familia.
En situaciones donde las organizaciones sociales no pueden hacer un cambio tan directo hacia los lazos de parentesco, esta traducción ideológica se logra de manera indirecta. Por ejemplo, una corporación comercial como Google o BP no puede implementar con facilidad imágenes familiares, ya que es poco probable que sus empleados conciban una organización en términos de similitud con sus redes de parentesco.7 Por lo tanto, en lugar de eso, lo importante aquí es construir una representación particular de la cultura organizativa que esté totalmente en sintonía con las necesidades emocionales y de otro tipo de sus miembros. Esto suele hacerse fomentando la imagen de una organización como muy receptiva a las demandas de sus trabajadores (sindicados o no sindicados), respetando sus vidas familiares y la pluralidad de creencias individuales y apoyando sus ambiciones de cara al futuro. Sin embargo, para lograr unir a sus empleados, estas organizaciones también necesitan desarrollar un vínculo ideológico concreto. En pocas palabras, ni Google, ni BP ni ninguna otra corporación compleja pueden funcionar sin problemas, si solo se basan en la coacción o los incentivos financieros. Más bien, todas estas organizaciones utilizan mensajes ideológicos que intentan vincular los espacios de la microsolidaridad a un conjunto organizativo significativo e integral. Es por eso por lo que las corporaciones poderosas ponen mucho esfuerzo en crear una marca y construir una «identidad» corporativa única. Estas prácticas suelen considerarse una forma de publicidad que se centra en los potenciales consumidores de sus productos y servicios. Sin embargo, estas actividades están igualmente dirigidas a los empleados de las corporaciones, a quienes se les anima y de quienes se espera que, en última instancia, se identifiquen con los objetivos principales de la organización. Además, al proyectar una imagen de la empresa sumamente exitosa, progresiva o pionera, estas organizaciones sociales apelan a la condición social individual de su fuerza laboral y logran incorporar, de esta manera, las redes familiares y de amistad bajo el paraguas de la organización. Por lo tanto, los trabajadores normales y corrientes de BP, así como sus familiares y amigos, pueden reconocerse a sí mismos, y lo harán con frecuencia, en el éxito de la empresa para la que trabajan. Asimismo, es probable que los programadores empleados en Google desarrollen intensas amistades que se forman en torno a las actividades de la empresa y se pueden impregnar con los mensajes ideológicos que difunde dicha organización.
Este vínculo entre ideologización, burocratización y microsolidaridad es más evidente en el contexto de las organizaciones, que son los proveedores principales de violencia. Como los soldados, los oficiales de policía, los paramilitares, los terroristas y los revolucionarios están generalmente involucrados en encuentros violentos, necesitan saber que sus acciones son legítimas y moralmente aceptables. Esto significa que sus respectivas organizaciones deben diseñar e implementar mecanismos ideológicos efectivos y creíbles, capaces de reunir los objetivos de la organización y los vínculos a nivel micro. Dado que los seres humanos normales, en cuanto que individuos, no están particularmente cómodos con el uso de la violencia, es de suma importancia que, cuando tengan lugar episodios muy violentos, se interpreten desde la perspectiva de un marco ideológico específico. Por ejemplo, la experiencia en el campo de batalla de los soldados que lucharon en las trincheras de la Primera Guerra Mundial dependió no solo de la capacidad de una organización militar para obligar a los individuos a disparar y matar a otros seres humanos, sino también de su habilidad para establecer y diseminar con éxito una narrativa ideológica que explicara y justificara esa experiencia. Solo cuando los soldados reconocieron que estaban luchando por una noble causa, estuvieron dispuestos a matar y a morir por ese propósito. Para que las organizaciones militares lograran este tipo de reconocimiento masivo, era necesario integrar una ideología nacionalista más amplia con el sentido de responsabilidad moral que los soldados expresaban por su familia, amigos y vecinos cercanos en su propio país. Por lo tanto, cuando esta noble causa se articula en el lenguaje de la preservación de la vida de quienes nos son más queridos, se fusionan con éxito la ideología, la organización y la microsolidaridad.
CONCLUSIÓN
No hay violencia colectiva prolongada sin organización social y algún tipo de narrativa plausible que justifique esa acción. En este capítulo, se ha intentado formular desde el punto de vista teórico cómo funcionan la organización, la ideología y la microsolidaridad en la transformación de la violencia organizada durante largos periodos de tiempo. Se mantiene que, a medida que los poderes organizativos e ideológicos se expanden y se vinculan con los focos existentes de microsolidaridad, también aumentan las posibilidades de la violencia organizada. Esto no quiere decir que se trate de una relación causal simple y que una mayor incorporación burocrática y la penetración ideológica conduzcan inevitablemente a la destrucción masiva. Tampoco se defiende que este sea un proceso evolutivo sencillo, ya que la burocratización acumulativa de la coerción y la ideologización centrífuga se desarrollan bastante tarde en la historia humana (menos del 5 % de la existencia de nuestra especie en este planeta) y continúan propagándose de manera muy desigual por el mundo.
En cambio, es necesario destacar que esta es una relación contingente, flexible y frágil, forjada por tensiones internas persistentes y acciones controvertidas. Esta flexibilidad y fragilidad mantienen con vida a las organizaciones sociales a medida que se adaptan y se transforman en el tiempo y el espacio. Esta flexibilidad también permite que la violencia cambie durante largos periodos de tiempo. Este cambio rara vez es completamente aleatorio, pero a menudo ocurre en los términos y en la línea de las organizaciones sociales poderosas. En este contexto, el crecimiento constante de los poderes organizativos e ideológicos contribuye al aumento continuo de la capacidad para actuar de manera violenta. Dado que las estructuras burocráticas no son un entorno natural para los seres humanos, la burocratización conlleva cierto grado de permanencia: las organizaciones sociales necesitan expandirse para poder sobrevivir. Esto también se aplica a la ideología; a medida que la burocratización se expande, también lo hace la necesidad de justificar el proceso. Por lo tanto, la dinámica de la violencia organizada sigue arraigada en el funcionamiento de los poderes organizativos e ideológicos, así como su capacidad para penetrar en el mundo de las microinteracciones. Veamos cómo funciona esta cuestión en la práctica.
1 Brubaker (2004: 186) va aún más lejos, argumentando que es necesario deconstruir la idea de agrupación y reemplazar la categoría analítica de «grupo» con conceptos mucho más dinámicos, como esquemas cognitivos, categorías prácticas, idiomas culturales, rutinas organizacionales, marcos discursivos, proyectos políticos, etc.
2 A través del análisis de los datos arqueológicos, paleontológicos y biológicos, Turner (2007: 23) demuestra que, contrariamente a la perspectiva evolutiva del sentido común, donde los simios han superado a los monos, señala que «los humanos son descendientes de especies que perdieron en la competencia con los monos», y se vieron obligados a bajar de los árboles y a empezar a asentarse en el suelo, donde se vieron expuestos al ataque de carnívoros depredadores. En este contexto, su supervivencia dependía de la capacidad para mantener esos vínculos sociales débiles: «Para limitar el tamaño de los grupos de simios en la cubierta forestal, la selección natural encontró una solución a este problema potencial programando a los monos para un patrón de dispersión en las hembras que, en esencia, rompe el grupo en la pubertad, debilitando los lazos entre todos los adultos, para que puedan moverse solos o en pequeñas partidas temporales en busca de alimento por la cubierta forestal».
3 Como Chapman (1970: 82) señaló hace mucho tiempo, la lógica coercitiva de la vigilancia conduce inevitablemente a percibir a todos los individuos como infractores de la ley: «la complejidad de la administración en las sociedades modernas es tal que si todas las leyes y ordenanzas policiales fueran a ser universalmente impuestas, todos los ciudadanos serían delincuentes».
4 Como señala Mann (2014: 12), el cambio de la caza-recolección a la agricultura tuvo varios resultados negativos, como el deterioro de la salud: «Los primeros agricultores tenían más deficiencias nutricionales y enfermedades dentales que los cazadores-recolectores, porque dependían de un abanico más estrecho de cultivos alimentarios; además, la mayor densidad de población produjo más enfermedades infecciosas, situación que aún era peor por la proximidad a las enfermedades de los animales domesticados».
5 Las redes de Twitter parecen ser un poco más grandes, pero todavía están muy por debajo de los 100 o 200 miembros.
6 Los estudios de Hawthorne se encargaron de analizar los niveles de productividad en la cadena de montaje según las condiciones de iluminación ambiental. El experimento demostró que la productividad de los trabajadores aumentaba sin importar el tipo de cambio realizado (más luz o menos luz); y que, cuando los investigadores habían completado su estudio, esta volvía a sus niveles normales. Se llegó a la conclusión de que el aumento de la productividad no estaba vinculado a factores ambientales como la luz, sino que se generaba por la mayor motivación de los trabajadores cuando estaban siendo observados.
7 Aunque algunas grandes corporaciones, como las japonesas, han intentado proyectar un imaginario de parentesco y se han referido a sus compañías como «grandes familias» (Gerlach, 1992).