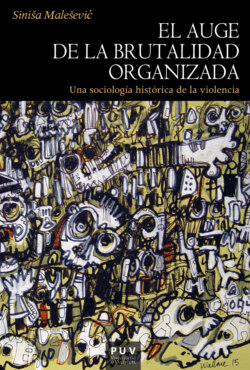Читать книгу El auge de la brutalidad organizada - Sinisa Malesevic - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеLas caras de la violencia
Cuando miramos al pasado, tendemos a horrorizarnos ante la evidente prevalencia de la crueldad. La encontramos en las novelas, el arte, las escrituras religiosas, los libros de texto y muchas formas populares de expresión que dan cuenta de matanzas masivas, disturbios violentos, torturas excesivas, guerras incesantes, conflictos sedientos de sangre y castigos horripilantes perpetrados contra individuos comunes y corrientes. Desde la antigua China y la India hasta África, la Europa romana y la América precolombina, la atención se centra en la prevalencia de estas prácticas brutales y en el comportamiento inhumano de nuestros predecesores. Los ejemplos típicos que podemos encontrar en estos registros del pasado incluyen descripciones detalladas de métodos de tortura, como el Ling Chi, conocido como la «muerte por mil cortes», que era un suplicio chino que consistía en hacer pequeños cortes con una cuchilla en las extremidades y el torso de la persona; el infierno de Ashoka, una elaborada cámara de tortura de la antigua India; o los sacrificios humanos de los aztecas, en los que extraían el corazón de la víctima cuando aún estaba viva. Sin embargo, en el punto más bajo de este macabro teatro se encuentra la Europa medieval, representada habitualmente como una época de tortura perpetua, asesinatos espeluznantes y celebración de las formas más extremas de violencia. En la imaginación popular, este periodo de la historia humana se asocia con fuerza a los complejos instrumentos de tortura, como la rueda, el aplastacabezas o la famosa doncella de hierro, un sarcófago de hierro con una parte delantera con bisagras y un interior cubierto de púas, en el que se introducía a un ser humano. Por esta razón, la «brutalidad medieval» se ha convertido en una expresión que se identifica con formas espantosas de violencia y, como tal, se usa comúnmente para denunciar a los adversarios.
Sin embargo, tal como demuestran los medievalistas contemporáneos, la realidad histórica no encaja bien con estas percepciones populares de la Europa medieval. Así, Klemettilä (2009), Kleinschmidt (2008), Carrel (2009), Baraz (2003) y otros, a pesar de la retórica propensa a la violencia y algunas representaciones artísticas espantosas, señalan que la Europa medieval no fue un periodo particularmente violento en la historia humana. Kleinschmidt (2008: 170) subraya que «las fuentes medievales tempranas proporcionan pocas pruebas explícitas de la propensión a la guerra o del deleite absoluto al cometer atrocidades de aquellos que participan en la guerra». Baraz (2003) identifica realidades complejas en las que se hace un uso esporádico de la crueldad y casi siempre con una razón instrumental concreta. En la misma línea, Carrel (2009) defiende que el sistema de justicia medieval no estaba centrado ni en la tortura pública ni en formas inhumanas de ejecución. Según su análisis, la mayoría de los actos criminales eran castigados con sentencias leves que tenían que ver con la vergüenza pública del individuo, del que normalmente se acababa compadeciendo la gente del pueblo. Las ejecuciones solían estar reservadas a los asesinos y a ciertos comportamientos blasfemos. Klemettilä (2009) destaca que esta concepción errónea habitual del periodo medieval se deriva, en parte, de la lectura literal de las crónicas, las representaciones visuales de las cruzadas y la administración de justicia y, en parte, de la reinterpretación de este periodo a la luz del Renacimiento y los movimientos de la Ilustración. Si bien es cierto que las crónicas medievales y los materiales visuales de tortura y martirio no pueden tomarse en sentido literal porque fueron producidos con fines propagandísticos y didácticos específicos, el planteamiento moderno del «periodo medieval» como «bárbaro» también debe mucho a los movimientos del Renacimiento y la Ilustración, que fueron causantes de manera deliberada de esa «otredad» del pasado. Para poder difundir los mensajes de progreso, razón y libertad con éxito, necesitaron definir sus proyectos en oposición a lo que construyeron como un «pasado retrógrado». Esto puede aplicarse tanto a Europa como a otros continentes. Ahora sabemos que la cámara del infierno de Ashoka fue un invento literario, que la doncella de hierro nunca se usó para torturar en la Europa medieval y que los sacrificios humanos de los aztecas ni eran tan frecuentes ni tan mortales como se suponía con anterioridad (Schild, 2000; Obeyesekere, 2002; Graulich, 2000).
Esto no quiere decir que no hubiera violencia o crueldad en tiempos premodernos. Todo lo contrario, la violencia era un mecanismo importante de control social, y los casos periódicos de crueldad excesiva, aunque en su mayoría esporádicos, eran parte integral de los diversos sistemas de justicia y de algunas prácticas de guerra. La cuestión es que la crueldad no era parte de la vida cotidiana, y su práctica espantosa intermitente no debe confundirse con su omnipresencia. Como veremos más adelante en el libro, el uso de la tortura es con frecuencia un signo de debilidad coercitiva más que de fuerza, y aquellos que con regularidad recurren a los asesinatos macabros carecen de otros medios organizativos para infligir bajas a gran escala.
Estas imágenes excesivamente violentas del pasado, ampliamente compartidas, no solo se limitan a los medios de comunicación de masas o a los estereotipos populares, sino que se han visto reforzadas por voces académicas muy influyentes. Tal es el caso del temprano enfoque articulado por John Stuart Mill en su ensayo Civilización (Mill, 1836), donde la acción civilizada era contrarrestada por la barbarie. En particular, para Mill, la violencia es una característica definitoria de la barbarie, mientras que la civilización representa la paz, la cooperación y la empatía:
En la vida salvaje apenas hay ley, o no hay ley en absoluto, ni administración de justicia; no hay empleo sistemático de la fuerza colectiva de la sociedad en impedir que los individuos se dañen los unos a los otros. Cada uno confía en su propia fuerza o sagacidad; y cuando eso falla, el individuo se encuentra generalmente sin ningún otro recurso. Decimos, pues, que un pueblo está civilizado cuando los arreglos de la sociedad para proteger la persona y propiedades de sus miembros son suficientemente perfectos para mantener la paz entre ellos, es decir, para inducir a la masa de la comunidad a confiar, para su seguridad, en las organizaciones sociales, así como, por la mayor parte y en ordinarias circunstancias, a renunciar a la vindicación (mediante la agresión o mediante la defensa) de sus propios intereses haciendo uso de su fuerza y coraje individuales (Mill, 1836, sección 1; la cursiva es nuestra).
En el relato de Mill, la civilización, una vez establecida, seguía su desarrollo y alcanzaba su punto más alto «en la Europa moderna, y especialmente en Gran Bretaña, en un grado más eminente y en un estado de progreso más rápido que en cualquier otro lugar o época».
Herbert Spencer (1882) también desarrolló una visión similar, aunque más fundamentada desde el punto de vista sociológico, en la que distinguía entre sociedades militantes e industriales. En ella, definía a las primeras mediante el uso incesante de la violencia y la «cooperación obligatoria», mientras que las segundas se caracterizaban por la libertad y la «cooperación voluntaria». En el esquema evolutivo de Spencer, el desarrollo social se asociaba con el movimiento progresivo de las sociedades militantes, menos avanzadas, hacia órdenes sociales más industriales y avanzados.1 Por lo tanto, aquí también se entendía la violencia como el «otro» de la civilización.
Si bien la teoría y la ciencia social contemporáneas simpatizan menos con estos esquemas evolutivos simplificados, todavía existe una fuerte percepción de que la violencia y la civilización son fenómenos mutuamente excluyentes y que el mundo moderno es menos violento que sus precursores históricos. Por ejemplo, este punto de vista sustenta la teoría de Norbert Elias sobre el proceso de civilización, que es explícita en la opinión de que las «sociedades medievales fueron, en comparación con las nuestras, muy violentas» (Elias, 1998: 198). Del mismo modo, el historiador social Marc Bloch argumentó que en la Europa medieval la «violencia llegaba también a lo más profundo de la estructura social y de la mentalidad» (Bloch, 1961: 411). Más recientemente, Steven Pinker (2011: 1) ha escrito un libro que describe el mundo premoderno como «un país extranjero» donde la «brutalidad» estaba «entretejida con la existencia diaria». En esta interpretación, la violencia disminuye con la llegada de la civilización y, en concreto, con el inicio de la modernidad. Pinker (2011: xxi) va más allá y argumenta que «en la actualidad quizás estemos viviendo en la época más pacífica de la existencia de nuestra especie».
Estos diagnósticos sociales tan populares de la violencia son los que se cuestionan en este libro. En particular, la atención se centra en las dinámicas históricas de la violencia organizada, ejemplificadas por fenómenos sociales tales como las guerras, las revoluciones, los genocidios y el terrorismo. Y se argumenta cómo el estudio minucioso de estos fenómenos indica que no han experimentado declive alguno con el desarrollo de la civilización y el advenimiento de la modernidad. Por el contrario, la trayectoria social de la violencia organizada apunta justamente en la otra dirección: a medida que las civilizaciones y los modelos burocráticos de gobierno se desarrollan y se expanden, también lo hace la capacidad organizativa e ideológica de la violencia. Con esto no se pretende argumentar que el desarrollo organizativo conduzca inevitablemente a la violencia ni que la violencia organizada vaya a continuar con su tendencia ascendente. Hay enormes variaciones históricas y geográficas en la forma en que opera la acción violenta. Además, dado que la violencia no tiene una esencia fija y predeterminada sino múltiples formas de existencia, es extremadamente difícil captar por completo sus transformaciones históricas. Esto también incluye cambiar de actitud respecto al uso de determinadas formas de violencia. Por ejemplo, en la mayor parte de la Europa premoderna y moderna, se consideraba que blasfemar constituía un tipo de crimen más grave que maltratar a la esposa; sin embargo, hoy en día, es justo al revés. Por tanto, mientras nuestros predecesores castigaron severamente los actos blasfemos, considerándolos una forma extrema de violencia contra Dios, nuestros parámetros normativos asignan un valor máximo a la preservación de la integridad corporal.
Gran parte del debate contemporáneo sobre el declive de la violencia surge de la idea de que esta es un fenómeno estable, transhistórico y transcultural. Estos argumentos se basan en la opinión de que la brutalidad y la civilidad son dos fenómenos mutuamente excluyentes que se caracterizan por unos límites fijos construidos alrededor de los aspectos físicos e intencionales de la violencia. Sin embargo, una dicotomía tan rígida resulta demasiado estrecha desde el punto de vista conceptual y demasiado limitada desde el punto de vista histórico. Para explicar el carácter de la violencia, es necesario ubicarla en un contexto histórico, geográfico y social mucho más amplio. Hoy en día, nuestros sistemas legales y morales consideran que tocar deliberadamente el cuerpo (por ejemplo, los pechos o el pene) de una persona que no conocemos es un acto violento/criminal. Al mismo tiempo, las presiones psicológicas graves generadas en el lugar de trabajo o en los sistemas educativos rara vez son calificadas como una forma de violencia, aunque por lo general tienen consecuencias más profundas para la salud y el bienestar de la persona (es decir, a partir de la persistente inseguridad existencial que a menudo se ve respaldada por los objetivos cada vez mayores de la carga de trabajo, las demandas poco realistas de la vida laboral, el aislamiento social cada vez mayor de los individuos, el impacto de las nuevas formas de vergüenza pública, la falta institucionalizada de empatía fuera de la organización, etc.). En contraste, en el mundo premoderno, el aislamiento social y la vergüenza pública se consideraron formas mucho más graves de coerción que la mayoría de procedimientos de castigo físico. Por ejemplo, como muestra Carrel (2009), en la Inglaterra del siglo XIV la mayoría de los individuos preferían tener los pies inmovilizados en cepos que pasar un corto periodo de tiempo aislados en la cárcel. O, en general, se consideraba que la expulsión de la aldea era mucho más cruel que la mayoría de lesiones físicas que se infligían como forma de castigo. Todo esto indica que la violencia es un fenómeno social dinámico que cambia a través del tiempo y el espacio. Para comprender mejor estos procesos históricos a largo plazo, es necesario alejarse de la obsesión actual por los conceptos de la violencia centrados en el cuerpo y en los actores. La reinterpretación contemporánea de la acción violenta como un acto exclusivamente material, un hecho físico que implica el uso deliberado de la fuerza sobre el cuerpo, se desarrolla bastante tarde en la historia de la humanidad y, como tal, requiere una contextualización histórica. Hay pocas dudas acerca de que, en las últimas décadas, el orden social moderno se ha centrado excesivamente en las formas corporales de los actos violentos a expensas de todos los demás tipos de violencia. Incluso se podría argumentar que la modernidad tardía se define por el fetichismo del cuerpo, que pasa por el control personal reafirmado a través de la decoración corporal (tatuajes y piercings), un consumismo centrado en el cuerpo o nuestra percepción sobre lo que constituye un ataque al cuerpo. En todos estos casos y en muchos otros, la atención se centra firmemente en los aspectos físicos de la integridad corporal. Si bien las dimensiones físicas de la violencia siguen siendo cruciales para comprender la trayectoria de la violencia organizada, deben complementarse con las formas no materiales y no intencionales de acción violenta. Además, para comprender mejor cómo surgen y aumentan los actos violentos, es crucial reenfocar nuestra atención, pasando de los actos intencionales de agentes individuales o colectivos a acciones no intencionadas de organizaciones sociales que fomentan prácticas violentas (véase el capítulo I).
En este libro se intenta explorar cómo la violencia organizada se transforma a lo largo de la historia de la humanidad. En este contexto se mantiene que, en lugar de experimentar un declive drástico, la mayoría de las formas de violencia organizada han sufrido una importante transición social que supone una mayor capacidad organizativa e ideológica para ejercer la violencia. Esto significa que la violencia se ha transfigurado progresivamente en el poder coercitivo e ideológico de las organizaciones sociales, que han podido utilizar diversas formas de microsolidaridad para extender su alcance y legitimidad. Para comprender totalmente cómo se desarrollan, se expanden y se transforman los poderes ideológicos y coercitivos, es necesario analizar los procesos históricos a largo plazo que han fomentado este cambio. La creciente monopolización estatal del uso legítimo de la violencia, el aumento de las tasas de alfabetización, la educación de masas, la proliferación de los medios de comunicación y la esfera pública, la burocratización de la autoridad y la ideologización masiva han contribuido al replanteamiento de la violencia. Sin embargo, en lugar de observar la extinción de los actos violentos, los últimos tres siglos han sido testigos de un aumento sustancial en la escala de la violencia organizada. Gran parte de este periodo se ha caracterizado por la expansión gradual de la destrucción masiva, cuyo punto culminante ha sido el siglo XX, con más de 250 millones de víctimas humanas (White, 2012). La mayoría de estas muertes se limitaron a la primera parte del siglo. Sin embargo, las estructuras organizativas e ideológicas que han generado estas víctimas no han sido desmanteladas. Por el contrario, los últimos setenta años han sido testigos del continuo aumento de los poderes coercitivos e ideológicos de las organizaciones sociales: Estados nación, corporaciones empresariales, instituciones religiosas, movimientos sociales o agrupaciones de la sociedad civil. El aumento de esta capacidad organizativa e ideológica ha creado un entorno social en el que, por un lado, las relaciones sociales se pacifican de manera coercitiva y, por otro, dicha pacificación coercitiva proporciona las condiciones para que se produzcan explosiones periódicas de violencia a gran escala.
Este libro tiene como objetivo desarrollar un planteamiento sociológico e históricamente fundamentado que permita analizar la transformación social de la violencia organizada en diferentes contextos históricos y geográficos. Este planteamiento se basa en estudios anteriores (Malešević, 2013a, 2013b, 2013c, 2011, 2010) en los que se intentaba articular un análisis de longue durée de la violencia organizada, enfatizando el funcionamiento de tres procesos históricos interconectados: la burocratización acumulativa de la coerción, la ideologización centrífuga y el desarrollo de la microsolidaridad. El objetivo es proporcionar un análisis histórico-sociológico sistemático que rastree las dinámicas sociales de la violencia organizada a través del tiempo y el espacio.
LA COMPOSICIÓN DEL LIBRO
Para entender la relación entre la violencia organizada y la sociedad a lo largo de extensos periodos de tiempo, es necesario definir y contextualizar este concepto ambiguo. De ahí que en el capítulo I se entable un compromiso crítico con los principales enfoques en el estudio de la violencia con miras a desarrollar un concepto teórico y empíricamente sostenible de la violencia organizada. Hay un intento por alejarse de los conceptos dominantes de la violencia, que son demasiado amplios o demasiado limitados. Se mantiene que las definiciones amplias relativizan la violencia, mientras que los conceptos limitados no pueden explicar las formas de acción violenta no corporales y no intencionales. Este debate conceptual se amplía, por lo tanto, para aproximarse de manera crítica a los tres enfoques principales en el estudio de la violencia organizada (Weber, Foucault y Elias). Se evalúan brevemente cada una de las tres perspectivas para identificar sus fortalezas y debilidades y para identificar un espacio analítico en el que se pueda ofrecer una interpretación alternativa de la violencia organizada.
En el capítulo II se proporciona un marco teórico para el estudio de la violencia organizada. Partiendo en cierta medida de la tradición de la sociología histórico-comparativa, se articula una versión del modelo de la longue durée que se centra en las dinámicas históricas de la violencia organizada. En concreto, se identifican tres procesos históricos a largo plazo que han podido desempeñar un papel clave en el desarrollo y la transformación de la violencia organizada en los últimos doce mil años: la burocratización acumulativa de la coerción, la ideologización centrífuga y el desarrollo de la microsolidaridad. Este capítulo explica cómo funciona cada uno de estos tres procesos y también cómo se relacionan entre sí en el contexto de la violencia organizada.
Los capítulos III y IV analizan críticamente los ejemplos disponibles sobre la prevalencia de la violencia organizada a lo largo de la historia de la humanidad. En concreto, el capítulo III explora los restos históricos arqueológicos, antropológicos y documentales para evaluar lo violentos que fueron los primeros humanos. Se mantiene que la violencia organizada se ha desarrollado bastante tarde en la historia de la humanidad y que su proliferación está estrechamente relacionada con la expansión del poder organizativo. Mientras que el capítulo III se centra principalmente en la prehistoria y la historia antigua, el capítulo IV analiza brevemente la transformación de la violencia organizada desde la Edad Antigua hasta la actualidad. En consonancia con el argumento general, se enfatiza que no hay pruebas de que la violencia disminuya con el desarrollo social, el avance de la civilización o la modernidad. Por el contrario, se sostiene que, dado que la violencia organizada está firmemente vinculada con las estructuras organizativocoercitivas e ideológicas, esta se expande mientras estas estructuras siguen creciendo. Los capítulos III y IV ofrecen una visión general; sin embargo, los siguientes cuatro capítulos se centran específicamente en las principales formas de violencia organizada: las guerras, las revoluciones, los genocidios y el terrorismo.
En el capítulo V, se explora la dinámica histórica de la guerra. Se observa la relación entre la guerra y el cambio social y se mantiene que la capacidad organizativa e ideológica cada vez mayor de la guerra ha sido decisiva para sus resultados destructivos y socialmente productivos. En este contexto, la reciente disminución en el número de guerras interestatales y de bajas en primera línea de fuego no se puede interpretar como la desaparición inevitable de la guerra, sino como una forma de avance estructural mediante la cual las guerras quedan integradas organizativa e ideológicamente en la vida cotidiana.
El capítulo VI explora la dinámica histórica de las revoluciones. Tras la revisión crítica de las teorías dominantes de la revolución, se articula una interpretación alternativa centrada en el papel de la capacidad organizativa, la penetración ideológica y la integración de la microsolidaridad. En este contexto, también se arroja algo de luz sobre las trayectorias desiguales de la experiencia revolucionaria.
Como los genocidios, por lo general, son considerados las formas más extremas de violencia organizada, se analizan sus orígenes sociales y sus trayectorias históricas en el capítulo VII. Aunque la mayoría de las investigaciones sobre los genocidios se centran en las dimensiones legales y éticas, se hace necesario un cambio en estos debates hacia la sociología. Por lo tanto, en este capítulo nos ocupamos de los enfoques sociológicos del genocidio con miras a desarrollar una interpretación de longue durée de este fenómeno social.
Aunque el terrorismo genera un número mucho menor de víctimas humanas que otras formas de violencia organizada, suele atraer más atención de la que merece. En el capítulo VIII, se analiza qué es el terrorismo y por qué acapara tanta atención pública. En concreto, se proporciona un análisis crítico de los enfoques sociológicos y no sociológicos más importantes sobre el terrorismo. Se mantiene que si bien los análisis no sociológicos ponen demasiado énfasis en los factores psicológicos, económicos y políticos, los principales planteamientos sociológicos ofrecen explicaciones culturalmente deterministas. En este contexto, se ofrece un enfoque alternativo que explora los actos terroristas desde la perspectiva de los poderes organizativos e ideológicos y de la microsolidaridad.
Dado que la microsolidaridad es considerada como uno de los mecanismos clave para movilizar la acción social, es fundamental examinar cómo funciona este proceso en la práctica. Por lo tanto, en el capítulo IX, se observa más de cerca cómo funciona la cohesión grupal. Se señala que los seres humanos no son criaturas gregarias por naturaleza, y que las dinámicas de grupo implican a menudo un apoyo organizativo e ideológico. En este capítulo se exploran las dinámicas históricas entre la violencia organizada y la microsolidaridad.
En su ensayo Sobre la violencia, Hannah Arendt (1970) distingue claramente entre el poder y la violencia. Ella mantiene que, en lugar de ser un ejemplo extremo de poder, la violencia es antitética al poder: a diferencia del poder, que se genera en la voluntad colectiva y el consentimiento popular, la violencia es la ausencia de poder. En este libro se plantea lo contrario: la violencia colectiva es producto de los poderes organizativos e ideológicos, y a medida que estos poderes crecen y se expanden, también lo hace la capacidad de la violencia organizada. A diferencia de Arendt, que comparte el sueño ilustrado de una realidad social completamente desprovista de violencia, este libro se basa en el argumento de que la violencia es una parte integral e irreductible de la experiencia histórica de la humanidad.
1 Para ser justos con Spencer, debemos señalar que era más cauteloso que Mill al hablar de la dirección del cambio social, ya que preveía la posibilidad de un cambio histórico desde los modelos industriales a los modelos militantes de organización social.