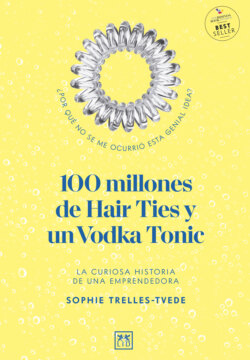Читать книгу 100 millones de Hair Ties y un Vodka Tonic (Latinoamérica y Estados Unidos) - Sophie Trelles-Tvede - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
Construyendo bicicletas para peces
LO QUE APRENDÍ:
• A veces debes obligarte a hacer amigos.
• El aburrimiento es el padre de la invención.
• Sujetar el cabello con un cable de teléfono no te da dolores de cabeza.
Bum. Bum. Bum. Plaf. Plaf. Plaf.
Aún antes de ver lo que pasaba, escuchaba a los hombres arrojando camas. Gritaban, maldecían y tiraban de las estructuras de metal de a una, cuatro o cinco a la vez, antes de arrojarlas, sin ceremonia, desde el camión al suelo. Parecían las camas de una prisión, y yo me acostaría sobre una de ellas. Y lo haría cada noche como estudiante de primer año de Administración en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido.
Mi mamá y yo presenciamos el espectáculo de las camas de pie, junto al edificio que sería mi residencia. Se trataba de un bloque feo y bajo de la década de 1970. Estaba, al menos, a 20 minutos a pie del campus universitario (y que era algo así como mi cuarta opción). La Universidad de Warwick se sentía tan lejos de Zúrich, Suiza —desde donde volamos— como se podía llegar a estar.
Nací en Dinamarca en 1993. Nos mudamos a Suiza cuando todavía era bebé porque mis papás creyeron que sería un buen lugar para iniciar un negocio. Tuve la suerte de crecer en una casa de color salmón en un pueblo junto a un lago. Allí vivían menos de 2.000 personas. Crecí rodeada de colinas verdes, ganado y el aroma confortable del cálido estiércol vacuno. Era el tipo de lugar donde los trenes siempre pasan a tiempo, la limpieza es casi perfecta y las personas parecen brillar con el aire alpino.
A medida que caminábamos por los largos pasillos de la residencia, me sentía más y más melancólica. Los estudiantes internacionales teníamos permitido llegar una semana antes para acostumbrarnos a las particularidades de la vida estudiantil. Había muy poca gente alrededor. Mi dormitorio se encontraba al final de un largo corredor de puertas cerradas. Además de una de aquellas camas maltratadas, había un lavabo, un armario, una silla y un largo escritorio de madera clavado a la pared. Me pregunté qué me esperaría.
Mamá me dijo adiós entre lágrimas y comprendí que para hacer contacto con otro ser humano iba a tener que visitar el campus principal y almorzar la comida gratuita de la universidad. Sin embargo, había un problema. Sufro de un síndrome conocido popularmente como “cara de perra”2. Lo heredé de mis papás. La gente no solía sentirse cómoda conmigo naturalmente. Si a esto le sumo que soy bastante tímida y no muy buena para las conversaciones triviales (algo en lo que tuve que volverme experta), iba a tener que hacer un gran esfuerzo para cultivar nuevas amistades.
Me miré en el espejo, practiqué mi sonrisa y respiré hondo. Abrí la puerta e, inmediatamente, vi a otra chica en el pasillo. Era francesa, se llamaba Marie. Caminamos juntas al campus. ¡Gracias a Dios por Marie!
La mayor parte de los primeros meses me la pasé yendo a fiestas, durmiendo, concentrándome en no morir por mis resacas inducidas por el vodka tonic y aprendiendo a lidiar con la suciedad de un piso de estudiantes.
Alrededor de 18 de nosotros compartíamos una cocina. Un día alguien cocinó un pollo en una cacerola inmensa y lo abandonó sobre la cocina. Nadie reclamó la propiedad del ave hervida. Después de unas tres semanas, la llevamos hasta un rincón de la sala. Con el tiempo, por la tapa de la cacerola, comenzó a salir una pelusa blanca, que gradualmente fue trepando por la pared. Resultado: pasaba el menor tiempo posible en la cocina.
Era un asco, pero no lo más asqueroso. Sin duda, los baños eran peores que la cocina, especialmente los miércoles por la mañana. La noche del martes era la más intensa en el club del campus. Después de varias horas de copas, besuqueos y tal vez un curry a las 2 de la mañana, nuestros sistemas digestivos estaban en problemas y resultaban en la destrucción de los inodoros.
Por esos días decidí que era buena idea comprar una bicicleta para recorrer la distancia que separaba la residencia de la universidad. Lo que no calculé fue que tener ruedas significaba esperar hasta el último segundo antes de dejar mi habitación y luego matarme pedaleando para llegar a tiempo a las clases. Llegaba tarde más de lo que me hubiese gustado, sin aliento y muy sudada. Después de unas pocas semanas, prácticamente dejé de ir a las clases.
Hacia diciembre comencé a experimentar horribles sentimientos de culpa. Había una especie de luz roja de alarma en mi cabeza que fue creciendo. Lo cierto es que había hecho muy poco durante las últimas diez semanas. A medida que se acercaban las vacaciones de invierno, no podía evitar sentirme avergonzada e insatisfecha.
Este curso de Administración en Warwick había sido mi sueño, pero ¿la verdad? ¡Estaba aburridísima!
Pensé acerca de lo que podría hacer con mi tiempo en forma productiva. “¿Unirme al equipo de básquetbol? Nah, tengo un hombro en mal estado y una rodilla poco confiable”. “¡Ya sé! Voluntaria en una caridad. ¿Pero mantendría mi compromiso?”. “¿Qué hay del esquí?”. Me anoté al equipo de la universidad, pero renuncié en forma inmediata cuando descubrí que esquiaban en AstroTurf3.
Necesito estar muy muy interesada en una actividad para poder destacarme en ella; de lo contrario, olvídenlo. Desesperada por encontrar algo para ocupar mi mente, me encerré en mi dormitorio durante una semana completa de diciembre. Me senté en el escritorio clavado a la pared, pensando en cosas que podría hacer y vender; un proyecto paralelo que, idealmente, me permitiera dejar de sentir aburrimiento y culpa.
Una tarde comencé a pensar en cómo las hair ties me provocaban dolores de cabeza. Creaban una especie de tensión en mi cuero cabelludo debido a que mi pelo tiraba de él. Eso hacía que doliera por todas partes, lo cual era, realmente, muy desagradable. ¿Habría alguna forma de resolver creativamente ese problema?
Esa noche había una fiesta en el campus y la temática era “mal gusto”. Debía vestirme con el look más feo posible, beber muchísimo y esperar que mi vestimenta fuera tema de conversación (y, además, tuviera un impacto positivo en mi cara de perra). Mientras salía, vi el cable enrollado del teléfono de línea de mi habitación, lo desconecté y me sujeté el cabello con él. Lo envolví alrededor de mi coleta un par de veces para que las espirales sobresalieran. ¡Se veía perfectamente feo!
La mañana siguiente desperté con el cable todavía en mi cabeza. Y fuera de sentirme algo confundida por el par de vodka tonics de más, no había tensión alguna por el cable que sujetaba mi coleta.
No me dolía la cabeza.
Sentada en mi pequeña y simple habitación en la Universidad de Warwick, a 734 millas de mi pueblo en Suiza y a más de 100 millas de distancia de Felix, quien por entonces era mi novio, me pregunté si tal vez —solo tal vez— había encontrado algo interesante. Sentí un pequeño hormigueo en el estómago.
Yo, Sophie Trelles-Tvede, una estudiante de una reconocida escuela de Administración para cuyo ingreso había trabajado hasta el cansancio, estaba sintiendo entusiasmo por algo que no tenía ninguna relación con cómo esperaba sentirme al final de mi primer trimestre.
Experimentaba un cosquilleo de entusiasmo por un PEDAZO DE CABLE DE TELÉFONO ENROLLADO.
Llamé a Felix, que estudiaba en la Escuela de Negocios de la Universidad de Bath, a unas tres horas en tren de distancia.
—¡Fuiaunafiestadelmalgustoysujetémicabelloconuncabledeteléfonoyacabodedespertarsindolordecabeza!
—¿Qué?
—¡Sujeté mi cabello con un cable de teléfono espiralado y no tengo dolor de cabeza! Se me ocurrió que podría hacer hair ties con el cable y podría ser un lindo proyecto paralelo.
Hubo un silencio. Mi idea seguramente le había sonado a Felix como algo sin ningún sentido, como si quisiese vender pendientes para perros o hacer bicicletas para peces.
Pero me dijo: “¿Cuánto dinero gastaste?”.
Esto era típico de Felix. Él quiere primero los detalles y los números, y solo se entusiasma una vez que hay pruebas de que algo funcionará. Podía perdonarlo, al fin de cuentas, se estaba preguntando por qué esto sonaba como una buena idea.
Felix también se sentía frustrado con su carrera. Su hermano mayor, Dani, y su socio, Niki, estaban viviendo en Múnich, de donde era Felix. Estaban pasando por un gran momento como distribuidores alemanes del cepillo para el pelo Tangle Teezer (los distribuidores hacen exactamente eso: compran productos al por mayor a un fabricante y luego lo distribuyen a distintos lugares donde esos productos pueden ser vendidos, como salones y peluquerías).
El Tangle Teezer era popular en el Reino Unido, pero no en Alemania, por lo que Dani y Niki ayudaron a expandir la marca; antes de eso, estaban vendiendo una manta con mangas, pero al parecer solo hay un número muy limitado de personas dispuestas a comprarla. Escuchamos ya todo sobre lo que Dani y Niki estaban haciendo, aprendiendo sobre los negocios y la vida real y, a la vez, haciendo dinero. Honestamente, su éxito nos generaba bastante envidia.
Felix también sabía sobre los dolores de cabeza que sufría regularmente por las hair ties, y una vez que comprendió que un cable de teléfono espiralado podría resolver ese problema, se involucró más con la idea.
—Ok —dijo Felix al otro lado del teléfono—. Cuéntame más.
2. En inglés, resting bitch face. (N. del T.)
3. AstroTurf es una marca de césped artificial utilizada en superficies para la práctica de distintos deportes.