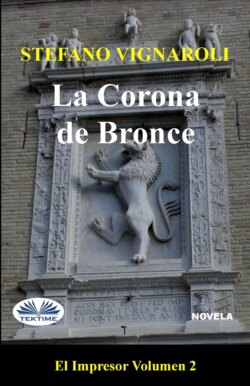Читать книгу La Corona De Bronce - Stefano Vignaroli, Stefano Vignaroli - Страница 10
Capítulo 4
ОглавлениеEl castillo de Massignano era acogedor y seguro pero Andrea realmente estaba cansado de entrenarse con el Mancino y sus esbirros. No es que la compañía de estos hombres rudos le molestase. Con frecuencia, por la noche, bebía vino y jugaba a los dados con ellos y más de una vez se había quedado dormido sobre el suelo, debido a los vapores del alcohol, junto a los otros esbirros. Es verdad, el Mancino, a pesar de que hacía tiempo había perdido el uso del brazo derecho, se las apañaba, y más de una vez le había hecho volar la espada de las manos. Con el pasar del tiempo cada vez eran más amigos, pero Andrea era un hombre de acción, y un noble por añadidura, y a menudo se preguntaba cuánto tiempo más debería soportar aquella semi prisión para contentar al Duca de Montacuto, para demostrar su reconocimiento por haberlo salvado del patíbulo. Andrea esperaba que, en cualquier momento, el Duca lo convocase y, finalmente, le hiciese marchar a Montefeltro, donde habría puesto sus cualidades de condottiero al servicio de un poderoso Señor. Y claro, ya no soportaba seguir derrochando el tiempo de manera tan absurda. Era como si el Duca, de manera deliberada, quisiera retenerlo, como si gozase con el hecho de mantenerlo inactivo el máximo tiempo posible.
―Si el Duca todavía no ha organizado tu traslado se entiende que hay algún obstáculo, ya sea material o político. Mi amo es un hombre sabio, aunque aparentemente parece una persona más ruda que nosotros que lo servimos. Pero lo que lo distingue con respecto a nosotros es la capacidad de hacer razonar a su mente ―y el Mancino se tocó la sien con el dedo índice para subrayar este concepto ―Verás, a su debido tiempo todo estará organizado, no se dejará nada al azar.
―Gesualdo, también yo sé hacer funcionar bien la cabeza y lo que entiendo es que hace cuatro años que estoy aquí, en este castillo, y mis miembros se están oxidando. Si tuviera que enfrentarme con un enemigo, a solas, no sé cómo acabaría… ¡Quizás no demasiado bien!
El Mancino, que había comprendido la indirecta, para no dejar que el joven cayese en la melancolía, saltó, aferró su pesada espada con la izquierda e invitó al amigo a combatir.
―Ten coraje, venga, veamos cuánto te has oxidado. Tal como yo lo veo, lo que te falta es una mujer. Es inútil que continúes pensando en tu Lucia, ¡quién sabe si la volverás a ver! Dejame a mí y esta noche estarás acompañado. Un hombre necesita desfogar no sólo los músculos de los brazos y de las piernas. Conozco a un par de sirvientas que, en caso de necesidad, ¡saben lo que deben hacer para satisfacer un músculo que desde hace mucho tiempo permanece en letargo! Basta con compensarlas al final con un par de monedas de plata, y ya está ―y rompió en una gran risotada.
Andrea, picado en lo más vivo, a su vez empuñó su espada y la cruzó con violencia contra la del Mancino.
―¡No eres más que un maldito bastardo! ¿Por quién me has tomado? ¿Por una de tus putas? Soy fiel a mi amada, le he jurado fidelidad cuando estaba a punto de morir. ¿Ella ha curado mis heridas y la he de recompensar con una traición?
Gesualdo se desequilibró hacia atrás, manteniéndose bien asentado sobre las piernas e hizo que la espada del joven cayese al suelo ruidosamente.
―¡Eh, el amor juega malas pasadas! Sí, hoy estás muy distraído, combates muy mal, amigo mío. Tienes suerte al tenerme enfrente y no a un enemigo, en caso contrario ya estarías muerto.
Andrea levantó de nuevo la espada y lanzó un nuevo fendente5 contra la del Mancino que la hizo girar provocando el desequilibrio y la caída al suelo de su adversario. En un instante estuvo encima de él, el filo de la espada apoyado amenazador en el cuello del joven. Éste último, con un ágil salto hacia atrás, se liberó de la presa y con una patada hizo volar la espada de las manos del Mancino. Luego se adueñó de la suya y volvió al ataque. Esta vez Gesualdo estaba en posición de inferioridad. Los esbirros que asistían al espectáculo no eran novatos a las escaramuzas entre los dos y apostaban ya sobre uno ya sobre el otro. En poco tiempo la riña se volvió incontrolable: los dos continuaban batiéndose, arremetiendo el uno contra el otro, a veces incluso gritando, mientras los allí presentes continuaban a apostar sumas cada vez más altas e incitaban a la lucha. Hasta que, de repente, todos se callaron. Andrea y Gesualdo se dieron cuenta de que había algo iba mal y dejaron de combatir. Levantaron la cabeza y se encontraron cara a cara con el Duca Berengario di Montacuto.
―Dejad de jugar vosotros dos e iros a poneros presentables. Esta noche tendréis el honor de cenar sentados a mi mesa ―sentenció con voz autoritaria. Luego se giró sobre sus talones y desapareció por el largo pasillo, por la misma dirección por la que había venido.
Muy raramente, en el curso de estos largos años, Andrea había entrado en el ala del castillo donde residía el Señor, el Duca di Montacuto. Eran habitaciones muy ricas, tanto en mobiliario como en decoraciones, con respecto a las que estaba habituado a frecuentar, en la parte de la Rocca donde habitaban los soldados, hombres de armas y sirvientes, y donde él, a duras penas, había conquistado una estancia con una cama de paja, gracias a la intercesión de Gesualdo con el lugarteniente del Duca.
Se contaban con los dedos de la mano las veces que Andrea se había encontrado en presencia del Duca. Vale, este último a menudo estaba lejos del castillo, ya que pasaba mucho tiempo en Ancona, tanto para mantener bajo control los negocios administrativos de la ciudad, ahora que había derrocado al Consiglio degli Anziani, como para seguir de cerca los trabajos de construcción de la ciudadela fortificada, nuevo baluarte de defensa del puerto. El hecho es que, desde el momento en que el Duca lo había salvado del patíbulo con un fin concreto, el de enviarlo a servir a Malatesta de Rimini, había esperado abandonar aquel lugar de descanso mucho antes. Y en cambio, parecía que el Duca se complacía en no recibirlo, ya por un motivo, ya por otro, y continuaba manteniéndolo en medio de aquellos bárbaros, que nada tenían que ver con él, con su nobleza, con su linaje, con su cultura. Ni siquiera había encontrado un libro para leer para poder transcurrir el tiempo de manera digna y el único pasatiempo era el de entrenarse combatiendo, lo que ya le estaba aburriendo. Su único consuelo era la amistad de Gesualdo que, a pesar de sus orígenes humildes, creía era un compañero fiel y sabio para dar consejos. El hecho de caminar a su lado lo animaba e infundía en su ánimo el coraje que necesitaba para enfrentarse a una posible conversación con el viejo Duca di Montacuto.
―Finalmente lo conseguimos. Seguro que ha llegado la hora de partir hacia los territorios de Montefeltro, de combatir en serio, de tener a sus órdenes hombres valerosos ―decía Andrea a su amigo mientras recorrían un largo pasillo, en el cual sus pasos eran amortiguados por alfombras dispuestas en el suelo, y a los ruidos y voces no se les permitía rebotar gracias a una serie de tapices que cubrían las pareces. ―Haré todo lo que me ordenen, pero en una cosa, sólo en una cosa, seré intransigente con el Duca. Tú, Gesualdo, deberás acompañarme. Serás mi guía y mi brazo derecho. No quiero ningún otro a mi lado en el trayecto desde aquí a Rimini.
―Mi joven amigo, tú eres fuerte y robusto mientras que yo soy un viejo inválido. No creo que nuestro Señor consienta tu petición. Aunque hace tiempo que no me llama y no me ha confiado misiones después de aquella que ambos conocemos, sólo saber que estoy lejos de aquí podría ser motivo de enojo para el Duca. Hazme caso. ¡Permanece callado y no formules pretensiones absurdas!
―¡Cállate tú! Serás viejo e inválido pero combates mucho mejor y eres mucho más astuto que un joven guerrero. Y además…
Las palabras se suavizaron porque habían llegado al final del pasillo. La puerta abierta de par en par enfrente de ellos mostraba el comedor, donde una larga mesa estaba repleta de manjares. Dos reverentes servidores mantenían abiertas las pesadas cortinas de terciopelo rojo que encuadraban la entrada. A su paso hicieron una profunda reverencia, luego volvieron a cerrar las cortinas una vez que los huéspedes hubieron traspasado el umbral. Andrea y Gesualdo miraron asombrados los asados de pavo, faisanes y pintada gris, las patatas al horno y las verduras cocidas. Todos los platos estaban embellecidos con decoraciones, en un derroche de colores difíciles de ver. Por no hablar de los aromas que llegaban hasta las narices de Andrea recordándole los efluvios que sólo en la casa paterna había apreciado en su momento y que casi había olvidado. El vino de las jarras era rojo, del típico color oscuro del vino de Monte Conero. Andrea sintió un ligero codazo, preludio del consejo susurrado por el Mancino.
―Ve despacio con el vino. Para uno como tú, habituado al Verdicchio y a la Malvasía, el Rojo Conero puede ser peligroso. ¡Enseguida se sube a la cabeza!
―El momento favorable podría no durar demasiado y, por lo tanto, debemos actuar ahora para apoyar a nuestro amigo Sigismondo Malatesta ―comenzó a decir Berengario volviéndose a sus huéspedes mientras le metía el diente a un muslo de pollo, sosteniéndolo por el hueso, mientras la grasa resbalaba desde la mano hasta el antebrazo. ―Ahora que Leone X está muerto, ¡arrebataremos Urbino y Montefeltro a los Medici y a la Santa Sede! Dentro de poco todos los territorios de Le Marche, comprendida la Marca Anconitana, deberían volver a su justo equilibrio. Sometidos, sí, al Estado de la Iglesia, pero siempre con gobiernos civiles independientes. Por desgracia, el Duca Francesco Maria della Rovere parece ser que se ha retirado a su Senigallia, renunciando a reconquistar el Ducato di Urbino, que le había sido quitado por Cesare Borgia y luego había pasado al sobrino del Papa Leone X. Además, los territorios de Jesi se hayan en el más total abandono. Después de la muerte del Cardenal Baldeschi se envió a un legado pontificio que parece que no tenga tanto la intención de gobernar la ciudad como la de acabar de mermarla, reduciéndola a la miseria, aprovechando la falta de un gobierno civil.
Al oír estas últimas palabras, el corazón de Andrea se sobresaltó. El gobierno civil de la ciudad de Jesi era suyo. Si el Duca di Montacuto quería restablecer el equilibrio político, bastaría que lo hubiese enviado a su ciudad y se habría ocupado él de arreglar las cosas y hacer entrar en razón a aquel famoso legado pontificio. ¿Qué sentido tenía mandarlo a combatir por el Señor de Rimini? Pero quizás, las intenciones de Montacuto eran otras. Quizás le venía bien mantener la situación de desorden en la cercana Jesi, ahora que había expulsado al Consiglio degli Anziani y había tomado en sus manos el gobierno de la ciudad y de la Marca Anconitana. A lo mejor, en el último momento, daría la espalda a todos y vendería Ancona al Papa por unas decenas de miles de florines de oro. O quizás se aliaría en secreto con el Duca della Rovere y harían un frente común contra el Papa y contra el mismo Malatesta, a fin de que éste último no extendiese sus miras expansionistas hacia el sur. ¡Quién sabe! A Andrea no le disgustaría regresar a Jesi y poder volver a ver a su amada. Pero si ni siquiera había sido informado de la muerte de su jurado enemigo el Cardenal Baldeschi, imaginemos si hubiese pasado por la mente del Duca hacerlo volver a su patria. Así que Andrea decidió permanecer en silencio y seguir escuchando la argumentación del Duca Berengario, mientras se llevaba distraídamente a la boca algunas patatas y saboreaba su delicado sabor. Sólo unos pocos años antes ni se conocía la existencia de este delicioso tubérculo que había sido importado del Nuevo Mundo. Un siervo le echó vino rojo en la copa y él lo tragó para acompañar a las patatas en su largo recorrido hacia el estómago.
―El Papa que ha sido nombrado hace poco, Adriano VI, es un títere, un fantoche en manos de la oligarquía eclesiástica, que ha apartado de sí al linaje de los Medici, que estaban adquiriendo demasiado poder, incluso en Roma. No creo que dure mucho, antes de que Giulio Dei Medici trame algo para echarlo y volver a tomar las riendas del estado eclesiástico. Por lo que debemos aprovechar el momento antes de que sea demasiado tarde. Mañana por la mañana, temprano, Andrea, partirás hacia Pesaro, donde tomarás el mando de la guarnición del ejército de Sigismondo Malatesta. Guiarás a esta guarnición hasta Urbino mientras Malatesta llegará a la misma ciudad desde el norte con el resto de su ejército, a través de los territorios de Montefeltro. Atenazaréis Urbino desde el norte y desde el sur y, tanto los Medici que ocupan Montefeltro como el conde Boschetti que gobierna Urbino de parte de la Santa Sede, no tendrán escapatoria. Tú, Gesualdo, acompañarás a Andrea hasta Pesaro. El camino es largo y peligroso y tú conoces las mejores vías para recorrerlo. Te asegurarás de que Andrea llegue a su destino lo antes posible. Luego volverás enseguida. Que no me entere de que por algún motivo, por muy válido que sea, tu acompañes a Andrea en la batalla. Dentro de cuatro días te quiero de vuelta en el castillo, en caso contrario… ―y se pasó dos dedos deslizando la piel del cuello, simulando lo que haría la hoja de un cuchillo presionado contra la yugular.
Aunque, en su interior, intentaba no admitirlo, Andrea había entrevisto brillar una luz de traición en los ojos del Duca mientras éste hablaba. Nunca se había fiado de él y ahora mucho menos. Cuando luego, él y Gesualdo, fueron despedidos y, al salir, se cruzaron con dos brutas caras de esbirros, que nunca habían visto antes en la Corte, los temores de Andrea todavía se acentuaron más. Por suerte el Mancino, en el que tenía completa confianza, en las horas y los días venideros, estaría a su lado para defenderlo a costa de su propia vida.
―Según tú, ¿quiénes son esos dos, Gesualdo? ¿Sicarios, quizás, unos matones?
―No sabría decirlo. Es la primera vez que los veo. Pero esas caras no me inspiran nada bueno. Pero no hablemos de eso aquí. Ven, vamos a escoger los caballos para mañana. En los establos podremos hablar tranquilamente.
Cuando Matteo y Amilcare estuvieron dentro del salón, el Duca hizo cerrar la puerta, luego dio unas palmadas. Enseguida algunas sirvientas, con vestidos de colores, con transparencias que ponían perfectamente en evidencia sus gracias femeninas, llegaron a la sala desde una puerta secundaria y comenzaron a bailar teniendo de fondo una melodía tocada por invisibles músicos, escondidos quién sabe dónde. Berengario tenía más de sesenta años y, durante su vida, había tenido tres esposas, todas desaparecidas muy jóvenes y en circunstancias misteriosas. Alguien, en la Corte, murmuraba sobre el hecho de que él mismo había mandado matarlas, una vez que se había aburrido de ellas. Siempre había sido un lujurioso, además de un amante de las delicias de la mesa, tanto que había dudas sobre en qué círculo infernal acabaría después de su muerte. Lo importante era gozar de los placeres que la vida le ofrecía hasta que pudiese. Y desde este punto de vista, en privado, no dejaba que le faltase nada. Alargó el brazo hacia una de las siervas, la que vestía una túnica de color rojo encendido y se la arrancó dejándola desnuda del todo. La muchacha ya sabía lo que tenía que hacer y estaba al corriente de que, si no desenvolvía perfectamente su misión, al día siguiente su cuerpo sin vida sería encontrado en medio del bosque por cualquier cazador. Se acercó al Duca y le bajó las calzas. Luego cogió el miembro entre sus manos hasta hacerlo endurecer, bajó sus abundantes senos hacia el bajo vientre de su señor, intentando que se excitase cada vez más. Sólo cuando creyó que el hombre estaba a punto de explotar se giró y se dejó sodomizar. Finalmente, el Duca lanzó un grito de placer satisfecho y, como recompensa, metió una moneda de oro en el hueco entre los senos de la joven, que fue muy hábil en mantenerla sin dejarla caer al suelo.
―¡Venga, queridos huéspedes! Hay comida y mujeres para todos aquí. Adelante. Yo invito y hoy me siento generoso. Y al final también hablaremos de negocios.
Los establos del castillo de Massignano eran capaces de albergar más de cien caballos pero en ese momento sólo había allí una treintena. Dejando aparte las yeguas más tranquilas y dóciles, el Mancino guió a Andrea hasta la zona en la que habían sido construidos algunos compartimentos en ladrillo, donde los caballos más fogosos estaban encerrados para evitar que se pusiesen nerviosos sólo mirándose entre ellos.
―Los sementales son los más difíciles de montar pero dan muchas satisfacciones. Son mucho más veloces y pueden arremeter contra el enemigo despreciando las flechas que silban cerca de sus orejas. Y aunque los sobrecargues con las armaduras disminuyen muy poco su rendimiento. Aquí estamos ―dijo Gesualdo abriendo la puerta de una estancia donde un caballo, todo negro, relinchó nervioso ante la visión de los recién llegados ―Ruffo es mi preferido. Es un murguese, un caballo originario de Puglia, donde tiempo atrás eran adiestrados los caballos para el Emperador Federico II di Svevia y para su linaje.
Andrea apreció las magníficas formas del corcel, luego bajó la mirada para estudiar patas y cascos.
―Se ve que no es un caballo adiestrado en llanuras verdes y húmedas sino en las colinas áridas y pedregosas de Murguia. Nos gusta mucho recordar a Federico II en Jesi porque es la ciudad en la que nació y yo he podido tener entre mis manos su tratado De arte venandi cun avibus, donde describe cómo éstos eran caballos adaptados a la cetrería, al contrario de los otros, el murguese no teme a los halcones o águilas que sobrevuelan a su alrededor, especialmente cuando descienden en picado para volver al brazo enguantado de su dueño…
Su conversación fue interrumpida al oír voces que indicaban la presencia de otras personas. El Mancino le hizo una señal a Andrea para que estuviese en silencio y permaneciese escondido, agachándose cerca de Ruffo y conteniendo la puerta de madera sin cerrarla del todo. Los dos esbirros con los que poco antes se habían cruzado en las estancias de arriba quizás habían tenido la misma idea, la de venir a escoger los caballos para el día siguiente. Convencidos de que no había nadie en los establos hablaban en voz bastante alta, de manera que era fácil captar su conversación. A Andrea se le hizo un nudo en la garganta cuando los tipos se pararon justo delante de la puerta entrecerrada del refugio de Ruffo. La idea de ser descubiertos allí dentro y tener que hacerles frente no es que le gustase demasiado, también porque tanto él como Gesualdo estaban desarmados.
Por suerte los dos pasaron de largo.
―Mejor no arriesgarse a cabalgar sementales que no conocemos ―dijo el más anciano y más desagradable, un tipo con el rostro picado de viruelas, enmarcado por una barba despeluchada. ―Cojamos mejor dos jóvenes castrados. De todas formas tenemos la ventaja de la noche. Llegaremos con tranquilidad a la Torre di Montignano y tendremos todo el tiempo para preparar la emboscada. Será un trabajo sencillo y rápido y el Duca sabrá recompensarnos debidamente.
El otro acompañó las últimas palabras dichas por su compadre con una sonora risotada. Bajo los ojos incrédulos de Andrea y Gesualdo, que continuaban permaneciendo bien escondidos, echaron sus míseras alforjas sobre los dos caballos que se les pusieron a tiro, saltaron a la grupa de los animales y desaparecieron en la oscuridad de la noche, dejando detrás de ellos la estela de sus risotadas grotescas y de su olor pestilente.