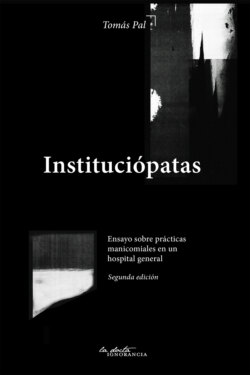Читать книгу Instituciópatas - Tomás Pal - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCuando leí por primera vez este libro dudé si estaba capacitada para prologarlo y me di cuenta que no era una tarea sencilla. En un principio fue el desconcierto: ¿a qué género pertenecía este escrito?
Si bien el autor lo denominaba ensayo, no encajaba estrictamente en ello por tener demasiada observación en terreno. No era un trabajo de investigación formal académica –que puedo comentar cómodamente–, pero tenía una trama teórica de sostén importante, que articulaba con el relato de manera reflexiva y un fino ejercicio de la observación, que es una técnica potente de investigación.
No era una novela, pero por momentos podía considerarse una narrativa ficcional –el autor lo reconoce–, y no soy crítica literaria. Tampoco era un simple testimonio o relato de experiencia, pero tenía una notable capacidad descriptiva, y vale señalar que este importante recurso de la investigación cualitativa1 no abunda en los discursos clínico asistenciales de la salud mental, los que suelen adolecer de hipertrofia de la explicación e interpretación en desmedro de la precisión descriptiva. El autor me suponía calificada, pero yo no sabía si lo estaba. Pese a las dudas, el texto me atraía y en muchas cosas me resultaba familiar por la ironía y el humor corrosivo, que mucho se suele moderar en la vida cotidiana y aún más en las formalidades universitarias. Al fin y al cabo, como cantaría Rodrigo Bueno: «soy cordobesa», y esa forma de vincularse irónicamente es esencial de la cultura que me constituyó. A los fines de tomar la decisión, volví a la pregunta sobre el género.
La cuestión de género está sumamente revolucionada hoy en múltiples esferas de lo humano, desde el ocaso del binarismo femenino-masculino en las identidades, hasta la fecunda ruptura de fronteras entre disciplinas y géneros en la ciencia y en el arte. No obstante, me orienté en la palabra «sátira» y comencé a trabajar sobre definiciones de ella. A esa altura, ya había decidido aceptar este desafío no sin reconocer que el texto no seguía justamente las indicaciones básicas del manual clásico de Cómo Ganar Amigos2 y en cada página temía encontrarme con mi propia caricatura (no salí ilesa).
La búsqueda de definiciones de «sátira» decantó en un problema: lo más aproximado a lo que buscaba aparecía en Wikipedia y eso me obligaba a hacer pública la relación con ese sitio, vínculo que los académicos mantenemos en cuidadosa clandestinidad.
Independientemente de la promiscuidad de la fuente, esta era la mejor definición a los fines de este escrito. Nuestra enciclopedia vergonzante decía: “Estrictamente, la sátira es un género literario, pero también es un recurso que encontramos en las artes gráficas y escénicas. En la sátira los vicios individuales o colectivos, las locuras, los abusos o las deficiencias se ponen de manifiesto por medio de la ridiculización, la farsa, la ironía y otros métodos; ideados todos ellos para lograr una mejora de la sociedad. Aunque originalmente la sátira se utilizó para la diversión, su pretensión real no es el humor en sí mismo, sino un ataque a una realidad que desaprueba el autor, usando para este cometido el arma de la inteligencia”.3 En una parte del escrito Tomás Pal dice: «lo ridículo es siempre cierto». La sátira entonces ha sido un recurso político, en el sentido más amplio de la palabra, a conciencia que no hay nada que corroa más tenazmente el poder que el ridículo. Y este es un texto corrosivo.
De este carácter corrosivo que mostraba todas las desnudeces del rey, me surgía una segunda duda: ¿era oportuno mostrar las «miserias» y falencias de los servicios estatales de salud mental en momentos en que lo público es amenazado, reducido y acotado? Había dos razones para una respuesta afirmativa: por un lado, la descripción viva de las miserias concretas, edilicias y ambientales de los servicios (falta de higiene, muebles de descarte, sábanas del personal cuya higiene depende de ellos, comida lamentable, etc.) convocaba a la desnaturalización de esas condiciones, que es el primer paso para abogar por transformarlas. La segunda respuesta era el extraño y epifánico momento en que el autor se interroga al final del tratamiento de Víctor, el paciente-personaje. Pero fundamentalmente resultaba necesario volver sobre el título, atender al «objeto de estudio» de esta travesía: Ensayo sobre prácticas manicomiales en un hospital general. O sea, el foco está puesto en la forma en que la dimensión cruda objetivante de lo asilar manicomial reaparece en algunos dispositivos que fueron pensados y planeados como superadores de ella. Agregaría un objetivo: revisar a su vez el hospital general mismo, que no es justamente una institución benevolente. Debemos trabajar sobre dos ejes: lo objetivante de la medicina en la institución hospitalaria en general y ese plus de la institución asilar manicomial que, como los monstruos de algunas películas, suele renacer en las entrañas de los «buenos» cuando ya se lo suponía derrotado.
Que el autor nombrara Víctor al paciente estrella de este relato, remitía virtuosamente a un texto de Mario Testa que merece ser leído: El Hospital-Visión desde la cama del paciente,4 donde el maestro de sanitaristas dedica «al viejo Víctor, de la cama seis», el escrito en el que analiza satíricamente su propia internación en un hospital general por una cardiopatía. Porque también este «Víctor» (masculino de Victoria) interpela el funcionamiento establecido, aunque no es un «paciente psiquiátrico» sino un viejo enfermo. Al igual que el personaje de Tomás Pal, el Víctor de Testa no es muy paciente, desordena y violenta la lógica de la sala hospitalaria reclamando irse. De su propio paso por el hospital y de la compañía de Víctor, Mario Testa concluye con una «Teoría del Hospital» (a lo que agrega: «con el perdón de Ramón Carrillo») donde escribe sobre los procesos de objetualización en las prácticas en salud: “El resultado sobre el enfermo de las normas impuestas, junto a los comportamientos de los trabajadores del hospital, es la anulación simultánea de su individualidad y su socialidad; es decir, el paciente asume inconcientemente su característica de objeto que es lo único que puede garantizarle un tránsito adecuado por la institución”, a lo que agrega biográficamente: “salí del hospital P. siendo un objeto que funcionaba mejor que cuando entré… pero tengo una imborrable sensación de haber sufrido un deterioro como sujeto, ya que no pude expresar mi solidaridad con el viejo Víctor”, y luego de reconocer que no pudo decir nada “porque tenía miedo”, concluye: “En esta relación institucional que no vacilo en calificar de perversa, todos salimos perdiendo”.5 De esto se trata la institución a la que acudieron las políticas transformadoras de salud mental con el propósito de superar el efecto de la asilar manicomial, y si bien pueden haber tenido alguna razón, hay que reconocer que no encontraron un espacio antagónico con lo anterior, solamente un lugar donde la gente entraba y salía con mayor velocidad, y mantenía algún reconocimiento como pensante.
Tomás Pal escribe, como continuando la reflexión de Testa: “¿No sería más prudente invertir el alegato y considerar que el paciente, más que no tener qué decir, no tiene con quién hablar?” Para luego citar a Maud Mannoni, cuando señala que en los hospitales “...a la palabra, por un acuerdo tácito, se la concibe como un privilegio jerárquico y por ende la institución se la niega de entrada al enfermo”.6
Como contracara, en mi reiterado oficio de prologuista me ha tocado presentar con anterioridad dos libros producidos en este ámbito: uno de ellos de residentes de una interdisciplinaria del interior del país que subtitulan su trabajo sugestivamente: LA EXPERIENCIA DE (TRANS) FORMAR (NOS) CON OTROS7 y otro sobre un hospital de día para atención de personas con adicciones en un hospital general.8 En ellos se muestran prácticas que tienden a reincorporar la dimensión de la subjetividad, a reconocer allí a una persona, no sin que se evidencie la tensión y el conflicto. Lo manicomial y lo esencial del modelo médico hegemónico confluyen y resisten en el hospital general.
A lo largo del texto el autor aborda y desarma algunos temas que son nodales: la famosa «conciencia de enfermedad» como medida diagnóstica, las nosografías, sus usos y derivas, los espacios de supervisión y de ateneos, etc. Como no le resulta suficien-te el vocabulario crea permanentemente palabras para tensar la descripción, por ejemplo resilente, o sea «residente que calla», o promentimos, una condensación de prometimos y mentimos.
También frases sintetizadoras, como la que desnuda la relación entre diagnóstico y pobreza: “Ellos también padecían las consecuencias de la degradación aporofóbica del pronóstico devenido profecía neuroclasista”. Un verdadero placer para quien disfruta de reminiscencias carrollianas.9
La estética del hospital, los gestos del personal de seguridad y sus dichos cuando intervienen, los animales que lo habitan y los momentos de descanso y diálogo, todo está allí como una buena película. Por momentos, la descripción recuerda a las que aparecen en los relatos autobiográficos de un libro que tiene un subtítulo sugestivo: Diálogos entre sobrevivientes del manicomio y la ley 26.657,10 especialmente porque muchos de sus autores estuvieron internados en servicios de salud mental de hospitales generales. Esta coincidencia habla bien del autor como observador.
Al estilo de las muñecas rusas, este texto sobre lo manicomial en un servicio de salud mental de un hospital general contiene otro: un debate abierto sobre los usos y las prácticas del lenguaje psicoanalítico y sus actores. Me atrevería a decir, sin conocerlo personalmente, que trata de defender el psicoanálisis, aunque muchos pueden pensar que lo ataca. Después de haber mostrado destellos durante todo el texto, le dedica el último capítulo a cuestionar formas discursivas en que el psicoanálisis aparece en las prácticas cotidianas del servicio. Algún escozor va a producir a quien lo lea, y eso es bueno. Recomendaría que antes de comenzar a responder los lectores se tomen un momento. Se trata de alguien que enuncia: “El honor político del psicoanálisis depende exclusivamente de su potencia desnaturalizacionista. El psicoanálisis es un dispositivo para desnaturalizar dispositivos, a saber, un contra dispositivo; un dispositivo paradójico, diseñado para erradicar cualquier idea sobre la naturaleza del mal llamado ser humano”.
Es posible y bienvenido que incomode.
Hace años me enviaron de Nueva York un programa que se llamaba Elisa y que las empresas usaban para que sus empleados se auto-administraran sesiones de psicoterapia. Estaba diseñado siguiendo las técnicas de las Terapias No Directivas Rogerianas, o sea que no daba consejos sino que preguntaba o señalaba a partir de determinadas palabras clave. Fue hace tiempo y por eso el diálogo con «Elisa» era por escrito. Inventé un personaje y lo probé, me fue produciendo un malestar importante, la máquina preguntaba con sagacidad y puntuaba inesperadamente. Puse una frase con énfasis y me preguntó si estaba molesta, al responder cometí un lapsus por escrito («mothern» por modern) y me respondió que no entendía, obviamente no registraba esa palabra compuesta… recién entonces pude aliviarme algo. El colega que me lo regaló lo había mandado con una esquela: «Para que sepas con qué frecuencia uno trabaja como una máquina».
Aconsejo leer este libro para encontrar, con incomodidad, los indicadores de cuando se trabaja como un alienista.
Alicia Stolkiner
1. Aguirre, J.C. y Jaramillo, J.G. 2015. El papel de la descripción en la investigación cualitativa. Cinta moebio 53: 175‐189. En: www.moebio.uchile.cl/53/aguirre.html
2. Garnegie Dal: Cómo Ganar Amigos e Influir en las Personas. En: http://www.ekhinemendizabal.com. Para los curiosos.
3. https://es.wikipedia.org/wiki/Sátira
4. Testa, M. El Hospital-Visión desde la cama del paciente, en Políticas en Salud Mental, Comp. O. Saidón y P. Troianovski, Lugar Editorial, 1994 (175-187).
5. Op. Cit. Pág. 184. El resaltado es del autor.
6. Mannoni, M. El psiquiatra, su loco y el psicoanálisis. México: Siglo XXI Editores, 1987. Pág. 122.
7. RISaM - LA EXPERIENCIA DE (TRANS) FORMAR (NOS) CON OTROS, Prosa Editores, Entre Ríos, 2017.
8. Trímboli A. El Dispositivo de Hospital de Día en Adicciones. La subje-tividad y la intersubjetividad en la clínica. Noveduc. Buenos Aires, 2018.
9. De Lewis Carroll.
10. Bogojevich, Erquiaga, Albano, Bolomo y Robinson, comentado por Leonardo Gorbacz: La Ley de la Locura-Diálogos entre Sobrevivientes del manicomio y la ley 26.657. FEPRA-Editorial Los hermanos, Buenos Aires, 2015.