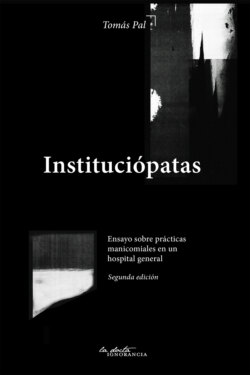Читать книгу Instituciópatas - Tomás Pal - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеTiempo atrás, un amigo me envió un correo bastante extraño diciéndome, palabras más, palabras menos, que mi período estético se había terminado, que era momento de que me pusiera a escribir. Debo haberme sentido inquieto, puesto que le respondí el correo con un apuro mecánico. No recuerdo exactamente qué. Puede haber sido un chiste, un refrán o una pregunta; no importa. De cualquier modo, y ante la falta de una nueva respuesta por parte suya, me detuve unos minutos a reflexionar sobre el contenido del mensaje. ¿A qué se refería con mi período estético?
En aquel momento no logré elaborar ninguna respuesta útil, necesité algunas semanas más para darme cuenta de que me había convertido en un espectador de mi propio malestar, para describir la queja en términos cinematográficos.
Luego de producir algunos textos breves sobre temáticas afines al campo del psicoanálisis y la salud mental, sentí que era un momento propicio para transmitir problemas clínicos a través de modos de transmisión menos ortodoxos. Pensé: ¿por qué no detallar una experiencia hospitalaria? Sí, ¿pero cómo? Debía encontrar el modo más adecuado de problematizar la carga de significados precocidos que arrastraba la noción de clínica. Era necesario extender la amplitud del término hasta alcanzar elementos usualmente desatendidos en el establecimiento de lógicas determinísticas. Clínica y psicopatología jamás deben homologarse; es un principio ético, la ampliación del campo de batalla dentro del proceso salud-enfermedad.
Resultaba fundamental determinar con exactitud qué quería contar, cómo lo haría y por qué motivos. Al final, elegí hacerlo al modo de una aventura clinicalista, cuyo testimonio considero de alcance general. Para ello, he seleccionado una serie de elementos, situaciones, conflictos y problemas con los que me encontré –y que a menudo produje– durante mi paso por el campo de la salud pública. En este sentido, uno podría decir que el texto describe momentos de una experiencia hospitalaria típica, tipificable en términos generales, que el caso elegido no tiene otra función que la de presentar los problemas a través de la tensión existente entre lo general (el tablero) y lo particular (la pieza), siendo extremadamente simplista y esquemático.
«Un momento Tomás. Cuando mencionás lo particular, ¿no deseás referirte a lo singular, el manantial fenoménico del psicoanalista?». De ninguna manera. La tarea, entre otras, será intentar visibilizar aquellas invariantes institucionales que la casuística suele esconder bajo el paraguas metodológico del «caso por caso». A mi entender, existen al menos dos modos fundamentales de llevar adelante semejante tarea. La primera, mediante la transformación de lo observado en dato, ya que los casos, una vez agrupados, muchas veces iluminan problemas y preguntas que de otro modo habrían quedado extraviadas en el limbo de los quehaceres presubjetivos. Destaco la importancia de llevar un control organizado y prolijo sobre la cantidad de medicación que se administra en un período de tiempo a determinado grupo de pacientes (¡una utopía!), por poner un ejemplo de los más triviales. La segunda, a la cual me encomiendo sin demora, procurando rescatar aquellas escenas que, caso contrario, no habrían alcanzado más que el estatuto de anécdota magra, chiste negro o recuerdo sin anaquel. Agrupadas, ordenadas y analizadas quizás susciten sentidos inesperados.
Una de ellas es el modo en el que hablamos acerca del otro: «paquera», «retrasado», «bipolar», «border», «sidoso», «paraguayita», «loquito», etc. A quienes denunciamos dichas declaraciones nos han trasladado ilegítimamente la carga de la prueba por ser demasiado platónicos.
Se nos presenta el problema de la segregación. ¿Habremos de rodearlo con maniobras estilísticas y derivaciones circunstanciales para avanzar hacia temas más felices? Claro que no, eso sería traicionar la propia posición ética, que, como una banda moebiana, establece la continuidad, abierta a la vez que delimitada, entre lo personal y lo profesional. En ese caso, ¿a qué se debe que un establecimiento que presenta las condiciones tanto materiales como humanas necesarias para alojar, expulse categóricamente a todo aquel que, ya sea por A o por Z, es identificado como alteridad indeseable? ¿Por qué será que la justificación a menudo se desliza desde lo necesario hacia lo insuficiente?
Describámosle al lector el marco en donde se encuadra el relato del texto. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la residencia en Salud Mental es un programa rentado de formación interdisciplinaria conformada por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y musicoterapeutas. Los enfermeros, si bien no pertenecen al sistema de formación, juegan un papel crucial en el campo. Lo mismo con los concurrentes, los abyectos desfalicizados del programa.
La residencia –mamushka institucional, microvisión de infantería juvenil, sistema agalmático de explotación de trabajo– dura un total de cuatro años e incluye rotaciones dentro de diversos efectores de salud, aunque su lugar de desempeño es mayormente hospitalocéntrico, con una interpretación materialista, mecanicista y unicausal de la enfermedad,11 herencia de la microbiología, cuyo modelo es de corte asistencialista y clínico; fácilmente demostrable si uno atiende a la especialización que supone el pasaje por la residencia: en Psicología Clínica. El problema comienza con la esquizia teórico-práctica de la formación de grado, problema que no abordaremos. En última instancia, la universidad es un lugar donde se discapacita12 estudiantes.
Volviendo al tema en cuestión, puede percibirse sin grandes inconvenientes que la mayoría de los Servicios funcionan con la mano de obra perentoria de los jóvenes ingresantes, entusiasmados por comenzar a desenvolverse en el campo que de seguro termine por desrealizarlos profesionalmente.
Enfoquémonos en el departamento de Salud Mental, es preciso recuperar algunas ideas por la vía de la experiencia. En términos generales, podríamos decir que la pizarra de la sala de internación estaba organizada a partir de tres grandes categorías, «Esquizofrenia», «Trastorno Bipolar» y «Otros»: grupo abyecto del programa de formación hospitalaria, constituido por la escoria psicopatológica del cerebrofarmacologismo y la porción desafiliada a un inconsciente con high standards. Las cosas tampoco estaban fáciles para el primero de los dos grupos del binarismo psicopatológico. Ellos también padecían las consecuencias de la degradación aporofóbica del pronóstico13 devenido profecía neuroclasista.14
Vale aclarar que el servicio cuyas prácticas estoy a punto a describir no es la excepción entre el resto, sino un efector más dentro del entramado manicomial post edilicio, en conflicto con la no tan nueva ley de Salud Mental; regulación supra paradigmática del campo. Este es un punto clave. Ahora bien, dichas prácticas manicomiales deben ser pensadas más allá de la lógica del caso por caso; eje de conflicto permanente entre la Salud Mental y el Psicoanálisis, sobre todo cuando los psicoanalistas se creen por fuera de las políticas de salud. Y aquí es preciso hacer la siguiente aclaración.
A lo largo del texto el lector encontrará términos, nociones, incluso neologismos relativos a los discursos involucrados. No ha sido mi intención realizar generalizaciones desmesuradas, menos aún sentencias definitivas, producto de abstraccionismos fatuos, fundamento de tantos prejuicios. Creo que fue José Bleger quien mejor lo expuso, al decir que “...cuanto más abstracto es el hombre que se estudia, más idénticas resultan todas sus características y más fijas, eternas e inmutables las categorías que se elaboran”.15 El problema no es tanto la abstracción como la categoría de hombre, reina entre todas las categorías. Toda vez que me refiera a El Psicoanálisis o La Psiquiatría se deberá, ante todo, a un recurso metodológico con fines didácticos. En un sentido estricto, no existe tal cosa como eso, excepto en calidad de fetiche, sino más bien personas que llevan adelante prácticas sostenidas en determinados modelos teóricos, principios éticos, técnicos, culturales, sexuales, relaciones de poder, etc. Eso es, prácticas concretas. Más aún en los tiempos que corren, donde ya no se cree en instituciones sino en personas, como alguna vez dijo Silvia Bleichmar. Es por eso que Bleger y Pichon-Rivière, siguiendo a Politzer, insistieron tanto en lo que llamaban el hombre concreto.
No obstante, me referiré principalmente a las grandes corrientes actuales, hegemónicas, dogmáticas y homogéneas: el biologicismo y el psicoanálisis milleriano, poslacaniano, freudo-lacaniano, comórbido, freudo-newtonista o psicoanalismo. Ya no sé bien cómo llamarlo, todo depende del instrumento que uno elija para realizar la autopsia, de lo que no caben dudas es que se trata de un cadáver. Tal como lo veo, ambas corrientes comparten puntos en común, a saber: el reduccionismo, el esencialismo y el rechazo de la función historizante, al igual que la omisión de la contextualización histórica de los objetos de estudio16 y de las propias prácticas (saber/poder).
Si se me permite proceder por el desvío apofático, diré que el texto no es un historial clínico, al menos no en el sentido más clásico del término. Considerando mi ámbito de desempeño laboral, habría sido francamente desacertado. Tampoco es un análisis institucional propiamente dicho, un elogio del prejuicio, una parodia psicoanalítica, un ensayo sobre el cinismo en las instituciones de salud o un libro sobre Psicología Social; aunque bien podría haberlo sido, ya que a fin de cuentas, se trata del abordaje de lo cotidiano en términos críticos. Pero entonces, ¿qué es? De trazar una diagonal sobre el cuerpo del texto, cada quien encontrará lo necesario para desprender de allí sus propias conclusiones. Tan sólo espero contribuir a la inteligibilidad de determinados problemas.
Antes de comenzar a escribir me tomé unas semanas para rastrear y recolectar producciones existentes con características similares a lo que me proponía producir. Me sorprendió la escasez de experiencias clínicas publicadas cuyos desarrollos superasen la extensión de viñetas genitalistas, al servicio de aforismos teóricos de naturaleza universitaria: ¡especulación! Es por eso que la obra de Fernando Ulloa continúa siendo imprescindible en el campo. Tomo de Ulloa el espíritu y la necesidad de compartir experiencias y teorizar prácticas, antes que de practicar teorías en la silenciosidad del anonimato.
Es preciso mencionar «Pharmaceutical reason», el desconocido trabajo del antropólogo estadounidense Andrew Lakoff, quien hace ya casi dos décadas pasó una temporada de su vida rotando por la sala de internados del mismo hospital. Recién pude dar con su escrito después de haber terminado el mío, lo que de ningún modo constituyó un contratiempo. Al contrario, me encontré con problemas harto similares: fraseos estereotipados, fachadas virósicas, prejuicios escicíparos. Por desgracia, en nuestro milieu ultra presurizado su escrito pasó absolutamente desapercibido, ya que nunca fue traducido al español. Es un trabajo valiosísimo, recomiendo su lectura.
He estructurado el ensayo en breves capítulos donde se desenvuelve la narración del material clínico, entre los cuales me tomé la libertad de incluir intermisiones fugaces, algunas de ellas un tanto condensadas, sobre reflexiones y análisis de temas subsidiarios al relato, preservando su organicidad. Su inclusión me resultó inevitable para un abordaje más completo del mismo. También he incluido un breve anexo, publicado originalmente en la Revista Topía, con ligeras modificaciones, para favorecer el desarrollo de temas suplementarios al análisis.
La música fue mi acompañante más estable durante la escritura del texto. Intenté ponerme a tono con algunos de mis discos preferidos como Blue Train y A love supreme, de Coltrane. You must believe in spring, de Bill Evans, el Debussy del jazz, estuvo entre los predilectos. Fue un verdadero desastre, no logré superar las quinientas palabras. Entonces puse el disco And Justice for all de Metallica y ya estaba de regreso en la ecocomuna hospitalaria. No lo menciono por vanidad, sino para transmitirle a quien lee el clímax de trabajo que precisé para llevar adelante la labor.
Es momento de liberar a la criatura. Uno la concibe, el resto depende de los lectores.
♦ ♦ ♦ ♦