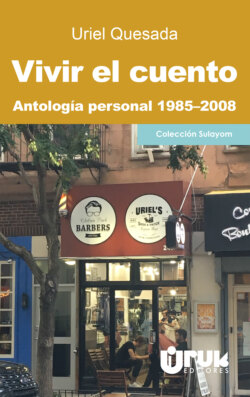Читать книгу Vivir el cuento - Uriel Quesada - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеLas antologías personales pueden ser muchas cosas, pero principalmente son un espejo en el que el escritor se contempla a sí mismo. Por esa razón, en una primera instancia son un acto narcisista, y lo peor que le puede pasar a un autor es caer en la tentación de convertir una antología personal en una especie de «obras completas», donde todo cabe porque uno se cree imprescindible. Muy pocos escritores en el mundo han podido a lo largo de su carrera mantener un nivel de calidad –o de interés para los lectores– que permita que toda su obra sea legible o digestible con el paso del tiempo.
Si uno trata de renunciar a ese primer impulso narcisista, llega el lento y doloroso proceso de selección. Al menos en mi caso, en el que escribir desata muchas de mis inseguridades, cada texto es sospechoso de tener muchas fallas, de haber envejecido mal y, sobre todo, de no decirme a mí como lector lo que me que decía años atrás. Para balancear la parte más narcisista con los temores, las demandas editoriales a veces ayudan. En mi caso, fue el número de páginas del manuscrito. Al momento de escribir esta introducción apenas he transgredido ese límite, aunque el primer borrador de este libro tenía muchos más cuentos. Como cuentista, sin embargo, las restricciones me guían y desafían, pero creo firmemente que me permiten llegar a mejores resultados.
Al seleccionar cuentos la antología también se convierte en otra cosa, sobre todo en un documento biográfico. Queda lo que uno considera que debe quedar, lo que parece relevante o posible dentro de los límites que se han acordado con el editor. Como antólogo de la obra propia, uno debe tomar unos pasos atrás para poder ver lo hecho desde cierta distancia. Mis primeros cuentos datan de principios de los ochenta. Los últimos incluidos en este libro fueron escritos más de veinte años después de los primeros. La persona que escribió Te hemos traído el mar no es, ni por asomo, la misma que escribió Retrato hablado o la que escribe estas líneas. Ha pasado mucha agua bajo el puente, incluyendo muchas páginas y proyectos.
En 1985 publiqué mi primer libro, Ese día de los temblores. En aquel entonces el mundo estaba a mis pies, pero no lo sabía. Tampoco estaba consciente de lo que significaba la carrera de escritor. Simplemente confiaba en que las cosas saldrían bien y que, de una manera u otra, llegaría a ser un escritor de tiempo completo. Al releer Ese día de los temblores encuentro ya una cuidadosa elaboración del lenguaje. Tal vez esa sea la mayor virtud de un libro que intenta recuperar una cotidianeidad, un mundo del cual el escritor apenas estaba aprendiendo. Creo que las historias, en su mayoría, quedan supeditadas al lenguaje, en lugar de que este sirva a las tramas. Como diría Alfonso Chase con respecto a El Ángel y Te hemos traído el mar, los dos incluidos en Vivir el cuento: «El elemento de belleza natural de la palabra construye el fondo de lo narrado, con nostalgia y maestría, escritos en lo profundo de la consciencia, poética que define lo narrado con elementos esenciales a su arte personal». Te hemos traído el mar ha sido reproducido múltiples veces, incluso apareció en una antología en inglés compilada por Barbara Ras. En 2007, el cuento se leyó como parte del currículo de un colegio universitario de Virginia. Fui invitado a dar una charla y a participar en otras actividades con estudiantes. Al final de la jornada, camino al hotel, mi anfitriona hizo el siguiente comentario: «No entiendo cómo una persona tan afable como usted pudo escribir un cuento tan triste». Guardo esas palabras como uno de los más intrigantes elogios que he recibido.
El atardecer de los niños (1990) representa a la vez una continuación y una ruptura. El libro, además, ganó los premios Editorial Costa Rica y Aquileo J. Echeverría. En un breve prólogo, Carmen Naranjo resume así el razonamiento del jurado del premio ECR: «Exquisito empleo del idioma, en cuanto a construcción y expresión cabal; la variedad temática; el amplio conocimiento del arte de narrar y la diversidad de técnicas narrativas empleadas». Gastón Gaínza, uno de los miembros del jurado, dijo en un artículo que el libro se imbricaba en un espacio de lo maravilloso y que, como ejemplo de la literatura del post-boom, su tema predominante era la indagación de la identidad. A más de treinta años de haber escrito esos cuentos, concuerdo como lector con las apreciaciones sobre El atardecer de los niños. Alguien me decía no hace mucho que la identidad (o identidades) era el tema al que volvía una y otra vez. Probablemente es cierto, pero me gustaría pensar que mis preocupaciones en torno a la identidad han madurado, se han vuelto al menos más concretas y más cercanas a los lectores. Para esta antología he incluido un par de cuentos fantásticos, Soñar lo soñado y Detrás de la puerta, así como el que da título al libro. El atardecer de los niños me gusta porque la trama se torna más relevante que los juegos de lenguaje. También me agrada que en pocas páginas se retratan varios personajes, todos vulnerables y en procura de resolver las tensiones entre tradición y cambio, entre ser niño y volverse adulto, entre vivir y enfrentarse a la muerte.
Hacia mediados de la década de 1990 aparece Larga vida al deseo, un libro que marca un antes y un después en mi producción literaria. Si bien todavía hay cuentos fantásticos a la manera de Julio Cortázar –Cómo prepara la vajilla para un desastre es un claro ejemplo– la colección busca otros derroteros con historias que hablan abiertamente sobre la muerte, la responsabilidad civil, el amor y el deseo. Es un libro también más maduro, más enfocado en el desarrollo de los personajes y sus avatares. Dos cuentos me parecen particularmente relevantes. Larga vida al deseo se refiere a la búsqueda de una familia de elección. A pesar de las muchas mujeres que se cruzan en su camino, la atracción que Mesías, el protagonista, siente por ellas no es necesariamente sexual. Por el contrario, se basa en complicidades, en el hecho de haber sufrido bullying, en la discriminación por ser diferente. Si hay algo de experimentación con el cuerpo, esta se da desde el anonimato y el secreto, y es la posibilidad de «llamar las cosas por su nombre» lo que rompe el hechizo. Esta historia sin historia, por su parte, se contradice a sí misma en cada párrafo, o tal vez se refiere a una historia que no puede ser nombrada: la de los deseos imposibles, o más bien contenidos por algo que está dentro de los personajes. Es también un cuento sobre el voyerismo, como si el placer de ver fuera un paliativo a la imposibilidad de poseer.
Mi siguiente libro, Lejos, tan lejos, es una obra de exilio. Su escritura refleja un desplazamiento: Nuevo México, Nueva Jersey, Florida, La Habana, Cartago… lo mismo ocurre con sus temas y sus paisajes, desde lo más urbano hasta los maravillosos espejismos del desierto norteamericano. Este libro también muestra un cambio de influencias. Lo maravilloso ha dado paso a la alucinación, los juegos de lenguaje procuran estar al fondo, como escondidos, para que la trama sea más transparente. Estos cuentos beben más del realismo sucio estadounidense que del realismo mágico latinoamericano, aún muy en boga en aquel tiempo, aunque transformado y asimilado por otras culturas. Ciudades como Las Cruces o Nueva Orleans se vuelven protagonistas centrales del relato, influyen en los personajes a tal punto que determinan su estado emocional. Esos personajes se extravían en las calles, pierden consciencia de sí mismos ante la riqueza que ven o por la inclemencia de un clima que jamás imaginaron que podía existir. Este es el libro que ha viajado más, y se ha dicho mucho de historias como Bienvenido a tu nueva vida o El elefante birmano. Un cuento que personalmente me resulta muy significativo es Lejos, tan lejos, que podría agruparlo con otros en torno a un problema central: la disolución del ser. Basado en un hecho real, mis primeras experiencias en Nueva Orleans, la trama se refiere a esos momentos límite en que todas las certezas están en crisis y el futuro se limita al instante mismo que se está viviendo. Sin embargo, al contrario de otros cuentos, Lejos, tan lejos ofrece una salida en la solidaridad entre marginados, en el cariño, en el contacto físico, en el calor humano. Creo que el personaje de La Figura, con su espíritu de lucha, su simpatía y generosidad, le permite al narrador retomar su vida y seguir adelante.
El último libro que forma parte de esta antología es Viajero que huye, de 2008. Quisiera referirme a un ensayito al final de la colección titulado Post Scriptum, principalmente al siguiente párrafo: «las referencias a lugares y fechas al final de cada historia tienen el propósito de integrar a la ficción la circunstancia vital en la que el cuento ha sido escrito, algo así como una biografía oculta, apenas mencionada como dato». Esa idea de la biografía oculta me lleva de vuelta al principio de esta introducción. Si un libro como Ese día de los temblores es una búsqueda de la identidad desde un espacio cultural y político local/nacional, con un futuro que parecía cierto dentro lo que era la cultura costarricense de los años ochenta, Viajero que huye es su opuesto: la identidad no se encuentra ni aquí ni allá, se construye desplazamiento a desplazamiento, carece de asidero, emigra, deambula. Es, por lo tanto, un elemento fluido, capaz de cambiar y contradecirse. Tres de los cuentos incluidos en esta antología se refieren a ese fluir: Escuchando al maestro, Madame Sessmá y Retrato hablado. Por su parte, Todos los poetas muertos parte de una anécdota que me contó la escritora nicaragüense Irma Prego sobre el día en que se publicó la noticia de la muerte de Yolanda Oreamuno. Ese hecho afectó a quienes la conocían y admiraban, y me permitió componer un homenaje a gente fundamental en mi etapa de formación como escritor.
Vivir el cuento está organizado en cuatro secciones con temáticas comunes. La primera, Las transformaciones tiene cuentos sobre personajes que experimentan profundos cambios, aun a su pesar. Esos cambios son un paso hacia otras realidades y experiencias vitales. Los deseos agrupa historias sobre amor, sexo y voyerismo. La mayoría de mis cuentos sobre la experiencia homosexual se encuentran en esta sección. Los mundos muestra algunas de las historias fantásticas (en los noventa se hablaría de «lo maravilloso») que se hallan dispersas en todos mis libros. La última sección, Los ausentes, aborda el tema de la muerte y el cambio, pero desde una perspectiva distinta a Las transformaciones. El morir es aquí más sombrío, con pérdidas que los personajes apenas empiezan a procesar.
Durante los meses que he trabajo en la preparación de esta antología, he visto casi todos los episodios de una serie producida por la Universidad de Guadalajara, titulada Café Chéjov. Como su nombre lo sugiere, el programa se dedica al cuento. Por él han desfilado decenas de autores de habla hispana –apenas un centroamericano, Sergio Ramírez– que tienen una obra cuentística importante. También han participado algunos críticos y editores. El show siempre se inicia con una primera reflexión sobre lo que es un cuento, y quisiera referirme a ideas que me han gustado y que comparto en alguna medida. La escritora boliviana Liliana Colanzi, por ejemplo, habla de la extensión del texto como propósito y de la intensidad en la prosa que hermana al cuento con la poesía. El mexicano Ignacio Padilla llama al cuento un género utópico, que busca una imposible perfección –la imperfección, por contraste, sería el rasgo distintivo de la novela–, y así, lo que llega a manos del lector es el resultado de una derrota, los restos de un intento por encapsular un mundo completo en un texto caracterizado por la concentración e intensidad de los hechos narrados y la austeridad de los elementos de la historia. Clara Obligado habla de contar más con menos elementos; nos dice también que un cuento crece a través del despojo –de lo superfluo, aclararía yo–, de la condensación y contención. El editor Juan Casamayor insiste en la importancia de la elipsis en la composición de un relato, y nos advierte que la escritura final de un cuento ocurre en el acto mismo de su lectura.
Personalmente creo que en la escritura del cuento hay un propósito de brevedad. Claro que breve es un concepto esquivo. Yo mismo he escrito cuentos de un par de renglones y cuentos de casi cincuenta páginas. La brevedad, sin embargo, se logra por un uso muy consciente de los recursos narrativos (las musas no existen, al menos no para mí), guiados por la concisión, la precisión y la economía. Como han señalado varios de los escritores antes citados, el lector juega un papel central en completar el sentido, expandiendo sin necesariamente proponérselo las posibilidades de significado del texto. Ese reto no es nuevo, viene de una larga tradición en la que los cuentos –orales o escritos– plantan en nuestra imaginación un mundo que vamos haciendo más y más complejo cada vez que leemos u oímos la historia. Como lector, me gustan las historias que me causan un impacto inicial, que no me dejan indiferente, que me invitan a volver para descubrir lo que está implícito o sugerido, lo que se dice como por casualidad pero forma el corazón del conflicto, lo que explica la reacción o el destino de los personajes.
Algunos escritores clásicos se mencionan una y otra vez en Café Chéjov como fundamentales en la formación de las nuevas generaciones. Antón Chéjov, por supuesto, y en menor medida Edgar Allan Poe. También Guy de Maupassant, John Cheever, Flannery O’Connor, Alice Munro… De América Latina, Jorge Luis Borges, pero más aún Julio Cortázar. Juan Rulfo tiene sus seguidores, sobre todo en México, y de Brasil las referencias más recurrentes son Clarice Lispector y Rubem Fonseca. En mi altar personal están, además, Juan Carlos Onetti, Augusto Monterroso, Raymond Carver, Rodrigo Rey Rosa, Carmen Naranjo y Myriam Bustos. No puedo decir exactamente qué aprendí de cada quien. Sus influencias las descubro en detalles, en homenajes que pongo en mis cuentos a manera de pistas, en preocupaciones éticas y estéticas que han guiado la escritura de mis cuentos.
Nueva Orleans, Louisiana, 11 de julio de 2019