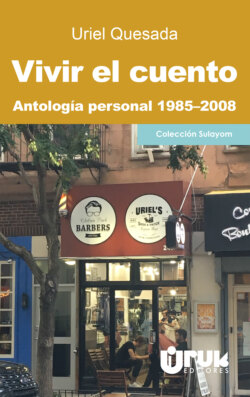Читать книгу Vivir el cuento - Uriel Quesada - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El atardecer de los niños
ОглавлениеHoy, muy temprano, se llevaron a Silvia para el hospital. Está enferma. Mamá creyó que hasta ese momento se sintió mal, pero yo sabía que desde mucho antes andaba molesta. Mamá no reconoce a la gente preocupada. Yo sí. Mamá, por ejemplo, acostumbra morderse los dedos hasta arrancar ese pellejito de los uñeros y comérselo. Papá se enoja por cualquier motivo y se queda inútil: no encuentra el periódico, ni su radio a la hora de las noticias, nada. A Raúl le da por caminar con las manos entre las bolsas del pantalón y se va por la finca pateando piedras.
Raúl es mi hermano y algo le preocupa. Yo no tengo más hermanos, pero Silvia, hija de otra Silvia, mi tía, vive con nosotros desde hace tiempo. Silvia, la tía, se fue para Estados Unidos y dejó a la prima a nuestro cuidado. Ella ya está grande. El año pasado cumplió quince años y vinieron sus amigas del colegio a celebrar porque nosotros tenemos un gran comedor, muy bueno para hacer fiestas. Sin embargo, se fueron por la finca más largo de donde está el maíz, en la parte de los pastos, y montaron a caballo y se metieron al río, aunque en la parte menos profunda y no se quitaron la ropa.
A Raú1 no le celebraron cuando cumplió quince años. Supe de su cumpleaños porque mamá lo mencionó, pero lo único especial fue que comimos arroz con pollo el domingo siguiente. Ni siquiera hubo queque. Raúl tiene ahora diecisiete años, y está preocupado. Me asomo a la puerta y lo veo poner ropa en un maletín, como si fuera de viaje. Eso me da miedo. No quiero que me deje solo aquí en la casa. Papá y mamá salieron. Los trabajadores no llegan en estos días porque papá no está. Anda lejos, donde mi abuela. El otro día lo llamaron porque abuela se puso muy grave. No quiso que fuera con él. Yo le dije y me respondió que no le parecía bien que perdiera clases.
Sin embargo, hoy no fui a la escuela.
No quiero decirle a Raú1 que tengo miedo, me llamaría maricón. Pero tal vez me atreva. Puedo ver que Raúl también tiene miedo.
Cuando Silvia se puso mal, Raúl casi no salía de su cuarto. No fue a verla. Antes eran sonrisillas en la mesa y mamá torcía los ojos y papá se quedaba con el tenedor suspendido en el aire, observándolos. Por eso empezaron a hacer cosas a escondidas. Yo me di cuenta: Raúl buscaba las manos de Silvia por debajo de la mesa. Cuando lo conseguía nuevamente eran risa y risa.
Una tarde papá se lo llevó al maizal. Cuando yo me acerqué se volvió y dijo brusco: andate a los establos. No me fui. Tenía curiosidad, quise oír. Sin embargo, casi no pude. Papá hablaba con grandes gestos y Raúl revolvía la tierra con un pie. Solamente alcancé a comprender una frase que papá repitió varias veces en voz alta: tomá precauciones, sos un hombrecito.
Me sentí celoso, Raúl empezó a caerme mal. Él era un hombrecito, ¿acaso yo no?
Pasé varios días con el resentimiento, pero no notaron mis cambios como yo noto los de ellos. Una noche, cuando papá se sentó con los libros de columnas a hacer números, se lo pregunté. Me miró un poco extrañado, pero rápido reaccionó revolviéndome el pelo con cariño:
—Claro que sos un hombrecito.
Yo subí a nuestro cuarto orgulloso de estar otra vez al nivel de mi padre y mi hermano. En el cuarto, sin camisa, Raúl se observaba cuidadosamente en el espejo del armario.
—Ya soy un hombre también –le dije.
Raúl se volvió burlón.
—A los hombres se nos endurece la voz y nos sale barba y pelo por aquí.
Me señaló una pelusa rizada que le asomaba por debajo del ombligo y los brazos y unos pelillos aislados que tenía sobre el pecho. Se sentía muy seguro de ser hombre. Me hizo avergonzar, me humilló.
Esa noche empezó a salir. Se iba a la ciudad y regresaba en el último autobús. Aún así debía andar bastante por el camino a oscuras. Pero Raúl no le teme a la oscuridad.
Pronto llegó más y más tarde. Tenía llave y trataba de entrar en silencio, pero a veces tropezaba en los muebles. Entonces papá se levantaba y durante los días siguientes lo castigaba exigiéndole mucho trabajo.
Por eso me pidió ayuda. Cuando olvidaba la llave, o no podía abrir la puerta por borracho, tiraba piedrillas como aviso y yo bajaba para ayudarlo a subir y desvestirse. A veces no podía ponerle la piyama y se dormía así, en calzoncillo o con la ropa de calle puesta. En esas ocasiones los papás adivinaban la cosa y otra vez lo castigaban. Parece que cuando uno se vuelve hombre tiene que aguantar muchísimos castigos.
Raúl no dejaba de mirar a mi prima. Después de otra conversación con papá, Raúl dejó un poco las llegadas a deshoras. Se quedaba en casa jugando naipe o Nibanco con Silvia y conmigo, o la llevaba a la ciudad, pero volvían temprano. A veces yo iba con ellos al cine. Raúl pasaba su brazo sobre el hombro de la prima, y se decían cosas al oído, como en las películas.
—Te voy a acusar –le dije–. Te enamoraste de Silvia.
Él se encogió de hombros y se marchó.
En una ocasión fuimos los tres al río. Vi cómo le daba un beso en la boca y la abrazaba muy fuerte. Silvia trató de separarlo, pero no la soltó.
Entonces yo le conté a papá.
Por la noche no nos dejaron jugar después de la comida. Papá me señaló la escalera y mamá me dio una nalgada cariñosa, apurándome. No cerré la puerta. Sin embargo, tenía miedo de escuchar. Fui hasta la cómoda, recordando las miradas de Raúl y encontré la llave de su gaveta encima del mueble. Lleno de curiosidad abrí y empecé a registrar entre sus camisas. El miedo era de ese que se siente como un hueco en el estómago, pero me arriesgué. Tembloroso, encontré una revista. Traía montones de fotos de mujeres enseñando las partes de arriba y las de abajo. El asombro me hizo olvidar la discusión del primer piso. Miraba largo rato cada foto, hasta que me detuve en una donde también había un hombre sin ropa. Estaba encima de la muchacha y se abrazaba a ella como Raúl hizo con Silvia en el río. El trasero del hombre casi no se veía porque la mujer lo tapaba con sus piernas.
De repente la luz apareció frente a mis ojos. Me di cuenta de la magnitud de mi falta. Había descubierto un secreto. Guardé la revista rápidamente y me acerqué a la puerta. Mamá les decía, muy brava, nunca más, ¿oyeron?, nunca más, si no hacen caso enviaremos a Silvia donde mi hermana.
Cuando los oí subir, rápido me quité la ropa y me acosté. Raúl tiró la puerta y abrió la cómoda buscando la piyama. Yo me volví hacia la pared para hacerme el dormido. Mi hermano hablaba bajito, como para él mismo. Apenas apagar la luz, me gritó:
—Sos un chismoso del carajo, un maricón.
Yo me senté en mi cama y lo vi tirarse en la suya y llorar.
Desde ese día se volvió imposible. A nadie hacía caso. Se iba los sábados a la ciudad y a veces volvía hasta el lunes. Mamá se preocupó, pero papá, cansado de la majadería, no le dio mucha bola.
—Vas a ver cuando terminen las vacaciones y entre a clase. Con el trabajo no va a tener ganas de irse por allí.
También seguía viendo a Silvia. Se topaban en el maizal, en los establos, se tocaban las rodillas por debajo de la mesa.
Yo los espié. Sin embargo, me guardaba la imagen de sus manos, de sus miradas, porque no quería seguir siendo un chismoso del carajo, un maricón. Hasta que un día en que mamá no estaba y papá tuvo que salir de emergencia porque la abuela se había caído y la tenían toda quebrada en el hospital, Raúl y Silvia se miraron con complicidad y me dejaron cuidando la casa. Se fueron, Raúl nervioso un poco adelante, Silvia como que se iba y regresaba.
Luego empezó a enfermar. Le decía cosas en secreto a mamá, pero ella la tranquilizaba: debe ser un pequeño sangrado, algo pasajero. Raúl se ponía más nervioso.
Y se la llevaron. Mamá llamó y dijo que no volvería esa noche. Yo contesté, pero ella quiso hablar con Raúl y le preguntó muchas cosas, casi a gritos: qué había hecho, si habían cometido alguna tontera con los curanderos de por ahí cerca, esperá, verás cuando llegue a casa. Raúl lloraba, aunque apretando los dientes y el gesto para que ella no se diera cuenta al otro lado de la línea. Lo oí prometer que sí, no cometería más estupideces, aguardaría tranquilo.
Pero no va a hacer caso. Yo quiero molestarlo porque tiene miedo de mamá, pero la cosa es muy seria: parece que me deja solo. Yo también temo.
Lo acompaño hasta la puerta. Me toma por los hombros.
—Tía vendrá dentro de un rato. Sos un hombre, podés quedarte solo, nada te va a pasar.
Me da la mano y se hunde en la noche. Sé que miente. Tía no vendrá, pero no importa. Al menos puedo probar que soy hombre. He visto cómo se forman y puedo llorar tranquilo, temer sin pena, porque el miedo también es un paso inevitable de este camino.