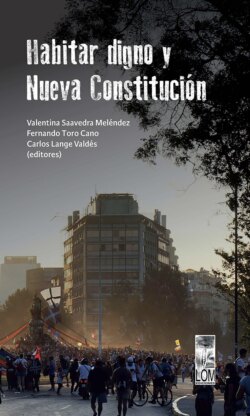Читать книгу Habitar digno y Nueva Constitución - Valentina Saavedra Meléndez - Страница 10
Ciudad y derechos humanos
ОглавлениеConversación entre Mónica Bustos Peñafiel1 y Ana Sugranyes2
La conversación de Mónica y Ana otorga un punto de referencia inicial y marco conceptual y jurídico fundamental para entender, en términos generales, cómo el habitar tiene relación con el proceso constitucional. A través de la revisión de distintas ideas en torno a los derechos humanos, los derechos individuales y colectivos, los llamados derechos sociales y ambientales, el derecho a una vivienda adecuada o ‘digna’, y finalmente, el derecho a la ciudad, esta conversación permite situarse en el debate constituyente desde la noción de los derechos y con especial énfasis en la revisión de la función social y ambiental del suelo y del derecho de propiedad.
Mónica: Vivimos un momento excepcional y todo indica que, en este proceso constituyente, los derechos humanos son clave para avanzar hacia una mejor calidad de vida de todas y de todos los chilenos. ¿Nos puedes explicar cómo se construyen los derechos humanos?
Ana: Los derechos humanos se construyen en un lento proceso continuo, de conquistas y derrotas, que ha costado miles y miles de vidas. Representan el cuerpo legal internacional de la humanidad, de la dignidad humana, y son una unidad indivisible de obligaciones de Estado. Los derechos emergen de las transformaciones permanentes de la Sociedad; se exigen en movilizaciones sociales y se precisan en instrumentos legales y normativos para que el Estado garantice su cumplimiento. En otras palabras, surgen desde la sociedad y van evolucionando hacia nuevos derechos desde las prácticas de la convivencia entre las personas, desde cada realidad territorial, política y dinámica. Sin embargo, las leyes son estáticas y debemos revisarlas periódicamente y volver a llevarlas a menudo al tablero, volver a entenderlas y a reglamentarlas, porque las prácticas de convivencia de la sociedad cambian, porque surgen nuevos valores que se traducen en nuevos derechos. En este momento constituyente excepcional que vivimos en Chile, los derechos humanos representan un pilar sobre el cual debemos acordar nuestras bases comunes de convivencia.
Mónica: ¿En la práctica de la vida qué representan los derechos humanos?
Ana: Los derechos humanos son esa aspiración o utopía de los seres humanos hacia la dignidad y el buen vivir; son una señal de emancipación. La Carta Universal de los Derechos Humanos (1948), pactada en las Naciones Unidas al salir de los horrores de las guerras mundiales, fue un grito de «Nunca más»; o un intento, porque siguen reproduciéndose atrocidades de guerras, desplazamientos y nuevas formas de esclavitud alrededor del mundo. Estos derechos consagrados son el único marco legal internacional al cual podemos recurrir para reclamar su cumplimiento, luchar en contra de su violación y exigir reparaciones; como, por ejemplo, aquí en Chile, por la represión en contra de las manifestaciones civiles, exijamos la liberación de las y los más de dos mil detenidos desde hace más de un año y sin juicio. Las sociedades y sus Estados, a través de la institucionalidad de Naciones Unidas, siguieron trabajando los términos de los derechos humanos, llegando a suscribir dos grandes tratados en el año 1966: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ambos tratados constituyen obligaciones de Estado. Aquí en Chile también. Sin embargo, en la historia de los últimos cuarenta años, enfrascados en la Constitución vigente, hemos estado dominados por principios consagrados por las condiciones de mercado más que por el bien común, viviendo en una lógica que favorece más el objetivo del desarrollo personal que el de la solidaridad entre todas, todos y todes.
Mónica: ¿Ésta es una explicación de la diferencia entre los derechos individuales y colectivos?
Ana: La construcción de los derechos humanos siempre es reflejo de diferencias y acuerdos entre miradas más individuales y colectivas de los derechos. Es la capacidad de equilibrar ambos enfoques. La historia de los derechos humanos pertenece a la tradición liberal del mundo occidental, anclada en el desarrollo del capital, de la burguesía y de valores individuales. Pero, desde finales del siglo XX, se multiplican fórmulas y precisiones de derechos colectivos, que surgen desde las variadas luchas sociales de resistencia en contra de la era neoliberal y de las nuevas formas de colonización, de las tradiciones patriarcales agresivas, de los efectos depredadores del modelo de desarrollo y en favor del bien común, del buen vivir y el resguardo de la naturaleza y su biodiversidad. En este momento constituyente, el mayor desafío para el debate en Chile es precisamente esto: motivar espacios de discusión, en los cuales confrontemos las diferencias y complementariedades entre los derechos de unos pocos y de la mayoría, los intereses particulares y los colectivos, las obligaciones privadas y las públicas, el bien individual y el bien común, avanzando hacia formas más solidarias y menos individualistas en nuestra convivencia. El resultado de este debate será el que marcará la importancia que tendrán los derechos humanos en la Nueva Constitución.
Mónica: Para nosotras y nosotros que trabajamos los temas de la vivienda, del hábitat y de la ciudad, ¿cómo se relacionan los derechos humanos con el territorio?
Ana: Una primera constatación: los derechos humanos no se realizan en el aire. La construcción de la dignidad humana debemos relacionarla con el lugar donde habitan los sujetos de estos derechos. En este sentido, hablamos de los derechos al hábitat, equivalentes a las demandas ecologistas del cohabitar el planeta. Desde nuestra disciplina, cuando hablamos de vivienda, el barrio o la ciudad, existen derechos humanos precisos, especialmente entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, llamados también ‘derechos sociales y ambientales’. Para ilustrar esta mirada territorial de los derechos humanos, quiero contar un ejercicio que realizamos en el Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos en 2015, cuando el tema constituyente empezaba a repuntar. Con el raciocinio esquemático arquitectónico produjimos este mapa, que dio vueltas por América latina en artículos y conferencias. Un mapa de ideas y factores relacionados con la dignidad humana a ser considerados cuando analizamos el espacio, como lugar donde viven personas, familias y comunidades.