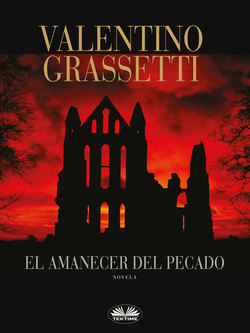Читать книгу El Amanecer Del Pecado - Valentino Grassetti - Страница 7
3
ОглавлениеEl profesor Marzioli era un tipo rígido y anticuado, con las gafas en equilibrio sobre la punta de la nariz aquilina, la chaqueta lisa y con una pajarita que le daba una apariencia de intelectual.
Torcuato Tasso tuvo una educación católica. En la Rimas amorosas se puede reconocer la influencia de la poesía de Petrarca…
Como de costumbre Marzioli explicaba la lección con el entusiasmo de un sepulturero que tomaba las medidas a un difunto. Guido observó que Daisy no cogía apuntes. Tamborileaba nerviosamente con el bolígrafo sobre el pupitre, el aire de quien perseguía pensamientos lejanos.
En cuanto acabó la lección sobre Tasso se levantó un suspiro colectivo de alivio. El profesor había conseguido a convertir en sorprendentemente aburrida la inquieta vida del literato. Lorena se despidió de Daisy y se largó con rapidez. El padre la esperaba a la entrada en uniforme de trabajo, sentado en la furgoneta cargada de tubos para los calentadores de agua. Debía llevarla a ver el partido de los Leopardiani, el equipo del instituto. A Lorena no le gustaba el fútbol pero estaba enamorada locamente de Christian Skendery, un alumno de tercero de anchos hombros y con una mirada de fuego.
Daisy se despidió de su amiga y atravesó la calle afligida. Guido apresuró el paso para alcanzarla.
–Daisy, ¿podemos hablar? –preguntó nerviosamente, esperando que no lo mandase al diablo. Ella se paró. Miró al muchacho elevando las cejas, abandonando sus propios pensamientos para concentrarse en su rostro arrepentido.
–Siento lo de la foto –exclamó él con un desganado levantamiento de espaldas, como queriendo decir que ahora el daño ya estaba hecho y no se podía remediar.
–No es tan importante –dijo Daisy poniendo fin a la cosa al notar cómo el muchacho estaba tan nervioso. Ella, con el aire hosco de quien no lo había perdonado del todo, se fue hacia el camino dando por descontado que él la seguiría.
Guido se armó de valor, apresuró el paso y la alcanzó. Caminaron uno al lado del otro atravesando las hileras de plátanos que conducían a la salida. El otoño extendía las primeras hojas sobre el adoquinado. Dos muchachos se pasaban un canuto sentados debajo de un plátano con una corteza impresionante, la luz del sol metiéndose entre las ramas y saliendo fragmentada en muchos pequeños rayos brillantes.
–Aparte de los porros, es una escena muy romántica –pensó Daisy. Guido intentó trabar conversación. Ella respondía estando un poco a lo suyo, con monosílabos, porque estaba de nuevo pensando en el comentario escrito en Youtube.
Adriano, deja de buscarme. O tendrás un feo final.
Le pareció una broma horrible. Todos sus amigos sabían que estaba enfermo. ¿Qué sentido tenía ensañarse con una persona discapacitada?
–Daisy, ¿está todo bien? Tienes una cara extraña –se preocupó Guido.
–No, no es nada. Es que estaba perdida en mis pensamientos –respondió ella haciendo sobresalir el labio inferior para soplar hacia el flequillo. Sandra la esperaba sentada en el coche mientras un guardia municipal estaba observando con poca paciencia los cuatro intermitentes encendidos.
Guido observó a Daisy dar la vuelta a la esquina. A pesar de no verla levantó la mano para despedirse, la mirada atraída por sus curvas que se movían seductoras debajo del gabán gris. Ella caminaba con la seguridad de tener sus ojos encima.
–Joder. Guido Gobbi… Joder –pensó, pero no se podía engañar a sí misma, o negar que sus sentimientos pudiesen cambiar sólo porque intentaba por todos los medios evitarlo. Se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a la realidad. Se volvió hacia Guido con expresión descuidada – ¡Ah, me olvidaba! –dijo. En realidad no se había olvidado de nada.
Ese momento lo había imaginado una infinidad de veces.
–Bueno. Debo fingir que no es algo importante. Debe dar la impresión de que no es tan importante para mí. Una tontería… Ármate de valor y no tiembles…
Daisy se lo dijo de repente.
Guido se quedó pálido por la sorpresa. Creyó que no había entendido bien.
–Per… perdona, ¿lo puedes repetir? –preguntó él.
Ella lo repitió resoplando.
–Pero si no te apetece, no puedo obligarte.
–Claro que me apetece. El sábado es perfecto –dijo él, las orejas encendidas de un rojo subido.
Guido no conseguía encauzar la enormidad de esto.
Daisy lo había invitado a salir con ella.
–Entonces nos vemos el sábado –respondió la chavala con un ligero ceño fruncido, como si estuviese enfadada con el destino, culpable de haberla dirigido hacia el camino que había intentado evitar por todos los medios.
La vio subir al Cherokee de la madre. Ella no se giró ni para despedirse. Guido comenzó a andar por la calle sin saber realmente dónde estaba yendo.
–Saldré con ella –repitió para sus adentros. La gris apariencia de su vida la había llevado el viento de repente y ahora todo lo que le rodeaba resplandecía de colores. Un arco iris de emociones que podía aferrar sin sentir que se le escurría entre los dedos. Se sentía feliz y tan en sintonía con el mundo que habría querido abrazar a todos los que se le cruzaban camino de casa: una madre que empujaba un cochecito de bebé, un niño encantado por un vendedor de globos, un anciano sentado en un banco, un señor con chaqueta y corbata que buscaba un taxi, un mendigo tirado en la acera reposando entre las dobleces de un cartón…
Sí, habría querido abrazar a todo el mundo.
Daisy y él se verían el fin de semana.
Comenzó a contar las horas que lo separaban de ella, las agujas del reloj de repente eran insoportablemente enormes, pesadas y lentas.
La baja presión sobrecargaba el cielo con nubes grises y amenazadoras. El comprimido de Leponex estaba en el cajón de las medicinas, puesto allí para recordar a la madre de Daisy hasta que punto su vida todavía era trágica y complicada.
Adriano, el rostro demacrado y cansado, los cabellos negros pegados en la frente, la mirada que vaga sin decidirse dónde posarse, ya no iba al colegio desde los doce años. La enfermedad era cruel, los profesores de apoyo inexistentes, desaparecidos por los recortes lineales del gobierno.
Adriano era seguido por un profesor que venía constantemente a verlo una vez a la semana. Cuarenta y cinco mil euros gastados en cuatro años. Los médicos habían dicho que el suicidio del padre había despertado una enfermedad ya presente en sus genes.
Los primeros síntomas se manifestaron a los doce años, una edad sorprendentemente precoz para aquel tipo de enfermedad. Sandra comenzó a sospechar que algo no iba bien cuando Adriano, de complexión redonda y rosada, comenzó de repente a perder peso. Se lavaba poco, rechazaba estudiar, dormía sobre la alfombra y cuando iba al baño lo ensuciaba por todas partes.
Un día comenzó a bajar todas persianas de todas las ventanas de la casa.
Decía que estaba siendo espiado por alguien. Indicios de un mal oscuro que habían empezado a preocupar seriamente a su madre. El psicólogo dedujo que Adriano no había conseguido procesar el trauma del suicidio. La tragedia ocupaba todos sus pensamientos sin dejar espacio a otras cosas. Por lo que respecta al hecho de sentirse espiado, podía ser interpretado como la prueba de una manía persecutoria.
Luego comenzaron las alucinaciones: Adriano veía a los habitantes de Castelmuso morir uno a uno. Recitaba nombre y apellidos, anotando incluso la fecha de su muerte.
Un día cogió un bidón de gasolina del garaje y lo llevó hasta la entrada del duomo. Fue detenido con firmeza por el capellán.
Adriano insistía en que había visto un rostro negro más allá de la rejilla de hierro del confesionario. Pensaba que era un demonio, por este motivo querría haber purificado el duomo con el fuego. Esa misma tarde Sandra lo había acompañado al centro de higiene y salud mental Umberto II, donde el chaval fue puesto bajo observación durante diecisiete días. Ese fue el primero de cuatro ingresos.
Habían trascurrido tres años desde que le habían diagnosticado una grave forma de esquizofrenia paranoide. Desde entonces, Sandra Magnoli había ido todas las semanas al estudio del profesor Roberto Salieri, el psiquiatra que supervisaba a Adriano.
Sandra aparcó en las líneas blancas reservadas de un modesto restaurante, a unos pocos pasos del estudio.
Adriano bajó del coche con la lentitud de un anciano. El principio activo de la clozapina evitaba las alucinaciones pero los efectos secundarios le causaban somnolencia, obesidad, espasmos musculares, problemas para hablar y caminar. Los medicamentos eran un mal necesario. Sin ellos un perro se podía convertir en un monstruo cubierto de escamas. Con los medicamentos, un perro era un perro.
Sandra cogió del brazo al hijo. Dieron la vuelta a la esquina saludando al camarero del restaurante que se estaba apresurando a amontonar las sillas y a quitar las mesas de la acera porque el cielo amenazaba lluvia.
El estudio estaba en el segundo piso de una austera mansión, con el portalón de acceso coronado por un gran arco de medio punto. Las ventanas daban a la avenida que cortaba el centro histórico a dos pasos de la antigua torre del acueducto que, incluso hoy en día, abastecía de agua al pueblo.
Sandra y Adriano se metieron en el ascensor, una elegante jaula de hierro forjado con las puertas de madera, el interior rojo púrpura y el espejo estilo liberty. Adriano, que sufría de claustrofobia, jadeó hasta que el ascensor se abrió en el pasillo del segundo piso.
Sobre la puerta de enfrente estaba grabado con letras claras el nombre del psiquiatra Roberto Salieri. Greta, la ayudante del doctor, los hizo sentar en la sala de espera, una habitación con el techo alto y con frescos, amueblada con dos amplios sofás de terciopelo damascado con los cojines lisos y raídos, como si durante años hubiesen cedido al peso de los neuróticos pacientes.
A pesar de que habían fijado la cita para las diez un paciente se demoró más de lo debido y Sandra aprovechó para leer un suplemento de hacía dos meses. El cielo reflejaba un color sombrío sobre el pueblo. La lluvia comenzó a resonar en los vidrios. Adriano observó las gotas posarse una a una en la ventana. Al principio aparecieron con poca frecuencia, luego comenzaron a batir insistentes, convirtiéndose en un áspero aguacero. El ruido de un trueno sobresaltó a Sandra.
La ayudante del profesor entró en la sala de espera, la mano encima del pecho, con aire un poco asustado a causa del estruendo.
–Ven, Adriano. El doctor Salieri te está esperando.
El estudio del médico estaba amueblado de manera inusual y refinada.
Alguno pensaba que había sido un capricho che subrayaba una cierta megalomanía de Salieri. En realidad, el psiquiatra quería, sencillamente, respetar la dignidad de los pacientes rodeándolos con objetos de buen gusto.
El escritorio era la última compra de un cierto valor: una mesa de caoba con una magnífica incrustación de madreperla en el centro. Adriano observó que el sofá lleno de suaves cojines de seda china había sido movido hacia la pared, el servicio de plata y los vasos de cerámica quitados del viejo escritorio y apoyados sobre una cómoda alta de siete cajones de época victoriana. La alfombra persa color rubí permanecía extendida en el centro de la habitación. La oficina, como siempre, estaba invadida por el perfume de las orquídeas inmersas en las altas y delgadas macetas de cristal.
El psiquiatra puso el teléfono móvil en la mesa, para utilizarlo como grabadora. El profesor, con la anuencia de la madre de Adriano, grababa siempre las sesiones para luego adjuntar los archivos de audio al expediente clínico del muchacho.
–Bueno, Adriano, ¿cómo te encuentras? –preguntó el doctor, la mirada sobre el cuaderno para repasar los apuntes tomados en la última sesión.
Adriano no respondió. Se acercó a la ventana. Quería ver la lluvia que ahora caía con menos insistencia. El doctor, la frente surcada por espesas arrugas horizontales, levantó los ojos negros y profundos hacia la ventana. La niebla estaba cubriendo de gris los techos empinados de los edificios.
–Ya no llueve. Pero hay niebla… –dijo con la voz llena de saliva.
Adriano apartó las pesadas cortinas de terciopelo. La tempestad se estaba moviendo hacia el norte, los truenos más alejados y raros.
–Es como la niebla de I’m Rose.
– ¿Cuántas veces has visto el vídeo en el último mes?
Adriano murmuró algo que el doctor no comprendió totalmente.
–Ánimo, Adriano, esfuérzate e intenta ser claro. ¿No tienes nada que contar acerca del vídeo?
–Hay niebla… en el vídeo… pero yo no la he puesto… –murmuró Adriano.
–Te estás repitiendo, chaval.
Adriano respondió con un gemido angustioso. Como siempre, le resultaba intolerable la idea de someterse a la sesión.
–Veamos la película juntos, ¿qué te parece? –propuso Salieri.
–Yo… no… yo…
– ¿Siempre tienes miedo de lo que hay dentro?
Adriano se acarició con nerviosismo sus pálidas manos. Después de un largo silencio, dijo con esfuerzo:
–El lo sabe. Sabe que le he visto. La niebla la ha puesto él…
–Continúa –le animó el psiquiatra concentrado en escribir en el cuaderno.
–Lo he comprendido. He comprendido que se está enraizando… –dijo el muchacho mientras afuera la niebla cubría de gris toda la calle. La torre del viejo acueducto desapareció del horizonte. Adriano miró fijamente a la niebla como si estuviese observando una amenaza insoportable.
–Él hará llover sobre los malvados carbones encendidos. Fuego y azufre y viento ardiente les tocará en suerte –dijo recitando con angustiosa renuencia un pasaje de la Biblia.
Salieri dedujo que Adriano se había habituado al Marxotal, un antipsicotrópico que tomaba desde hacía dos meses y el delirio era la primera señal de que el fármaco estaba dejando de hacerle efecto.
–Así que ahora lees el Antiguo Testamento. Has citado el salmo once, si no me equivoco. Un salmo de David. Lo conozco. Lo recité durante mi bar mitzvah.
Mientras el doctor reflexionaba sobre suspender el fármaco Adriano farfulló con monosílabos: siento sólo su voz aquí dentro… aquí dentro… y debo rezar.
El doctor Salieri continuó escribiendo apuntes sin hacer caso del delirio de Adriano. Los esquizofrénicos a menudo tenían fijaciones con el misticismo o la religión en general. Y el caso de Adriano no podía considerarse, ni mucho menos, entre los más graves. En el pasado había curado a una monja histérica que se traspasaba las palmas de las manos con las agujas que utilizaba para bordar.
Por suerte las alucinaciones no inducían al muchacho a comportarse de manera peligrosa. La única excepción había ocurrido cuando comenzó la enfermedad, cuando Adriano quiso prender fuego al confesionario de la catedral.
El muchacho comenzó a pasear por el estudio interrumpiendo el paso para no pisar ciertos lirios rojos dibujados en la alfombra.
–Él está echando raíces. Las siento entrar en la cabeza. Las puntas se están hundiendo dentro –dijo batiendo un dedo sobre la frente. –Y me hacen daño. Mucho daño.
–Te puedo prescribir algo para el dolor de cabeza y… ¡ahora, no, Greta! –dijo molesto Salieri volviéndose a la ayudante que había aparecido por la puerta sin llamar. Greta se excusó. Cogió un expediente y desapareció en su oficina.
La sesión siguió adelante durante unos cuarenta y ocho minutos. Las condiciones de Adriano habían empeorado claramente en el último mes. Roberto Salieri anotó en el cuaderno la suspensión del Marxotal. Era el momento de cambiar de medicación. Si no ocurriese una mejoría significativa su paciente se arriesgaría a ser internado de nuevo en una clínica psiquiátrica.
Adriano, acompañado por Greta, salió de la habitación sin despedirse. Salieri encendió un cigarrillo. Pulsó el botón del teléfono móvil para escuchar algunas partes de la conversación.
El parásito se ha agarrado al interior de mi cabeza con sus patas de araña, doctor. Una araña que no tejerá nunca telas al azar. Él está tejiendo una de esas telas espesas y ordenadas. Una tela de araña que lo atrapará incluso a usted.
El psiquiatra se rascó la nuca. No recordaba aquella parte.
Sobre todo, la voz no parecía la de Adriano.