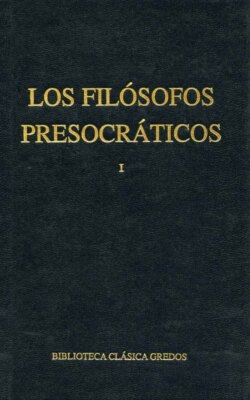Читать книгу Los filósofos presocráticos I - Varios autores - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
«Filosofía» y «ciencia» en Grecia antigua
ОглавлениеNo es raro hallar hoy, tanto en la enseñanza escolar como en la académica —y en el más alto nivel—, una quasi-descalificación de la filosofía por su falta de unidad teórica (cada filósofo tiene su propia filosofía, se suele decir, incluso no faltan profesores de Filosofía que lo dicen) que es contrapuesta, por lo menos desde Comte, a la presunta «objetividad» de la ciencia. Claro que esto último, al menos, no sería suscrito por los hombres de ciencia, que están demasiado atareados por sus propias discrepancias. Por lo menos desde Lobatschefski, Gauss, Bolyai y Riemann (principios a mediados del siglo XIX ) se hizo tambalear la seguridad de la geometría euclideana removiendo uno de sus pilares: el famoso postulado V. Luego no sólo han proseguido las investigaciones y divergencias en torno a los posibles reemplazos de tal postulado y de los nuevos sistemas construibles sobre su base, sino que se revisó la historia anterior, y se encontró que tales intentos no sólo ya habían sido bosquejados en siglos anteriores, sino inclusive entre los griegos mismos, pre-euclideanos y post-euclideanos. ¿Y qué decir de la teoría de la relatividad de Einstein y de las múltiples teorías de los «quanta»? ¿Qué acuerdo existe hoy en torno al concepto de «materia»? ¿Hay en biología acuerdo sobre la evolución de las especies o sobre lo que «en el reino animal» puede llamarse «individuo» (para parafrasear el título de un conocido opúsculo de J. Huxley)?
Pero lo que aquí importa es la «filosofía» y la «ciencia» griega de los presocráticos y de la Grecia clásica. Es ilustrativo lo que dice un helenista estudioso de la medicina, W. H. S. Jones 3 quien sostiene que los filósofos griegos practicaban la filosofía como un «juego infantil», aun cuando admita que el espíritu con que lo hacían no era «de juego». Pero hace esta extraña contraposición: «El médico no ‘juega’ a la medicina, sino al golf o al bridge; el químico no ‘juega’ a las fórmulas, sino al tenis o tal vez a las apuestas de fútbol. En otras palabras, un hombre sensible tiene un hobby, y sin embargo lo toma en serio, se permite a sí mismo una libertad en ese pasatiempo que no se atrevería a permitírselo al desempeñar su profesión … Pero el filósofo antiguo raramente tenía un hobby, y sus recreaciones mentales eran pocas e insatisfactorias. De este modo, tenía que volver a sus ocupaciones serias para encontrar recreamiento y diversión, y parece no haber visto nada incongruente en la introducción de especulaciones deportivas en lugares donde, para nuestra mentalidad, sólo es admisible un razonamiento estrictamente científico». Parece increíble que un autor que, al comienzo del libro, manifiesta un notable espíritu crítico en torno a quién o quiénes han intervenido en la composición del manuscrito que traducé (distinguiendo 1) el escriba, 2) el escritor del texto que el escriba copió, 3) la autoridad usada por este escritor, que Jones piensa que puede haber sido un profesor, del cual, por ende, el manuscrito representa las notas tomadas por un alumno) divague de tal modo al hablar de lo que hacían los filósofos griegos con su tiempo libre y el modo en que se divertían al escribir. Claro, «El dogma de Tales, ‘Todas las cosas son agua’», que luego cita, ha de parecerle una forma muy graciosa que tenía Tales para divertirse, a falta de hobbies, sin preocuparse en lo más mínimo en averiguar si Tales dijo eso o algo parecido (al fin y al cabo, no es su esfera de investigación), ni cómo podemos saberlo; y, en caso de llegar siquiera a la sospecha de que Tales ha dicho algo parecido, qué es lo que ha querido decir con eso. Al fin y al cabo, dice Jones, nadie le pedía que lo verificara, ni hacía mal a nadie al decirlo. Pero un médico no puede permitirse tales diversiones, porque, si el enfermo no se cura, el médico pierde el favor de la sociedad.
Pero no es cuestión de insistir en describir o refutar argumentaciones tan endebles (y que, por otra parte, al parecer inadvertidamente, son aplicables a la mayor parte del tratado que ha traducido, y por lo tanto contradictorias). En cambio nos llaman la atención ciertas palabras del tal vez más importante historiador de la ciencia antigua que vive en nuestros días, Otto Neugebauer, en su reciente y monumental obra sobre la astronomía antigua: no es necesario mirar a la filosofía griega ni siquiera como (el «ni siquiera» lo ponemos nosotros para hacer notar su actitud «ultrapositivista») un estadio temprano en el desarrollo de la ciencia. «Basta sólo con leer el galimatías de la introducción de Proclo a su descomunal comentario al Libro I de los Elementos de Euclides para obtener un cuadro vivo de lo que habría llegado a ser la ciencia en manos de los filósofos. El verdadero ‘milagro griego’ reside en el hecho de que una metodología científica haya sido desarrollada, y sobrevivido, a pesar de la existencia de una filosofía dogmática ampliamente admirada» 4 .
Al hacer un comentario tan sarcástico, no es, ciertamente el menor error de Neugebauer el no parar mientes en que Proclo en ningún momento se las da de matemático (ha aprendido matemáticas, sí, como era obligatorio entonces en la Academia; pero, de su comentario a Euclides I, Neugebauer puede decir sólo que es «descomunal» o «enorme», pero no «desatinado» ni menos «erróneo», ya que cita a cada momento a matemáticos como Arquímedes, Apolonio de Perga, Gémino y Papo, entre otros), y su introducción tiene las características de mezcolanzas de filosofía con matemáticas propias de un neoplatónico de segunda categoría de su tiempo, lo cual no le impide hacer algunas agudas observaciones metodológicas (cf. págs. 73-75 de la edición Friedlein) anudadas a otras que toma de Platón y de Aristóteles.
Neugebauer ha estado siempre dispuesto a conceder que, para que se pueda hablar de la geometría (o de las matemáticas) como ciencia, es necesario contar con la demostración deductiva, y que ésta aparece por primera vez en Grecia 5 . No sé si alguien ha dicho, antes que Szabó 6 , que Parménides nos ha legado el primer testimonio de prueba deductiva (aunque sea por reducción al absurdo); pero sé que anteriormente a este filósofo no existe testimonio alguno de que se haya empleado este procedimiento —decisivo para que podamos hablar de la geometría como ciencia — de la demostración deductiva. Por ende, cualquier afirmación en sentido contrario no puede ser verificada y no cabe aceptarla científicamente. Es posible calificar de «teoría fantástica» la atribuida por doxógrafos a Anaximandro respecto de la naturaleza del sol, la luna y los astros, como afirma D. R. Dicks 7 (aunque no es ésa una razón para rechazar los testimonios de tales doxógrafos, dado que no por eso Dicks considera que Anaximandro haya sido un astrónomo científico), pero es innegable que tal tipo de intuiciones —por fantásticas que hayan resultado ya en su época— son las que promueven el avance de la ciencia. Alguien que, como Popper, no puede ser acusado precisamente de amar con exceso la filosofía tradicional, declara: «todo descubrimiento contiene un ‘elemento irracional’ o ‘una intuición creadora’ en el sentido de Bergson. Einstein habla de un modo parecido de la ‘búsqueda de aquellas leyes sumamente universales… a partir de las cuales puede obtenerse una imagen del mundo por pura deducción. No existe una senda lógica —dice— que encamine a estas… leyes. Sólo pueden alcanzarse por la intuición, apoyada en algo así como una introyección (‘Einfühlung ’) de los objetos de la experiencia» 8 . Y no cabe contraargumentar que el proceso a que aluden Popper y Einstein tiene lugar sólo en el científico o científicos que hacen el descubrimiento; no sólo porque ni Einstein ni Popper dicen tal cosa, sino porque en la historia de la ciencia todo paso nuevo se hace sobre la base de un paso anterior o siquiera de un intento anterior.
Y en ese sentido cuentan en la historia de la ciencia los intentos de Anaximandro, Parménides, Anaxágoras, Empédocles y Demócrito (por sólo citar los presocráticos que, según Heath 9 , más han contribuido a la historia de la astronomía); o bien, en matemáticas, especialmente los intentos de Tales, Anaxágoras y Demócrito (siempre para ceñirnos a Heath 10 , aunque excluyendo no sólo los nombres de filósofos posteriores a Sócrates, sino también la mención de pitagóricos, sobre cuya intervención en las matemáticas anteriores a Platón somos escépticos).
Tal vez la primera diferenciación establecida entre las ciencias (matemáticas, en ese caso) y la filosofía ha sido la que hiciera Platón en Rep. VI-VII; y más netamente en Met. I y VI Aristóteles, e incluyendo a las ciencias naturales. Eso no impide que haya habido, antes de Platón, matemáticos que muy probablemente no han dedicado esfuerzos a la filosofía (no son muchos los casos que podemos registrar, pero los hay: Enópides de Quíos, Hipócrates de Quíos, Teodoro de Cirene, Hipias de Elis, Teeteto de Atenas). La inversa es más rara: prácticamente todos los «filósofos» presocráticos han hecho aportes a la ciencia, sea a las matemáticas en sus diversas ramas, sea a las ciencias naturales.
En esta edición de los «filósofos presocráticos», empero, sólo daremos cabida a textos que conciernen a dichos aportes a la ciencia en los casos que enumeramos a continuación:
1) Cuando se trate de rasgos que configuren o puedan configurar una visión del mundo que permita dar sustento a «intuiciones», «teorías» o al menos «intentos» de índole científica, por ej., unidad y/o multiplicidad del universo; orden de las cosas que permita hablar de «cosmos» y de «leyes»; oposición entre «cosas» que parezcan o se revelen como contrarias; transformación de unas «cosas» en otras; evolución —lineal o cíclica— del universo; factores o principios (o mecanismo) del movimiento de las «cosas»; relaciones numéricas o proporciones entre «cosas»; ritmo del acontecer, etc.).
2) Cuando se trate de ideas que puedan influir en el conocimiento o en la metodología científica (carácter no-manifiesto de la «naturaleza» de cada cosa; dificultades en el empleo de los sentidos o del pensamiento para alcanzar conocimiento cierto; carácter convencional de nombres y expresiones); principios lógicos (de identidad, de no-contradicción, de tercero excluido), modos de mostración y de demostración, etcétera.
3) Ideas novedosas —fantásticas o «lógicas», comprobables o no, puramente teóricas o de aplicación práctica— que son susceptibles de contribuir al avance de las ciencias, por ej., tamaño de la tierra y forma de la misma; índole del sol y la luna y tamaño en relación con la tierra; carácter de las estrellas fijas y de los planetas; fenómenos meteorológicos y sus causas; origen del hombre y de la vida en general; equilibrio de cualidades contrarias en el organismo humano; composición de nuestro cuerpo; el nacimiento y crecimiento de cada parte del organismo a partir de algo que tiene una cualidad similar; divisibilidad de cualquier magnitud hasta el infinito; existencia de corpúsculos últimos, invisibles e indivisibles, etc.).
4) Ideas y prácticas —ni forzosamente novedosas ni que aportaran forzosamente algo al avance de la ciencia— que atestiguan, siquiera sea como curiosidad, la actividad o el interés de un filósofo por ámbitos nofilosóficos (pronóstico de un eclipse; medición de la distancia desde la costa hasta un barco en alta mar; trazado de mapas de la tierra; invención del reloj de sol, de la clepsidra, etc.).
Antes de extraer las conclusiones que corresponden, haremos una sola observación: uno de los ejemplos dados en el tercero de los casos —la «composición de nuestro cuerpo»— lo podemos hallar, referido al filósofo pitagórico Filolao, en el Anonymus Londinensis que W. H. S. Jones traduce y comenta, sin que se especifique en una nota si hizo ese estudio como hobby o como una ocupación «seria». (Análogo a otros casos de tal libro.)
Pero de la enumeración hecha corresponde ahora deslindar lo que corresponde a la «filosofía» y lo que es susceptible de ser considerado como «científico». Y en tal sentido no necesitamos mucho esfuerzo: los dos primeros casos conciernen a la Filosofía; el tercero y —según la forma en que haya sido practicado o pensado— el cuarto, a las ciencias.
Esto puede suscitar cuando menos dos dudas: la primera, si en los dos primeros casos agotamos todo el ámbito de la Filosofía; ya que no han sido presentados como casos característicos de la Filosofía (esenciales a ésta, si no exclusivos), sino como casos que conciernen a aportes de los presocráticos a la ciencia, y que incluimos en nuestros testimonios. La segunda duda surgiría de si, al practicar tal delimitación, no estamos haciéndolo anacrónicamente, desde una perspectiva posterior, sea la nuestra o la de Platón o Aristóteles.
La primera duda puede ser contestada del modo siguiente. Esos dos primeros casos (al igual que, en otro sentido, los otros dos) no son ejemplificados exhaustivamente ni tampoco taxativamente. Hemos tomado ejemplos un tanto al azar, y que por ello resultan heterogéneos. Podríamos intentar dar muchos más, todos si fuera posible (aunque eso implicaría reduplicar por anticipado el contenido de los 3 volúmenes): serían característicos de la filosofía, y no por eso menos útiles a las ciencias. Útiles a las ciencias, o a los científicos, no es lo mismo que indispensables. El científico puede prescindir de ellos: nuestra comprobación en la historia de la ciencia antigua —pero también cuando leemos ciertos textos de Einstein, Jeans, Heisenberg, etcétera—, es que los buenos científicos no han prescindido de ellos, y que ellos han estado presentes de algún modo en todos los avances decisivos de la ciencia.
En cuanto a la segunda duda, no podemos negar que la delimitación la hemos hecho en parte desde la perspectiva de Platón y Aristóteles, pero sobre todo desde nuestra perspectiva. Negaremos, sí, que tal delimitación sea anacrónica, porque lo concreto y real es que ya esos pensadores la practicaron, al consagrar mayor esfuerzo a lo «filosófico» que a lo «científico»; en relación inversa a los que la historia de la ciencia enrola en sus filas pero no la historia de la filosofía (Teodoro de Cirene, Hipócrates de Quíos e Hipócrates de Cos, Hipódamo de Mileto, etc.). No debemos engañarnos frente a un médico que hace filosofía, como Alcmeón; los fragmentos que de él hallamos en Diels-Kranz son «filosóficos», inclusive el 4: es una «filosofía de la medicina», como hay en Platón a menudo una «filosofía de las matemáticas». Tampoco debe engañarnos los casos en que los textos de tipo «científico» predominan en cantidad sobre los «filosóficos»: el «fragmento de Anaximandro» no permite dudar de que es un filósofo. Lo que lamentamos es la pérdida del resto del libro.
De todos modos, el lector está clamando desde hace rato por definiciones acerca de «filosofía» y de la «ciencia». Si las hacemos siguiendo lo que Platón y Aristóteles han dicho, pecaríamos de anacronismo. Mejor es responder teniendo a la vista la temática de los presocráticos. Diremos, entonces, que para ellos «filosofía» sería el estudio del universo como unidad y como multiplicidad: como totalidad ordenada (la unidad y la multiplicidad, así como la totalidad y su orden son entendidas de diverso modo según los filósofos y escuelas); y el puesto que corresponde en esa totalidad a las diversas «cosas» (utilizamos nuevamente y en forma deliberada esta vaga expresión, que también los griegos usaron, a veces con el simple artículo neutro plural, o neutro singular) y en particular al hombre. Y también la forma en que éste debe estudiar ese mundo, con cuáles de sus órganos y con qué procedimientos.
Y llamarían «ciencia» a cualquier otro estudio con pretensiones de validez universal pero sin referencia al mundo como totalidad.