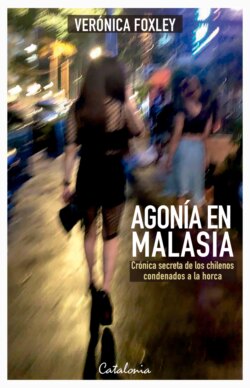Читать книгу Agonía en Malasia - Verónica Foxley - Страница 7
Capítulo 1
LA LLAMADA DE LA MUERTE
ОглавлениеPero aquellos que se arrepientan
y se enmienden y aclaren,
A esos me volveré.
Yo soy el indulgente, el misericordioso.
El Corán, 2:160
Tebal es un pequeño pueblo malasio que tiene un cementerio, una mezquita, una escuela, uno que otro pequeño almacén, un par de comercios y comida al paso. Sus habitantes están unidos por lazos de sangre y por un angosto camino de asfalto rodeado de palmas y frondosos árboles a cuyo costado se asientan un cordón de coloridas casas que atraviesan la localidad casi de punta a punta.
El ritmo de su gente es pausado, silencioso. La aldea solo sale de su modorra cuando el paso de una moto rompe el silencio.
Las mujeres cubren su cabeza con el hiyab, pañuelo con el que las musulmanas tapan su pelo, y sus maridos se pasean por el antejardín vistiendo un sarong, una especie de faldón largo propio de su cultura que se suele usar al momento de rezar.
El sol brillante y la nitidez de la luz hacen que el verde sea más intenso. Las aguas del río situado en los márgenes del camino van cambiando de color a medida que avanzan los rayos solares. Pero también depende del tiempo, las lluvias y los presagios, según dicen los viejos de la localidad.
Muchos de sus habitantes trabajan en el vecino pueblo de Temerloh, al que llegan en no más de diez minutos caminando y que está al otro lado del río.
Comparado con Tebal, Termerloh tiene un aspecto más citadino, es algo así como la gran metrópoli. Con los años se ha ido convirtiendo en un centro industrial y también en proveedor de la mejor tilapia y pez cirujano real de Malasia. El pueblo tiene buenos hospitales, calles amplias, bien señalizadas y edificios de varios pisos. En su parte antigua, que los lugareños con cierto orgullo llaman old town, algunas de sus casas aún conservan el estilo colonial, con ventanas y balcones de madera, veredas de azulejos y descascaradas paredes.
A la gente mayor, acostumbrada a la cadenciosa forma del tiempo pasado, no le ha quedado más remedio que aprender a convivir con la llegada del progreso. Enormes carteles publicitarios copan las esquinas de la ciudad, decenas de vulcanizaciones y cableados que cuelgan de los techos. El ruido, el tráfico, los restaurantes, los supermercados, las peluquerías, los bancos, las fiestas religiosas, los días libres y los grandes eventos. Todo está allí.
En cambio, en Tebal nunca pasa nada. La vida discurre en sordina, en voz baja. Se reza cinco veces al día, se sale a pescar, se trabaja la tierra de sol a sol, se toma té y se duerme la siesta. El viento sopla caliente como un vaho húmedo que atraviesa la ropa, que recorre cada espacio, cada centímetro, sin dar tregua a sus escasos habitantes que luchan contra los mosquitos que vagan buscando sangre.
La mayoría de las casas mira al ancho río Pahang, que en la época del monzón, y aun cuando su lecho está casi cuarenta metros más abajo, crece demasiado rápido e inunda las tierras de cultivo circundantes, los caminos, y termina desparramándose sobre sus afluentes, verdaderos tentáculos acuáticos. Como pasó en el 2014 cuando las lluvias torrenciales arrasaron con todo y el pueblo se convirtió en un pantano. Los pescadores perdieron sus botes, las familias hijos, hermanos, sus hogares, los campos de labranza y sus tumbas. A los animales se los tragó la corriente. Nadie allí olvida esa calamidad. Las paredes de las casas —que aún conservan las marcas de aquella voraz crecida— persisten como mudos testigos del rigor de la naturaleza.
Además de sus hogares, algunos comerciantes vieron destruirse sus pequeños negocios. Tal fue el caso de Ishak Mohd Jaafar, quien hacía cuarenta y cuatro años vendía comestibles y café en un pequeño quiosco instalado a doscientos metros de su casa y al borde del camino de ripio. Tras la inundación, y ante la congoja del anciano, su hijo Khairyddin golpeó puertas pidiendo ayuda para reparar el local y comprar nuevos equipos; llegó incluso a salir en un portal de noticias local, pero nada resultó, las promesas que le hicieron en su momento quedaron en palabras huecas. Un año después, entre la enfermedad, la demencia y la pena, el patriarca de la familia Ishak dejó de existir.
En ese pueblo de pescadores —al noreste de Kuala Lumpur y en una casa de fachada de madera color café, paredes interiores turquesas, piso de baldosas— vive su viuda Siti Juhar Binti Omar, madre de doce hijos, y a quien ahora le falta el menor de ellos, Yusaini Bin Ishak, cuya muerte ocurrió en agosto del 2017 en un hotel en Kuala Lumpur y en medio de una violenta riña con los chilenos Fernando Candia y Felipe Osiadacz. Eso partió su vida en dos. También la de los chilenos, porque ese homicidio los llevó a la cárcel y a vivir durante dieciséis meses en prisión con la pena de muerte sobrevolando sus cabezas.
No hay nombre para referirse a los padres a los que se les muere un hijo. No se ha creado aún en el vocabulario. Sus huellas en el alma se muestran como ventanas al mar a través de rostros adustos donde los ojos sin luz se juntan con los surcos que recorren las mejillas en una comunión insondable de tristeza, grietas como aludes en la memoria.
Han pasado dieciséis meses de ese aciago día y allí está ahora Siti Juhar, sentada en el pórtico de su casa con su cabeza cubierta y una larga pollera sobre un destartalado y agujereado sillón mirando el vacío, imaginando a su hijo, quizás recorriendo en su mente los miles de momentos, viéndolo jugar en el descampado aledaño o regresando de la escuela. Una actitud en la que el estoicismo y la resignación se interpelan mutuamente y en que la mujer ya no espera nada, pero lo recuerda todo.
El teléfono sonó varias veces ese mediodía del 4 de agosto. Su sonido repicó por las cuatro habitaciones de la sencilla pero espaciosa casa. Nadie atendió.
Siti Juhar había salido a encontrarse con unos parientes que vivían cerca. Era viernes, ya había hecho sus oraciones, y ahora disfrutaba de lo que parecía ser una animada reunión. La maciza mujer de grandes ojos grises con protuberantes bolsas, nariz aplastada y piel aceitunada miraba la hora. Su hijo Yusaini no llegaba y eso que Jack —el mejor amigo de él, quien era casi como un hermano— le había asegurado que aparecería pronto. Se lo había prometido. Yusaini vendría ese día para empezar una nueva vida desde cero, a forjar otro destino en el que trabajaría con Jack en Hair Bless Studio, su peluquería en Temerloh. Con cuarenta y dos años, Jack ya se había ganado un nombre en el pueblo y su pequeño salón de belleza poseía una constante y creciente cartera de clientes que él mantenía fiel a través de promociones y videos que colgaba a diario en Facebook. Ahí, en ese pequeño local, Yusaini echaría nuevas raíces.
La madre estaba ansiosa, sentía que se iba a enfermar ante la ausencia de ese hijo de veinticinco años, el menor, el más rebelde, al que nunca pudo entender ni menos controlar, pero al que años atrás y, a diferencia de su marido, había decidido querer así nomás, como Dios se lo había traído: transgénero. La verdad es que a su hijo Yusaini ese cuerpo masculino desde siempre le había sido ajeno.
La mujer no sabía si la angustia que le entrecortaba la respiración era porque la última vez que lo vio —cuatro semanas antes— se habían peleado y Yusaini se había ido de la casa furioso y sin despedirse, o si se debía a algo más. Además, y a pesar de que en público decía que en Kuala Lumpur su hijo trabajaba en un spa, muy en el fondo de su corazón intuía pesados secretos que lo tenían demasiado flaco, débil y esquivo. Era en definitiva demasiado suave para ser hombre, pero eso la madre de un musulmán jamás podría reconocerlo en voz alta. En un país conservador como Malasia y en un pueblo tan pequeño la homosexualidad está vetada, ser transgénero es un boleto al infierno, y si a eso se añade la prostitución la mezcla es la máxima deshonra. Yusaini no solo nació con el sexo equivocado, sino que en un país y una cultura poco tolerantes con la diversidad.
La relación con él nunca fue del todo fácil y a menudo, cuando lo llamaba, no le atendía el teléfono. De hecho, y ahora que lo pensaba bien, no tenía noticias suyas desde que se había marchado otra vez a Kuala Lumpur. Ese mismo lugar del que ella infructuosamente había intentado sacarlo tantas veces. Yusaini no había hablado ni con ella ni con su otra hija Arfah, la hermana más próxima. Intuición de madre o lo que fuere, Siti Juhar tenía una puntada más intensa en el pecho. Días atrás había despertado en la mitad de la noche a los gritos de terror, con el corazón que se le salía de la boca. En el sueño, la cama de su hijo empezaba a quemarse, ella intentaba caminar pero no lograba moverse para socorrerlo y se moría, así, en medio de las llamas, sin ayuda, asfixiado y carbonizado por el fuego. Completamente solo. Era la peor de las pesadillas, aquella donde ese hijo fallecía simbólicamente en el lugar del pecado, en esos incontables catres y colchones sobre los cuales hacía años había decidido retorcer las páginas del Corán.
Había pasado una hora de la reunión cuando el grupo fue silenciado por un gutural grito.
—Siti, Yusaini ha muerto —le dijo uno de los que allí estaban—. Dicen que falleció… que lo mataron en una pelea.
El silencio petrificó la sala.
—¡No! ¡No!... ¡Si Yusaini viene en camino! Está en el bus. Llega en un rato. Se viene a quedar. Me lo dijo Jack. ¡Si Yusaini se viene a trabajar con él!
Esas fueron las palabras. Las únicas que esta madre de sesenta y ocho años recuerda. Aún no logra identificar quién fue exactamente el que las dijo, de qué tenebrosa boca salieron. La corpulenta mujer sintió que el suelo se hundía bajo sus pies y que su vida se desvanecía arrastrada por las aguas del mismo río que años antes se había devorado los sueños de su marido. Entonces una ráfaga de incredulidad se apoderó de todo. Y también de confusión, porque aquí es donde las versiones sobre qué pasó ese día se confunden. Cada uno revive ese momento a retazos, una especie de laberinto para desentrañar la muerte.
Tras intentar calmarla un poco, las amigas y parientes llevaron a Siti Juhar a su casa, el hogar de los Ishak desde 1968. Al rato, los parientes empezaron a llegar.
En su mente daban vueltas los recuerdos: Yusaini de niño jugando con muñecas, en ese cuerpo tan pequeño y tan inquieto; Yusaini acariciando a su gato negro y trepado a los árboles; Yusaini en la selección de atletismo del pueblo, en el club de bomberos; Yusaini, su hijo fuerte pero “delicado” —como le decía—, su hijo soft que amaba mirarse al espejo y pintarse los labios, su hijo que le ayudaba a limpiar la casa y lavar la ropa. El que no llegó al entierro de su padre porque no fue posible ubicarlo y que apareció tres meses más tarde diciendo que estaba de viaje; la mujer suponía muy adentro que tal vez faltó adrede, por resentimiento, porque el jefe de la familia nunca lo aceptó.
Su hijo, el más lindo de sus hijos, que era “maravilloso como hombre” pero también “bellísimo como mujer”, como decía. Tantas veces que le había pedido a Dios que se apiadara de él, que le devolviera las hormonas masculinas, esas mismas que Yusaini intentaba eliminar tomando hormonas que le vendían sus amigas trans por Facebook en Kuala Lumpur pero de las que, sin embargo, no hubo rastros en la autopsia.
Entre sus sollozos también sentía que para su hijo recién muerto no habría cielo posible, no para los homosexuales, a menos que a última hora, en su aliento final, se hubiera arrepentido de sus errores. Pero esta mujer, estudiosa maestra del Corán, también recordó la frase del profeta Mahoma: “Puede que el hombre no se canse de pecar, pero Dios no se cansará de perdonarlo”.
Las malas noticias siempre llegan rápido. Y esta noticia demoró un par de horas en sacudir al núcleo familiar íntimo. Era mediodía cuando, aparte de su madre, las dos personas más importantes en la vida de Yusaini, Arfah, su hermana mayor, y Jack, recibieron también la estocada. Arfah era su confidente, su otra mitad, la que nunca lo había enjuiciado, y Jack, aquel mejor amigo, un tío “adoptivo”, que hacía las veces de consejero, de muro de los lamentos y también de padre.
—¿Siti Arfah Binti Ishak?
—Sí, soy yo, ¿quién habla? —respondió la mujer de estatura mediana, cara ovalada, cabello negro cubierto con el hiyab y algunos kilos de más desde el hotel donde estaba trabajando.
—La llamamos del hospital de Kuala Lumpur. Yusaini Bin Ishak ha fallecido. ¿Es usted pariente de él?
—Es mi hermano —respondió incrédula.
—Alguien de su familia tiene que venir a lavar y retirar su cuerpo de la morgue —se oyó al otro lado de la línea.
La mujer quedó petrificada y del fondo de sus rasgados y oscuros ojos empezó a brotar un aguacero de pena. Tras cortar la llamada, marcó el número de Jack, que en esos momentos participaba de un retiro espiritual en un centro de estudios del Corán en una localidad cercana. Sentado en el piso sobre un camino de alfombras, junto a otros alumnos, el hombre repasaba algunos versos del libro sagrado cuando sonó su teléfono.
—Abang Jack, alguien me llamó desde Kuala Lumpur para decirme que tengo que ir a lavar y recoger el cuerpo de Tasha al hospital —dijo Arfah nerviosa.
Jack y todos los amigos de Yusaini lo llamaban “Tasha”, apodo de Natasha, el nombre que Bin Ishak había elegido cuando decidió visibilizar su verdadera identidad de género, desde el momento en que se atrevió a cambiar de piel. Para ellos, hace demasiado tiempo que Tasha se había convertido en mujer, tanto que ya ni la recordaban como hombre y, por eso, frente a estas situaciones de muerte, de cadáveres, de llamados desde la morgue, que les preguntaran por Yusaini y no por Natasha contribuía a crear mayores cuotas de incredulidad1 .
—¡¿Qué?!
—Eso, Abang Jack. Que hay que ir a lavar su cuerpo2 .
Jack sintió que se moría. Tantas veces que se lo había advertido, que tuviera cuidado, “que terminara con esa vida de problemas y apartada de Dios en Kuala Lumpur”.
Jack confidente. Jack gay. Jack sin máscaras impuestas por la religión.
—Arfah, por favor no me hagas este tipo de bromas —soltó el hombre.
—No, Jack, es en serio, ayúdame. Hay que confirmarlo.
Nadie mejor que él podía averiguar si era un error, una confusión de nombres, Jack, solo Jack, porque era el único que nunca perdía contacto —por breve que fuera— con Tasha, a pesar de sus enojos, de sus repentinas desapariciones, a él, solo a él nunca dejaba de responderle los mensajes. En estado de shock y con las manos que le temblaban marcó algunos números, habló con dos personas y empezó a desvanecerse en el piso. No podía ser. Tras unos minutos, y cuando ya había recuperado el pulso, llamó de vuelta a Arfah y confirmó lo que esta no quería oír. Era verdad. Tasha había muerto.
Jack se arrancó la túnica que se había puesto para orar, se subió a su auto y manejó como pudo por la frondosa ruta al hogar de los Ishak.
“Que no sea ella, que no sea ella”, repetía el hombre mientras iba al volante. Las fotografías mentales de Tasha, sus gestos alegres, su andar rápido, su cara seria y exigente cuando se miraba al espejo, ese afán de conseguir la perfección estética. Entonces se le vinieron a la mente las palabras que Tasha más de una vez le había repetido: “Kuala Lumpur es un lugar muy complicado. Frente a ti, los amigos hacen como que te quieren, pero ni bien te das vuelta, te traicionan. A veces me siento tan sola. Pero sobre todo hay noches en que se hace muy peligroso. Si supieras, Jack”.
Ya no sacaba nada con implorarle que regresara, no tenía sentido torturarse pensando en lo que habría sucedido si la hubiera ido a buscar el día anterior. La muerte se le había adelantado y ahora no tenía en quién refugiarse. Solo en Alá.
Mientras Jack manejaba a toda velocidad hacia Temerloh, Arfah llamó a su otro hermano, Khairyddin, el mismo que había intentado ayudar a su papá cuando este perdió su puesto de café. El hombre estaba trabajando. Lo hacía como chofer en una oficina del Estado en la ciudad de Kuantan, capital de Pahang, adonde se había trasladado a vivir hacía unos años.
—Tasha murió —le dijo secamente al teléfono mientras él conducía.
—¡¿Cómo?!
—No lo sabemos todavía, al parecer fue un asesinato.
—¡¿Asesinado?!
El hombre detuvo el auto. “No puede ser”, negaba moviendo la cabeza. Había visto a su hermano —porque para él siempre seguiría siendo hombre— hace menos de un mes y estaba bien. Su primer impulso fue la rabia. Ira. Yusaini podía tener miles de defectos, el primero y más importante ante sus ojos era ser transgénero, algo inaceptable para sus otros cuatro hermanos hombres, pero no era un rufián, tampoco un ladrón que mereciera morir. Horas más tarde llegó hasta la casa de su mamá. En la reja había un coche policial y algunos lugareños que no se atrevían todavía a entrar a la casa. Un puñado de niños correteaba por la calle ajeno a la tragedia y al llanto que adentro de la casa empezaban a tomar cada vez más fuerza.
Al igual que en Tebal, pero a ciento treinta kilómetros de allí, en la comisaría de Dang Wangi de la Real Policía de Malasia, también había lágrimas. Lágrimas e incredulidad.
—¿Qué es esto? ¿Dónde estamos, huevón? —le preguntaba entre sollozos el joven Fernando Candia de treinta y un años a su amigo Felipe Osiadacz de veintiséis.
Ubicados cada uno en un calabozo distinto pero frente a frente, los chilenos pasaban las primeras horas de su vida en una celda. El encendido color azul de la pintura de las puertas contrastaba con la oscuridad que sentían. Rejas custodiadas por policías malasios, rejas sin luz, rejas en otro idioma, mínimos metros para moverse, un hoyo sucio en el suelo como letrina, una llave de agua y un jarro para echarse agua a modo de ducha.
Seguía siendo viernes. La fiesta en Changkat —una congestionada calle de Kuala Lumpur, epicentro de los turistas y de la vida nocturna— había sido larga. No habían dormido en toda la noche, esa malhadada noche en que acababan de matar a una persona en el lobby de un hotel —a pocas cuadras de allí—, cuando recién empezaban sus vacaciones. Una muerte en un país lejano, culturalmente tan diferente, sin parientes ni contactos a quienes acudir, ninguna autoridad a la que pudieran explicarle lo que había pasado. Un cadáver sobre el piso de mármol de la recepción de ese maldito hotel en el que habían ido a parar.
Al principio, y en medio de la confusión, pensaban que en un par de horas o en el peor de los casos en algunos días lo ocurrido esa noche quedaría claro: que ellos “solo se habían defendido de un ataque”, que “el tipo” —como lo llamaban— había perseguido a Fernando hasta el hotel “pidiéndole plata”, que “para no pelear habían decidido inmovilizarlo sosteniéndole las piernas y brazos ya que este quería atacarlos con un trozo de vidrio”; que habían “pedido repetidas veces al conserje del hotel que llamara a la policía”; que ellos eran “víctimas”. Así se sentían e interpretaban lo que había pasado.
Una sensación similar tenía Carlos Ignacio Fuentealba, otro joven chileno que también viajaba con ellos y que ese 4 de agosto había llegado a las 6:40 de la mañana a la puerta del hotel Star Town Inn para encontrarse con una imagen brutal: sus amigos esposados, una decena de policías y el cuerpo de Tasha inerte en el suelo. No pudo observar más detalles del cadáver ya que los policías que estaban en la puerta de entrada no lo dejaron avanzar, pero adentro la delgada figura de Tasha estaba de bruces con su cara contra el frío mármol de la recepción, con las piernas y brazos abiertos como una mariposa silente e ingrávida. El diminuto vestido rojo subido hasta la cintura dejaba expuestos sus calzones negros, su chaqueta de jeans que le cubría la espalda y su pequeña cartera negra de cadena dorada —la misma que llevaba cada noche mientras buscaba clientes en las calles del barrio de Bukit Bintang— aún colgaba de su hombro derecho. Entretanto, los policías caminaban de un lado a otro del lobby realizando las pesquisas que les ayudarían a determinar las circunstancias de la muerte. En un momento uno de ellos sacó un celular y fotografió el cadáver y —de paso y de manera inadvertida— tomó una imagen de los extranjeros. En esa imagen se ve a Felipe en bermudas sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, sin polera y unas zapatillas negras. Su cabeza apunta en dirección a ese policía intruso, sus ojos están cerrados como si un misterioso hechizo le hubiera jalado los párpados justo en el momento en que la cámara hizo clic. Completa la toma una incipiente barba donde asoma un tenue bigotillo y una copiosa cabellera castaña. A su lado, y en la misma postura en el piso, con un pantalón corto azul claro y una polera negra con el símbolo Adidas está Fernando; tiene la cabeza gacha y en sus manos sostiene unos trozos de papel blanco.
Como un conjuro siniestro, esa madrugada los marcaría para siempre. Solo unas horas antes Felipe se había tomado una foto donde aparecía radiante, con el pulgar hacia arriba en las Torres Petronas, insignia arquitectónica de Kuala Lumpur. Toda la alegría de los viajeros, llenos de emociones mientras iban celebrando de bar en bar en Changkat, haciéndole guiños displicentes y desprevenidos a la vida como si todo fuera fantasiosamente lineal, juntando mesas con unas turistas australianas, alzando jarros de cerveza para celebrar ese fugaz momento de amistad y vértigo en el bullicio de la fiesta callejera, dio paso en un par de horas a un silencio sordo, a un pasmo de incredulidad, una pausa donde comienza el epílogo de una noche de juerga que terminó de la peor manera.
“Mi familia”, “mi vida” y “Chile” eran palabras que resonaban como el golpeteo de un martillo en sus cabezas mientras, a un par de metros, la policía continuaba con su trabajo pericial, frío y mecánico en el decadente hotel ubicado en el límite entre el turístico Bukit Bintang y el barrio de Pudu.
Pasó un buen rato, pero la noción del tiempo se había traspapelado, alterado en el desconcierto de una tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Una hora, dos o quizás más, era difícil saberlo con certeza. En el frenesí de ese lobby un fotógrafo iba registrando la escena y, rodeados de policías —con uniformes azules y pecheras fosforescentes—, Fernando y Felipe eran interrogados una y otra vez acerca de lo que había ocurrido. De manera simultánea, el jefe de la investigación, Faizal Bin Abdullah, quien no andaba con uniforme sino con un buzo y una polera negras, pedía al recepcionista, Lim, ver el registro de las cámaras de seguridad.
Frente al cadáver —ahora cubierto con un plástico blanco— había una mampara de vidrio donde un pequeño y dorado gato chino se movía de atrás hacia delante saludando incesantemente a los huéspedes del hotel.
—¿Su pasaporte? —exigió un policía a Fernando.
—Está arriba, en la habitación.
—Lo necesitamos —le respondió.
Acto seguido el oficial y Jayavel, el fotógrafo de la policía, lo escoltaron por el pasillo hasta el ascensor en dirección a la habitación. Allí, en la puerta del cuarto, con la cabeza justo delante de la placa de metal que mostraba el número 303, el fotógrafo tomó una imagen de Fernando en la que aparece con la cara desencajada, los ojos enrojecidos y el pelo negro desordenado. La cámara también retrató la habitación, en cuyo interior había tres camas individuales a medio hacer, una mochila azul, una toalla blanca colgada en un gancho y otra vez a Fernando ya esposado y mirando al lente; y a su izquierda, sobre una mesita, un rollo de papel higiénico y tres jabones individuales.
Mientras tanto, en el hall de entrada, sentado y esposado en un banco de metal, Felipe lloraba. Tenía en su cuerpo marcas visibles de la lucha por controlar a Tasha, rasguños en la espalda, en sus brazos y en el tórax.
Entretanto, Carlos Fuentealba seguía fuera del hotel y a su lado un policía fumaba un cigarrillo mientras otro le hacía preguntas. A esa altura el chileno tenía clara la gravedad de la situación.
—Llama a mi papá y ándate a la embajada de Chile a pedir ayuda —le pidió Felipe llorando.
El hombre se fue lo más rápido que pudo de allí. Ni bien entró a la sede de la representación diplomática chilena, ubicada a pocas cuadras de las Petronas y en el corazón económico de Kuala Lumpur, solicitó inmediatamente hablar con alguien.
Necesitaban ayuda urgente y avisar a los parientes en Chile.
Pasó poco tiempo y, mientras le explicaba al empleado de la embajada que lo había atendido lo que estaba pasando, “que sus amigos estaban presos”, “que un tipo los había atacado”, “que él no estaba en el lugar en ese momento”, la policía llegó a la recepción del edificio, aunque no subió directamente al piso donde estaba la oficina consular.
—Estamos buscando al señor Carlos Fuentealba —le explicaron a la secretaria que atendió la llamada—. ¿Está allí?
En ese momento el cónsul Juan Francisco Mason salió de su oficina, tomó el auricular y les dijo que sí, que podían subir.
El policía del otro lado de la línea explicó que necesitaba tomarle una declaración pero que era “mejor que Fuentealba bajara”. Los agentes sabían que si entraban a la sede diplomática no podrían llevar detenido al joven. Y eso era exactamente lo que andaban buscando.
—Ya, yo voy a bajar enseguida —dijo el diplomático.
En el hall de entrada se encontró con los uniformados.
—¿Por qué necesitan al ciudadano Fuentealba?
En minutos de semejante tensión, el aplomo y la imponente figura de casi dos metros del diplomático no pasaron desapercibidos.
—Solamente queremos tomarle una declaración —mintió el policía.
De modo que Mason se devolvió al consulado y le explicó a Fuentealba lo que pasaba. Entonces tomaron el ascensor que los dejó en la recepción del edificio y luego salieron a la calle.
—Tiene que venir con nosotros —dijo uno de los oficiales.
Por eso, mientras subían a Carlos al vehículo de la policía, Mason tomó su auto y se fue tras la patrulla hasta la gigantesca estación policial de Dang Wangi. Allí esperó hasta que finalmente le explicaron que Carlos también quedaría detenido hasta que pudieran descartar su posible vinculación en los hechos. Mason entendió en el acto que Fuentealba también iba a necesitar un abogado. Eso era algo urgente. Se trataba de un delito por el que podrían ser sentenciados a penas graves, y en tal caso el código de procedimiento criminal de Malasia le daba un plazo de catorce días a la policía para investigar y mantener detenidos a los chilenos, es decir, bajo arresto temporal en la comisaría. En ese lapso se asegurarían de que el tercer sospechoso estuviera diciendo la verdad y que efectivamente fuera cierto que él “había llegado después” al sitio de los hechos. Mientras no lo comprobaran, para la ley de Malasia era considerado un eventual sujeto de flight risk, vale decir, de riesgo de fuga. Durante esas dos semanas la policía tendría la facultad de recoger evidencias, llamar a declarar a los testigos y las personas que estimara conveniente, a todos quienes, bajo su lupa, pudieran aportar pistas a la investigación. Esa tarea quedó a cargo del hermético inspector Faizal Bin Abdullah, un hombre de estatura mediana, delgado y con un fino bigote negro que le daba una apariencia de detective de los años setenta. Tenía la piel morena, ojos negros y penetrantes que agrandaba cuando algo no le hacía sentido. Con más de dos décadas en el servicio sería él quien determinaría cuál sería el cargo que le propondría a la fiscalía.
Para esta hora ya les habían hecho sacarse la ropa y ponerse un pantalón y una camisola naranja salpicada de restos de vómitos. Las primeras horas las pasaron en el mismo calabozo, pero unas horas después los separaron. Recién encarcelados, sentados en el suelo y sin comer, los chilenos intentaron calmarse, pero eso era un imposible.
Eran alrededor de las once de la mañana de ese 4 de agosto cuando los llevaron a una sala de visitas donde los esperaba el cónsul. Alegaban porque los habían encerrado, estaban molestos, asfixiados de calor. Lloraban.
Felipe se levantaba la polera y mostraba al cónsul los rasguños, arañazos y picaduras de mosquitos, o tal vez de pulgas.
—El tipo nos atacó y nos defendimos inmovilizándolo en el piso —insistía.
Nunca habían pisado una comisaría y la absurda ilusión de que saldrían pronto se entremezclaba con el terror que sentían.
Terminada la reunión y de regreso en sus calabozos, uno de los guardias les habló con ironía:
—Ahhh… ¿así es que ustedes vienen a mi país a matar gente? Bueno… sepan que acá los van a colgar, se van a ir a la horca. —Remató la amenaza haciendo el gesto con la mano de que les cortarían el cuello.
Estaban en Malasia, un país de más de treinta millones de habitantes, una nación de sultanes, con un rey, cuyas costumbres y leyes desconocían. Una nación multicultural, con tres razas que poblaban un mismo territorio. Los malasios eran la mayoría, más de la mitad del país, seguidos por los chinos, luego los indios y algunas otras etnias. Si bien la religión oficial era la musulmana, había varias más que debían convivir y respetarse en sus diferencias, aunque la verdad es que en general el sistema daba más privilegios a los seguidores de Alá. Era un mundo nuevo donde las leyes, los códigos de conducta y las creencias se entremezclaban de una manera que hasta entonces no entendían. Menos podían saber que en aquella nación asiática existía la pena de muerte y que la corrupción —como en tantos lugares del mundo— era una moneda habitual.
Pasadas las once de la mañana de ese 4 de agosto los restos de Tasha ingresaron al Institut Perubatan Forensik Negara, una construcción anexa al enorme hospital del Kuala Lumpur donde el doctor y especialista en autopsias, Siew Sheu Feng, empezó el análisis forense del cuerpo, algo que en el caso de los musulmanes solo se autoriza en circunstancias legales, cuando ha habido dudas sobre la causa del deceso. Para el islam el cuerpo es un regalo de Alá, por lo mismo debe ser devuelto a él en las mejores condiciones y sin afectar la dignidad del fallecido. Pero este no era el caso. Habría que diseccionarlo minuciosamente para encontrar pistas.
Tres horas más tarde le extrajeron sangre y orina para hacer las pericias químicas. Afuera del establecimiento, dos amigas transgénero, Nabila y Maya, sus compañeras de noche y también prostitutas fumaban un cigarrillo tras otro sin poder creer lo que había pasado. Maya —de nacionalidad indonesia— había sido la última en verla con vida, ella era su protectora en las calles y a quien los clientes pagaban antes de partir con Tasha, la que la cuidaba del peligro, a su manera, a la medida de su precario radar. Pero además Maya era su mejor amiga y esteticista. Si solo ayer —recordaba— ella misma le había inyectado relleno en los muslos, por los que le había cobrado 300 ringgits, unos 75 dólares. Por eso Tasha tenía ese cuerpo escultural.
Maya también se hacía cargo de mantenerla joven y con la piel lisa y blanca, un color que en Asia se valora como el oro más preciado. Infinitas veces le había puesto bótox en la cara, porque Tasha vivía para ser bella.
Allí, afuera del edificio forense, las amigas esperaban para participar del lavado del cadáver, para ayudar a Tasha a partir al cielo. Tras unas horas lograron entrar a verla. Observarla ahora, ahí, desnuda con algunas marcas violáceas en el rostro, “trazas de congestión alrededor de la cara, el cuello y la parte superior del tórax, compatibles con equimosis” —diría la autopsia— producto de la compresión y posición en la que murió, parecía una idea loca, una escena macabra que nunca podrían olvidar. No pudieron mirar más. Entonces Maya cerró los ojos, recordó ese rostro bello que tanto había cuidado y le dijo adiós.
“Todos somos de Dios y a Él hemos de volver”, repitieron los ahí presentes al empezar la ceremonia. De acuerdo a la ley islámica, en este rito participan las personas del mismo sexo, salvo excepciones que contempla en algunas circunstancias a la viuda. En el caso de que no hubiera ningún hombre disponible para hacerlo, el hospital llamaría a un imán a la mezquita más cercana para que dirigiera el rito3 . Pero en el caso de Tasha no hubo necesidad de hacerlo; había parientes y amigos. En la camilla de esa morgue lavaron su cuerpo tres veces con agua fresca, alcanfor y esencias aromáticas —como mandan las escrituras— mientras los ahí presentes rezaban invocando el perdón de los pecados. Luego amortajaron el cuerpo con una sábana de color blanco y lo pusieron en el ataúd que la llevaría de vuelta al pueblo, al mismo terruño del que Tasha siempre quiso escapar.
El cadáver salió de la morgue a las ocho de la tarde del día 4 de agosto, aproximadamente catorce horas después de su muerte. Su hermana Arfah firmó el documento de reconocimiento del cadáver y la recepción del certificado de defunción. A pesar de que era viernes, cuando el tráfico satura las avenidas, la ambulancia que la llevó hasta el hogar de los Ishak demoró solo tres horas en llegar a Tebal. El ataúd fue rodeado por los familiares y amigos. Solo faltó uno de sus hermanos, Halimi, el que nunca lo aceptó como mujer y que por eso se rehusó a estar con Tasha bajo el mismo techo, por muy muerta que estuviera.
Jack, el amigo peluquero, ya estaba allí. De alguna manera, él había suplido la ausencia de amor masculino y paterno de Tasha. Por eso su lugar en la triste escena era central. Fue la noche más dolorosa de su vida. A la mañana siguiente, el cadáver atravesó los arcos de la pequeña mezquita del pueblo, ubicada a solo cuatrocientos metros de la casa. A esa construcción de paredes de color azul, amarillo y rosa, espacios interiores simétricos, con ventanas enrejadas pero sin vidrios fue adonde la mayoría de los vecinos sí se atrevieron a llegar, porque no todos habían querido ir a darle el pésame a la madre a su hogar. Solo los más íntimos lo habían hecho, ya que la de Tasha había sido una muerte violenta, una muerte rara, pero sobre todo la difunta era trans, lo que suponían algo tan humillante para su familia que por eso era mejor no aparecerse. “No decir nada, no comentar el hecho con nadie y rezar”, se decían sin decírselo siquiera entre ellos, como un código de buena vecindad y de hijos de Alá.
Luego el imán los acompañó hasta el cementerio y en el lugar invocó una cita fúnebre del Corán:
“¡Oh, Al-lah! Perdona a nuestros seres vivos y a nuestros fallecidos; a quienes están presentes y a los ausentes; a nuestros jóvenes y ancianos, y a nuestros hombres y mujeres. ¡Oh, Al-lah! Otorga firmeza en el islam a quienes has otorgado la vida, y haz morir en la fe a quienes has causado la muerte. ¡Oh, Al-lah! No nos prives de la recompensa relacionada con el difunto y no nos sometas a pruebas después de él”.
Allí sacaron el cuerpo del ataúd, de acuerdo a las enseñanzas del profeta Mahoma, lo bajaron entre varios y lo depositaron en la tierra, sobre el lado derecho y con su cabeza mirando a La Meca4 .
El funeral fue sencillo y sin demasiado llanto, como lo manda también el Corán, y luego, durante tres días, la familia continuó rezando. Mahoma dijo además que, cuando un musulmán muere, necesita que al menos cuarenta personas recen por su alma para que Dios acepte esas súplicas. En el cementerio de Tebal ese 5 de agosto había al menos sesenta.
Al día siguiente del entierro, una desconocida golpeó la puerta de la casa de la madre de Tasha. Al ver a esa persona, supo de inmediato que era alguna amistad de su hijo, ya que vestía de mujer y hablaba ronco pero “suavemente”, acota la madre.
—A veces se quedaba conmigo, trabajábamos juntas —le dijo la visita mientras le servían una taza de té.
—¿Y qué fue lo que le pasó? —preguntó Siti Juhar con congoja.
No obtuvo respuesta, probablemente por temor a causarle más daño. La persona guardó silencio y minutos después se despidió.
Ni aquel día ni en los siguientes apareció una sola letra en los diarios, tampoco en los noticieros de la televisión. Meses después saldría una que otra nota, que por cierto no tuvo repercusión alguna en la opinión pública. Hay muertes y casos criminales que importan más que otros, y este definitivamente no era uno de ellos. Tasha era prostituta, drogadicta, vendía lo sacro al mejor postor, no era rica, no era famosa, no tenía redes de protección, solo una familia humilde que añoraba que regresara al pueblo, por mucho que a ella no le gustara y que en su corazón sintiera que no había mundo suficientemente grande que pudiera contenerla.