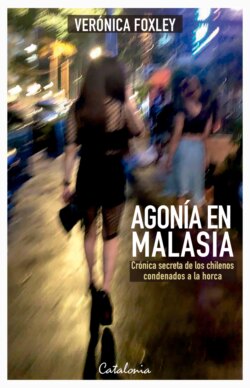Читать книгу Agonía en Malasia - Verónica Foxley - Страница 8
Capítulo 2
ANTES DEL HORROR
ОглавлениеTal vez sea la propia simplicidad del asunto
lo que nos conduce al error.
Edgar Allan Poe
En el vaho húmedo y el calor de una pequeña celda, Felipe y Fernando no podían comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Tampoco Carlos, que en realidad tenía poco y nada que ver con la tenebrosa trama. Una persona muerta. En sus mentes era como una película que ocurría en un lugar extraño, sin secuencia, en blanco y negro y con un guion y un formato equivocados.
Malasia no era Nueva Zelanda, y eso era algo que recién empezaban a entender. Hacía solo veinticuatro horas que habían llegado a Kuala Lumpur, dejando atrás ese bello país que los acogió con el programa de Working Holiday, esas dos islas enclavadas en Oceanía, con una naturaleza prodigiosa de lagos, volcanes y montañas con nieves eternas, parecido al sur de Chile, donde coexisten maoríes y descendientes de ingleses; una nación de casi cinco millones de habitantes con una sociedad pulcra, organizada y alta calidad de vida. Todo eso era ahora un recuerdo de una primavera evanescente. Estando allá es que habían afinado los detalles de la travesía por el Sudeste Asiático. Entre cerveza y cerveza, paseos y también pesados turnos de trabajo Fernando Candia, Felipe Osiadacz y otros amigos que originalmente también serían parte del viaje imaginaban el periplo que empezarían en el mes de agosto por la zona.
No tenían mucho dinero, pero el suficiente como para arreglárselas en los países que iban a visitar. El mundo parecía estar a sus pies y el exótico continente elegido los llevaría a templos y arrozales, a sumergirse en aguas turquesas, a extasiarse de comidas exuberantes por poco dinero, porque viajar por el Sudeste Asiático como mochilero era muchísimo más barato que Nueva Zelanda o Australia, donde Felipe había vivido durante casi un año.
Nueva Zelanda había sido un lugar plácido, tranquilo, sin sobresaltos ni peligros, respiraban libertad y estaban llenos de planes que se conversaban en largas caminatas por valles infinitos de una belleza sobrecogedora. Por eso cada paso, cada ruta posterior se iba definiendo sin mucho análisis ni información sobre la cultura, las tradiciones, las reglas y los riesgos que podrían afrontar. De cierta manera, Candia y Osiadacz confiaban en que en Asia andarían juntos, con amigos que se les unirían después, protegidos acaso por esa cofradía de los viajeros y las confianzas urdidas tras seis meses de convivencia en la tierra de los All Blacks.
¿Quiénes eran estos dos chilenos que terminaron acusados de homicidio ese 4 de agosto?
Fernando venía del paradero 19 de la Florida y se educó en el Instituto La Salle. Felipe, por su parte, nació en Santiago, vivió hasta los quince años en Temuco, donde estudió en el colegio Montessori, y luego se trasladó a Viña del Mar, al colegio San Pedro de Nolasco ubicado en Valparaíso. Tenía una hermana del primer matrimonio de sus padres y un hermanastro por parte de su mamá. El padre de Felipe, Fernando Osiadacz, se había separado cuando su hijo tenía cuatro años y era ingeniero en Administración de Empresas, poseía un diplomado y trabajaba como subgerente de ventas en la empresa lechera Colún. El papá de Fernando, por su parte, se había dedicado a servicios financieros —eso decía su perfil en LinkedIn— y en el último tiempo como gerente comercial de Candia Chile Spa en la Quinta Región. La madre de Candia, Maritza Olcay, se ganaba la vida como conductora de transporte escolar en el colegio La Salle. Fernando tenía un hermano y sus padres también estaban separados.
Tanto Felipe como Fernando cursaron carreras de grado; Fernando Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Metropolitana y Felipe Ingeniería Comercial en la Andrés Bello, tras un breve paso de un año en la Adolfo Ibáñez. En sus vacaciones, Felipe había trabajado como lavacopas, garzón y tuvo algunos breves emprendimientos comerciales. En su perfil de LinkedIn hay una referencia algo escueta sobre su desempeño laboral: “Gran experiencia en el trato simétrico y asimétrico con las personas y gran facilidad para enfrentar los problemas”.
Mientras estudiaba en la universidad, en Viña del Mar, aprovechaba para hacer unos “pololos” y así juntar dinero. En esos años se desempeñó como encargado de las mesas del primer piso del restaurante El Muelle en Algarrobo y luego, en el verano del 2012, como administrador en las cabañas Aroma de Mar en el Quisco.
Fernando, en tanto, abandonó ingeniería cuando ya llevaba cuatro años. Estaba harto de los paros estudiantiles, pero sobre todo se había dado cuenta que quería dedicarse a la cocina, su verdadera vocación. Fue difícil contárselo a sus padres, quienes con tanto esfuerzo habían costeado su carrera, pero no les quedó más remedio que aceptar y poco después Candia entró al Inacap. Ya en los primeros meses de formación tuvo claro que su decisión había sido correcta. Se sentía feliz, amaba lo que hacía y sobre todo le encantaba trabajar bajo presión. Hincha de Colo Colo, sociable, con un círculo de amigos muy unido, compatibilizaba los estudios y el trabajo en la empresa de banquetería del chef Eugenio Melo. Luego permaneció dos años en un restaurante italiano en Los Trapenses, donde una tarde, en medio de ollas y vapores, decidió que necesitaba ampliar su mundo. Quería aprender inglés y viajar, probar otros sabores y texturas de la vida. Por ello, en octubre del 2015, con la ayuda de su hermano Francisco, que en ese momento vivía en Europa, postuló a la visa Working Holiday. Básicamente, este es un convenio que integra vacaciones con trabajo en diferentes países, lo que permite a sus beneficiarios recibir un salario y a la vez aprender idiomas. Fernando eligió Nueva Zelanda y fue uno de los 940 seleccionados ese año entre miles de postulantes.
En octubre del 2015 Felipe Osiadacz —también con la visa Working Holiday— empezaba sus aventuras y trabajos, pero en Australia. Su madre, Jacqueline Rosemarie Sanhueza, había muerto en junio del 2013 y ahí estaba él, dos años después, buscando qué quería hacer realmente con su vida. De modo que antes de tomar ninguna decisión laboral definitiva se había autoimpuesto recorrer Oceanía y el Sudeste Asiático. Para eso había juntado peso a peso el año anterior.
Felipe era un tipo alegre y amiguero, el alma de la fiesta. Amante del fútbol —fanático más bien— lo practicó hasta que se cortó los ligamentos cruzados de la rodilla. Pero en Australia, donde trabajaba lavando y moviendo autos desde el aeropuerto al centro de la ciudad en una empresa de rent a car, descubrió una nueva pasión: el montañismo. En esas caminatas y excursiones junto a amigos chilenos decidió que subiría con ellos el Monte Everest cuando se le venciera la visa australiana en octubre del 2016, pero por problemas de plazos migratorios sus amigos partieron antes que él.
En septiembre del 2016 Fernando salió de Chile con destino a Nueva Zelanda para iniciar su ansiado proyecto de trabajar y vacacionar en ese pequeño y remoto país. Durante las primeras semanas, y junto a un alemán y a otras amistades que había conocido allá, recorrió la Isla Norte, la más poblada de las dos que componen Nueva Zelanda, con casi cuatro millones de habitantes, que en lengua maorí se llama Te Ika a Maui o “Pez de Maui” en su traducción.
El destino empezaba a bosquejar el horizonte y a unir los caminos de ambos chilenos, porque mientras Fernando paseaba, Felipe hacía una escala de avión en el aeropuerto de Kuala Lumpur para seguir rumbo a Nepal y de ahí alcanzar el campamento base del Monte Everest, ese momento mágico que quedó inmortalizado en un video que subió a su cuenta de Instagram. Con anteojos de sol, un gorro azul y mochila a la espalda decía: “Allá está el campamento. Estamos rodeados por el glaciar más grande del mundo. Único. Ú-NI-CO. Al fondo la imponente imagen de las montañas y los banderines de colores típicos. Abajo el abismo y allá otro acantilado. Ese que se ve ahí es el Everest, lo más cerca que he podido llegar hasta ahora”.
Al terminar ese viaje partió a Nueva Zelanda.
Aún sin conocerse, cada uno recorrió diferentes ciudades y parajes. Eran dos hombres felices, encandilados en medio de tanta luz. “Persigue tus sueños aunque todos piensen que estás loco… solo tú sabes dónde está tu felicidad”, posteaba Fernando por esos días.
Ni bien llegó a Nueva Zelanda, Osiadacz se instaló en Christchurch, ciudad ubicada en la Isla Sur a trescientos kilómetros Wellington, la capital de Nueva Zelanda, siguiendo el consejo de otro amigo de Viña del Mar quien estaba viviendo allí. Fue cuando conoció a Yasser Nahas, alias El Turco, quien llevaba un tiempo en el país junto a un grupo de uruguayos. Felipe se instaló con ellos y rápidamente se convirtieron en una suerte de hermandad. Con Yasser se produjo una conexión inmediata. Tenían gustos similares y eran quienes se encargaban de organizar los paseos y las salidas nocturnas. Por las mañanas El Turco partía a trabajar a un frigorífico donde las extensas faenas le reportaban un ingreso de 4000 dólares por mes, una cantidad que le permitía vivir bien y viajar por el país. Felipe, en tanto, había recibido el dinero de la devolución de impuestos de Australia, así es que con parte de aquella le compró a su amigo Yasser su Toyota Celica verde oscuro del año 1991 en el que se movía a sus anchas por la zona. Luego empezaron los trabajos, primero en el rubro de la construcción y más tarde —junto a un amigo uruguayo— en Synlait, una enorme y moderna planta lechera. Allí tenía dos turnos de doce horas y su labor consistía en limpiar y hacer controles de calidad.
En el grupo de Felipe todos eran solteros y los fines de semana iban a fiestas latinas a tomar cervezas en algún pub local o simplemente se quedaban en sus cabañas viendo películas en Netflix, las que disfrutaban comiendo pizzas. También, y dependiendo de los turnos laborales, paseaban por los alrededores de Christchurch.
En este ambiente de camaradería que discurría en un país civilizado y seguro, cuyas tasas de criminalidad son unas de las más bajas del mundo, se sentían a sus anchas. Sin embargo, hubo un episodio que perturbó por unos minutos la tranquilidad del grupo cuando un hombre intentó robarles en las cabañas donde se hospedaban. Pero el miedo duró poco. A los tres minutos llegó la policía y solucionó el problema llevándose detenido al intruso. Pero aquel momento, si bien desagradable, no pasó de ser algo anecdótico en una nación que les garantizaba posibilidades de trabajo y calidad de vida. A cambio, los amigos sabían cuáles eran sus obligaciones respecto de las leyes locales y tenían muy claros sus propios límites: manejar sin alcohol en la sangre y respetando estrictamente el límite de velocidad. Si querían seguir allí no podían manchar sus papeles de antecedentes. Por ello su conducta debía ser intachable.
Aprovechando las excelentes condiciones que ofrecía el turismo aventura en ese país, en diciembre del 2016 sus compañeros partieron a la Isla Norte a hacer un circuito de trekking y kayak. Felipe necesitaba juntar dinero y por eso, en vez de sumarse al grupo, se fue al sur a trabajar en las plantaciones de cherries. Duró solo unos días porque no le gustó. Entonces, tomó su auto y manejó a toda velocidad hasta Gisborne, una pequeña ciudad ubicada en la Isla Norte conocida por su gastronomía, los vinos y el surf, donde lo esperaban sus amigos para celebrar el Año Nuevo.
Osiadacz y Candia cruzaron sus destinos por primera vez el día 30 de diciembre en el hostal para mochileros llamado Flying Nun Backpackers o “monja voladora”, que antiguamente había albergado un convento. En la fachada de este adusto edificio había una colorida imagen de un ángel que le confería un cierto aire ecléctico. En el jardín, una casa rodante en desuso, desvencijada y llena de grafitis que por las tardes los mochileros convertían en un lugar de encuentro y cervezas. Las grandes habitaciones, con camarotes para diez personas, y los espacios comunes del hostal estaban pensados para que los turistas de distintas partes del mundo interactuaran con facilidad. El ambiente no podía ser mejor para recibir el Año Nuevo.
El Feña y Felipe se cayeron bien desde el primer momento y, al día siguiente, en la víspera del nuevo año, partieron junto al grupo a una fiesta de neozelandeses en un campo cercano, a la que no estaban invitados, razón por la cual no los dejaran entrar. Felipe se fue de vuelta al albergue con los demás y Fernando con unas amigas a la playa. La noche fue intensa para ambos y se acostaron cuando el sol ya iluminaba la ciudad.
Eran tiempos felices, no tenían preocupaciones y el sol y la playa convertían la aventura en unas vacaciones de ensueño. Por esos mismos días, en enero del 2017, en una playa cercana chilenos y uruguayos se enfrentaron en un partido de fútbol que terminó con Felipe con un esguince en el tobillo y una incómoda bota que le pusieron en el hospital. Tras unas semanas se recuperó y se sumó al trabajo de sus compañeros —entre los que ya se incluía a Candia—, en una cosecha de choclos cerca de Gisborne. Cada mañana les llegaba un mensaje al teléfono que contenía un mapa con la ubicación del predio. Entonces tomaban sus camionetas, llegaban al punto que indicaba la pantalla, se echaban bloqueador, guantes y empezaban a sacar los frutos del maíz.
Aproximadamente dos meses más tarde, Felipe regresó a Christchurch y otra vez aplicó para trabajar en la lechera Synlait. Fue allí que conoció a la belga Gaelle Sevrin. El amor fue instantáneo y nueve días después la muchacha ya se había instalado a vivir en la misma casa que él. La vida era demasiado buena para ser cierta. Una de esas tardes de abril, y tras buscar la ruta más barata para empezar la travesía por Asia, compraron los pasajes. Gaelle se les sumaría un poco después. La primera escala sería en Malasia, donde el plan consistía en visitar algo de Kuala Lumpur y luego las famosas Batu Caves, uno de los santuarios hindúes más famosos e imponentes del mundo. Luego, esa misma tarde partirían a Tailandia.
El primer período de amor se trasladó a las fotos que Felipe subió a su cuenta de Instagram, donde aparecen abrazados y felices en medio de imponentes campos verdes, montañas nevadas, mares con fondos turquesa y acantilados. La muchacha, nacida en Liege, la preciosa ciudad colonial, tenía veintiocho años, el pelo rubio y liso, ojos verdes y contextura delgada. Había trabajado como gerente de recursos humanos en algunas empresas y renunciado a las rutinas laborales en su país para emprender también la aventura con la visa Working Holiday. Esos meses de relación fueron intensos en excursiones y paseos, de disfrutar juntos una aventura donde lo escénico, la belleza del país, aparece como el backstage de una historia de amor que empezaba a germinar.
Poco después, en junio de ese año, Felipe y Gaelle se trasladaron a Queenstown, una pequeña ciudad en la Isla Sur famosa por el turismo aventura. Allí Gaelle empezó a trabajar en un centro de esquí. Paralelamente, Fernando también posteaba imágenes de él cocinando y viajando con amigas. Abrazos, amigos, despedidas, amor. Imposible llevarse mejores recuerdos y vivencias.
Por esas jugarretas del destino, la mejor experiencia de sus vidas terminó ese 3 de agosto cuando aterrizaron en Kuala Lumpur, primera escala del viaje por Asia, por lo que ocurriría horas después, la parada final.
“Me vuelvo a encontrar con estas gemelas hermosas”, posteó Felipe en su Instagram. A sus espaldas se exhibían las emblemáticas Torres Petronas.
Fernando hacía lo mismo, pero a la entrada de la Kuala Lumpur Tower, otro rascacielos imponente de la moderna capital. “La primera parada de este viaje. #bendición #blessed #malaysia #Kualalumpur”.
El reloj, sin embargo, no estaba de acuerdo con tanta sincronía vital y ya había echado a andar la cuenta regresiva.
Habían pasado ya más de veinticuatro horas desde que los chilenos habían aterrizado en Malasia y, desde Nueva Zelanda, los amigos que se sumarían al periplo horas después intentaban contactarse con ellos, pero ni Felipe ni Fernando respondían. Se habían borrado del mapa. Irremediablemente, Tasha también.
Adonde sí llegaron los mensajes y de manera veloz fue a Chile. Como una avalancha comenzaron los textos de WhatsApp y decenas de llamados telefónicos con voces angustiadas que daban cuenta del horror que se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia.
Carlos Fuentealba fue quien le dio la noticia al papá de Felipe, y luego la hermana de este, Nicole, le avisó a una prima de Candia y a Gaelle, aunque Felipe había terminado la relación con ella poco antes de partir a Malasia.
En ese momento, Gaelle continuaba en el centro de esquí y la noticia la petrificó. No daba crédito a lo que oía. Al verla así su jefe le sugirió que se tomara unos días libres para recuperarse y pensara qué iba a hacer. Ella seguía sintiendo que el chileno era el amor de su vida. Necesitaba tomar una decisión, si regresar a su país y dejar a Osiadacz atrás o cambiar los pasajes y partir a Malasia. Optó por lo segundo.
Felipe y Fernando estaban presos, habían matado a una persona que “los había atacado”, pero ellos “solo querían defenderse”. Esa fue en resumen la información que fueron recibiendo los familiares de Osiadacz y de Candia en Chile. Fernando Osiadacz, su pareja Francisca Cafati, Nicole; Maritza Olcay, Fernando Candia padre, su otro hijo Francisco Candia, estaban perplejos, estupefactos ante una noticia tan incomprensible. Era un mazazo. Un mal sueño. Una estúpida broma. Un absurdo. Si Felipe y Fernando eran personas tranquilas y andaban de viaje, eran turistas y no eran de pelearse con nadie. Era imposible, decían. Lo cierto es que era real, tan real que apabullaba.
Sin embargo, aún faltaban muchos datos sobre los hechos para tener una noción más clara de qué y cómo había ocurrido todo en ese lobby del hotel Star Town Inn.
A grandes rasgos, la historia contada por Felipe y Fernando a su núcleo familiar y a las autoridades locales decía que, tras recorrer la ciudad durante el día, decidieron ir a la calle Changkat a tomarse unas cervezas. Allí los tres amigos anduvieron deambulando por algunos bares. Cerca de las cuatro de la mañana, Fernando se separó de Felipe, quien ya estaba cansado. Candia partió a una discoteque y Osiadacz y Fuentealba se regresaron. Sin embargo, a poco andar, Fuentealba también se despidió de Felipe porque quería comer algo antes de acostarse. Entonces cada uno volvió caminando al hotel por un camino distinto. Separarse habría sido el gran error. Pasadas las cinco de la mañana, Felipe llegó al hotel. No tenía la llave para entrar a la habitación y se sentó en un banco a esperar que llegara Candia, quien apareció en el lobby pocos minutos después con una persona que —decía Fernando— lo había seguido durante unas cuatro o cinco cuadras pidiéndole plata y ofreciéndole sexo. Esa persona era una “transgénero” que se dedicaba regularmente a la prostitución en el área cercana al hotel. Ya adentro del lobby comenzó una discusión a los gritos que fue escalando hasta convertirse en pelea. “El tipo” —como llamaban a la trans— había intentado que Fernando le diera dinero, y como este se negó empezó la pelea que terminó con los amigos reduciendo a la víctima contra el piso mientras le suplicaban al recepcionista que llamara a la policía. En esa espera la habían retenido porque Tasha habría intentado tomar un pedazo de vidrio roto para atacarlos. “Todo había sido sin intención”, decían, “en defensa propia”. En ese lapso había muerto, pero ellos jamás se habían dado cuenta del desenlace fatal. Eso fue, en síntesis, lo que transmitieron a sus familiares, el resumen de un homicidio y sus consecuencias que en ese momento no eran capaces de dimensionar.
En la comisaría de Kuala Lumpur las imágenes desordenadas de esa noche daban vueltas una y otra vez por sus cabezas, quizás buscando reafirmar que no eran culpables, pero eso era algo que tendrían que probar.
Al día siguiente, por la tarde, el cónsul Mason partió a verlos por segunda vez, pero para su sorpresa los detenidos no estaban. Ya habían transcurrido casi treinta y cinco horas desde el homicidio de Tasha y Felipe, Fernando y Carlos fueron llevados al Instituto de Medicina Forense del hospital de Kuala Lumpur para hacerles pruebas toxicológicas, de alcoholemia y ADN. Las muestras se tomaron a las 3:25 de la tarde del 5 de agosto, es decir, un día y medio después de la muerte de Tasha.
Horas más tarde llegó a la estación policial la cónsul de España, Meritxell Parayre. Felipe Osiadacz poseía doble nacionalidad y había ingresado a Malasia usando su pasaporte español, no el chileno, por ende el consulado tenía el deber de asistirlo. Si bien la dejaron visitar a Osiadacz y conversar con él por breves minutos, no pudo entregarle la pasta de dientes ni la comida que le llevaba.
En los oscuros y húmedos calabozos los tres amigos se sentían solos, desesperados, sin tener contacto alguno con el mundo exterior. Así pasó todo ese fin de semana.
El lunes siguiente estaban ansiosos, contaban las horas para salir libres. Un policía les había dicho que así sería, y eso coincidía con lo que algunos agentes les habían manifestado aquella madrugada en el hotel. “No se preocupen, que a lo más van a estar una semana”. Por eso confiaban en que su versión de que “todo había sido un accidente” pronto se aclararía.
Paralelamente, en la sede diplomática chilena comenzaba la urgente búsqueda de un abogado. Tras algunas consultas, se llegó al nombre del experto criminalista Kitson Foong. Era famoso en el círculo diplomático por aceptar casos complejos que involucraban a extranjeros, como el de los hermanos González Villarreal, tres humildes mexicanos condenados a la horca en el 2012 por delito de tráfico y producción de narcóticos. La historia de los culiacanenses se hizo mundialmente conocida cuando en el 2008 los detuvieron, condenándolos a muerte. Después de más de diez años de cautiverio la sentencia fue anulada tras el perdón del sultán Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Iskandar Al-Haj, aunque en estricto rigor, cuando eso ocurrió, Foong ya no era parte de la defensa.
Por su precaria educación, su nulo manejo del inglés y sin recursos para obtener un abogado a la altura de la pesada acusación en su contra, estos hermanos se convirtieron en un símbolo de la indefensión y de la mano de hierro con que se aplica el código penal en ese país del Sudeste Asiático. Luego, su situación tendría otra vez notoriedad internacional cuando sorpresivamente fueron puestos en libertad en mayo del 2019.
Amigo de las cámaras y muy suspicaz, en sus treinta años de trayectoria como penalista, Foong, malasio-chino, llegó hasta la comisaría el lunes 6 de agosto y, tras oír el relato de los chilenos acerca de aquella madrugada, sabiendo que faltaba mucha información, hizo un diagnóstico optimista y les dijo que en pocos días estarían libres. Eso al menos es lo que recuerdan los involucrados en la escena. Fueron no más de diez minutos de reunión, pero las breves palabras del abogado los dejaron algo más tranquilos. La situación que enfrentaban era delicada, sin embargo, creían que era poco probable que los acusaran de asesinato.
Aunque aquella percepción se hizo trizas cuando a los doce días del homicidio el cónsul chileno, con expresión muy seria pero empática, les aclaró: “Aquí hay una investigación en curso y es por asesinato. La fiscalía va a presentar cargos y los van a llevar a una cárcel de máxima seguridad. No sé cuánto tiempo puede durar el proceso, pero es grave. La condena por asesinato es la pena de muerte”.
Morir asfixiados, como Tasha, pero en las manos de un verdugo. A eso se enfrentaban.
“Estaban ansiosos por salir inmediatamente, querían el informe forense rápido. ¡Pero si eso era imposible!”, rememora el abogado Foong desde su oficina ubicada en un subsuelo en el suburbio residencial de Bangsar, donde destaca un pizarrón en el que explica los casos a sus defendidos y, en ausencia de ellos, a sus parientes. Una y mil veces le toca aclarar que el sistema legal malasio no se relaciona en lo absoluto con la temida ley islámica, la sharía, que solo se aplica a los musulmanes, no a los extranjeros, como equivocadamente informó parte de la prensa chilena cuando recién había saltado a la luz pública la historia de Candia y Osiadacz.
Hasta 1957 Malasia fue una colonia del Reino Unido, del cual se independizó tras ciento treinta años de colonialismo. El país se divide administrativamente en un sistema federal compuesto por trece Estados y tres territorios federales. Su sistema judicial se basa en el Common Law británico o derecho común, llamado así porque “era común” a todas las cortes del rey en Inglaterra; se interrelaciona con los tribunales de la sharía solo cuando se trata de un musulmán.
Aunque en esta nación no existe oficialmente una “policía religiosa”, como sí la hay en Arabia Saudita y otras teocracias islámicas, existe una institución, la Federal Territories Islamic Religious Department (JAWI), que en la práctica vigila el cumplimiento de la sharía en el país. Así como los tribunales de justicia disponen del apoyo de las fuerzas de policía para velar por el orden público, sus homónimos islámicos cuentan con funcionarios de la JAWI, que de todos modos, y para poder actuar, necesitan la presencia de un policía. Vale decir, si por ejemplo los agentes religiosos quieren entrar a un hotel y sorprender en el acto a una pareja de amantes, deben esperar que llegue un agente policial. Pero las resoluciones de la sharía no se mezclan con las leyes ni los tribunales civiles del país.
Cada Estado en Malasia determina según sus ordenamientos aquellos comportamientos, actividades o prácticas consideradas una ofensa al islam, por lo que los castigos dependerán del lugar donde se cometa la falta. En tres Estados del norte de Malasia la práctica del yoga está prohibida —entre otras restricciones—, de acuerdo con las disposiciones del Consejo Nacional de la Fatwa, instancia encargada de velar por el cumplimiento de las escrituras del Corán.
En Occidente cuesta entender y aceptar que a los musulmanes se los castigue por no cumplir con “la moral” prescrita en sus textos sagrados; o que se los vigile en sus actos más privados; o que exista un teléfono disponible las veinticuatro horas del día para hacer denuncias. Basta que un vecino, un amigo o un anónimo maledicente disque el número apropiado para que los celadores de la “buena conducta” partan raudos a buscar y detener a quienes estén violando la ley que rige las relaciones sexuales prematrimoniales, la infidelidad, el divorcio, la herencia, la tenencia de los hijos y las relaciones sexuales de personas del mismo sexo, entre muchas otras cosas5 .
“Defensa propia”, esa era la idea, el concepto jurídico que los chilenos internalizaban y repetían una y otra vez, algo que no sería tan fácil de demostrar en el juicio. En contra de este argumento que invocaría la defensa se interponían hechos, como que en la pelea habían actuado dos contra uno, que el peso de Fernando —que había aplastado la espalda de Bin Ishak— era mucho mayor que el de la víctima, y en consecuencia la noción de la proporcionalidad en el uso de la fuerza les podría jugar en contra. Otro aspecto clave era comprobar quién había empezado la riña, si ellos o la víctima. Adicionalmente, el personal de la embajada les había explicado que era muy importante descartar que hubiera habido algún contacto previo entre los acusados y Tasha esa noche. Pero para demostrar aquello ante la justicia habría que esperar los resultados de las pruebas de ADN, algo que en Malasia podría tardar meses. También, un punto central era que mientras menos repercusión pública tuviera el proceso, más posibilidades habría de obtener mejores resultados. Para las autoridades de Malasia este era un asunto sensible. Muchos casos anteriores de extranjeros condenados con severas penas por tráfico de drogas terminaron involucrando a sus gobiernos, quienes, en su afán de defender a sus nacionales, ejercieron presiones, lo que hizo que los procesos se filtraran en los medios de comunicación. Tampoco era un tema menor que la víctima haya sido un transgénero, ya que en Chile esto podía ser un caldo de cultivo para el morbo y las especulaciones. No menos preocupante resultaba que las organizaciones LGTB sacaran sus banderas y tomaran esta causa tan sensible como propia.
Por eso, decidieron mantener una férrea discreción, un estricto silencio.
A pesar de que Malasia era su primera destinación en el exterior, el cónsul Mason tenía cierta experiencia; ya que le había tocado asumir la jefatura de la misión diplomática durante diecisiete meses a la espera de que el Gobierno designara a un nuevo embajador. Por lo tanto, entendía cómo se movían los hilos de la diplomacia en un entorno cultural tan diferente. Conocía además otros casos de extranjeros presos y lo complejo que podía ser el proceso judicial que se avecinaba.
En la sede policial, los chilenos aún no internalizaban el abismo en el que estaban sumidos. No había nada definido aún. Tampoco si el abogado Foong sería quien asumiría la defensa. Tenían que esperar que sus familiares tomaran la decisión.
Nicole Osiadacz y Francisco Candia llegaron a Kuala Lumpur cuando ya habían pasado más de una semana tras las rejas. Alcanzaron a visitar a Fernando y Felipe el día previo del traslado a la cárcel de Sungai Buloh. Carlos ya había sido puesto en libertad.
Venían mandatados para conseguir los mejores abogados. Se reunieron con Foong, quien les hizo una detallada exposición de lo que vendría para los chilenos en el futuro. También les dijo que si querían trabajar con él necesitarían confiar en su criterio, que él no contestaba inmediatamente los llamados telefónicos y que ese era su modo de operar. Pero había algo, un dejo de poca transparencia y algunas insinuaciones de que se necesitaba dinero para arreglar o apurar ciertas cosas de manera extraoficial, sugerencia que a Nicole y Francisco les hizo dudar. Kitson Foong definitivamente no sería el abogado que los sacaría pronto de allí. No con esos métodos.