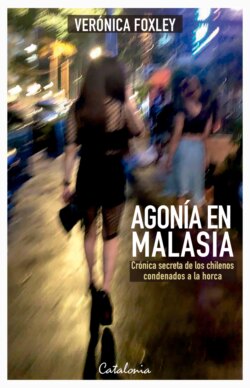Читать книгу Agonía en Malasia - Verónica Foxley - Страница 9
Capítulo 3
LA VIDA SECRETA DE TASHA
Оглавление
Holly came from Miami, F.L.A.
Hitch-hiked her way across the U.S.A.
Plucked her eyebrows on the way
Shaved her legs and then he was a she.
She said, “hey babe, take a walk on the wild side”,
Said, “hey honey, take a walk on the wild side”.
Candy came from out on the island,
In the backroom, she was everybody’s darlin’,
But she never lost her head
Even when she was givin’ head.
Lou Reed, “Walk on the Wild Side”
Más allá de su cédula de identidad, ¿cómo era la víctima que había muerto en medio de sofocos y súplicas de socorro en la recepción del Star Town Inn? ¿Era realmente una prostituta trans acostumbrada a perseguir turistas en plena madrugada? Esas y otras preguntas rondaban en la cabeza de los policías bajo el mando de Faizal Bin Abdullah. Él sabía que las calles Changkat y Bukit Bintang eran un imán de prostitución, pero la investigación recién estaba empezando y necesitaba recopilar todas las evidencias. Había que encontrar la historia de la víctima, sus contactos, videos, medir tiempos, reconstruir las rutas. Eso en la teoría, porque en la práctica —el tiempo diría— sus competencias dejaban mucho que desear.
Mientras eso sucedía, la madre de Tasha era rodeada por sus hijos, que continuaban rezando. Siti Juhar recordaba su cara, el momento del parto y los primeros meses de vida. Le comentaba a su hija Arfah cómo desde pequeño los modos de Tasha no encajaban en el carácter de un varón. Pero con tal cantidad de hijos que cuidar no había tiempo para detalles tales como qué tan rudo o femenino podía ser el menor de ellos. Al final lo que contaba era que su pequeño era un muchacho suave, alegre, sano y colaborador. De hecho, se acordaba que ni bien cumplió los quince años empezó a ayudar a su padre en la tienda de comestibles y a ella a vender postres por el pueblo. Eso continuó hasta que cumplió los dieciocho.
—No hay dinero para tus estudios —le dijo un día su papá.
—No importa. Yo me voy a trabajar a Kuala Lumpur —le respondió.
El patriarca del clan tenía la misión de alimentar a los doce hijos. El dinero escaseaba, razón por la cual eligió cuidadosamente cuáles de ellos podían ir a la universidad. Tasha no figuraba en la lista. El jefe de la familia no toleraba su carácter, sus modos poco masculinos ni los amigos que lo rodeaban. Por eso, de algún modo, la partida de Tasha a Kuala Lumpur fue un alivio para todos en ese momento, en especial para ese padre que no toleraría por mucho tiempo más lo que ya tenía ante sus ojos: un hijo que levantaba todo tipo de rumores en el pueblo. A los pocos meses de dejar Tebal, Tasha les contó que había conseguido un trabajo en un spa y que su vocación era la estética y los masajes.
Cada vez que los visitaba, lo hacía con dinero para repartir, algo imposible de materializar si se hubiera quedado trabajando en Temerloh, donde los sueldos no alcanzaban ni para la mitad que en Kuala Lumpur y donde definitivamente no habría podido dedicarse a vender sexo.
Además, cuando regresaba a su hogar cocinaba, lavaba la ropa, hacía el aseo, cortaba el pasto y podaba las plantas del pequeño y bien cuidado antejardín.
Entre viaje y viaje, con los años su sexualidad se fue naturalizando en su círculo íntimo familiar, al punto que —sin que su padre lo oyera— bromeaba diciendo:
—Mamá, te voy a traer a mi novio. Es muy guapo.
—Nada de eso, deja ya de molestar, tú eres un hombre y así te hizo Alá.
En sus redes sociales, Tasha destellaba glamour a costa de filtros y lujos prestados y esparcidos en las fotos públicas para ser vistas por sus pares y también por los clientes. Era Natasha entre sus amigos y Yusaini Bin Ishak en su documento de identidad. “Modelo”, decía en su presentación en Facebook. Decenas de fotos de primeros planos. Tasha posando majestuosamente en una falsa piel blanca de animal, acostada en un sofá cubriendo su diminuta cintura y sus pechos planos pero abultados, usando dos sostenes a la vez. Natasha sentada sobre una cama con un mínimo vestido rosado con pliegues en la cintura y un tirante del corpiño que se asomaba en su hombro, mirando fijamente y de manera intrigante a la cámara. Tasha vestida de gala con un vestido blanco con incrustaciones de piedra, un escote en V y pendientes largos de brillantes haciendo juego con una corona de reina, tal como se sentía. Ella quería serlo.
En otra imagen se la observaba con un vestido negro, en un primer plano, con el pelo rubio atado en un moño de señora bien y con aros de perla. Su rostro se veía albo, sus labios rosa parecían delgados y sus ojos de un color claro. Nada en aquella foto era demasiado fidedigno: sus ojos eran oscuros, color café, su piel no era tan alba como ella soñaba y sus labios tampoco eran tan finos. Pero ella vivía a diario esa dualidad de querer otras facciones, de poder sacudir cualquier indicio masculino de su cuerpo, algo muy difícil cuando se es transgénero. El mismo deseo que abrazaba Maya, su guardiana en las noches, Maya, la que la cuidaba del peligro a su manera, a la medida de su precario radar. Y la misma que en la última noche de vida de Tasha no se preocupó por saber dónde estaba su protegida cuando esta desapareció.
Loraine, amiga de Tasha, alta, cuerpo delgado, con el pelo negro atado a una cola, cuenta que conoció a Tasha el 2012. Fue Sheryna —una trans muy reconocida en la comunidad LGTB— quien la llevó al mundo de la prostitución y le presentó a las demás compañeras de oficio, las que la recibieron con la dosis habitual de desconfianza ante la llegada de una nueva al barrio. Junto con mostrarle algunos lugares de la ciudad le dieron las instrucciones de cómo conducirse en el universo nocturno, cuál era el guion, qué se hacía con los clientes, cuánto se cobraba y un código fundamental: jamás robar.
—Si quieres hacerlo, no te metas nunca con nosotros —le dijo Loraine seriamente, sentada en un sencillo restaurante. Tasha la miraba con los ojos chispeantes.
Luego vinieron más advertencias. El sexo tenía que ser con preservativo.
—Vendrán algunos clientes que en vez de 200 ringgits por el servicio completo —unos 50 dólares— van a ofrecerte el triple con tal de que no lo uses, pero no aceptes.
También le enseñaron que evitara acompañar a los clientes a hoteles que estuvieran demasiado alejados de la zona donde se instalaban. Para no propiciarlo disponían de un alojamiento barato a menos de cien metros de su puesto de trabajo. Allí, por el equivalente a 10 dólares, se sentían seguras, como en su hogar, y al primer peligro bastaba con dar un solo grito para que las amigas fueran en su rescate. Pero si los interesados no aceptaban ese hospedaje, entonces entre ellas se mandaban por WhatsApp el nombre del alojamiento y el número de habitación. Además, la “guardiana” no se podía desentender de su “protegida” hasta recibir un mensaje de que todo estaba bien, y sobre todo esperarla hasta que regresara. Esas eran, en resumen, las medidas más importantes de seguridad.
El día de su primer trabajo sexual Tasha estaba nerviosa y con miedo. En el callejón sus amigas la esperaban preocupadas, pero también curiosas. Al volver, Loraine la aguardaba, y Tasha no dejó de hablar.
—Estuvo divertido —soltó entre risas como si nada, como si fuera algo completamente habitual.
Pasaba el tiempo y, con un éxito desproporcionado para su poca experiencia, Tasha se fue convirtiendo en la favorita de la zona, la primera en conseguir un cliente. Era práctica y directa.
—Me fue genial. Soy rica —bromeaba cada vez que terminaba su performance sexual y regresaba al callejón. Además, seducía al cliente incitándolo a tener sexo grupal con sus amigas. Lo hacía para que todas ganaran dinero y así no causar resentimiento entre sus pares con años de oficio, pero que jamás habían tenido igual éxito.
Durante dos años Tasha y Loraine se mantuvieron cerca de la calle Bukit Bintang hasta que, tras una redada —en la cual la policía se llevó a varias de ellas presas—, se cambiaron de lugar, aunque a pocas cuadras.
En esa época Tasha compartía una casa de tres habitaciones con Loraine y otra amiga, llamada Opi, en la zona de Ampang, a unos treinta minutos de allí. Durante el día dormían, luego hacían el aseo, salían a almorzar y otra vez a prepararse para una nueva noche de sexo. El barrio era seguro, pero los vecinos musulmanes solían denunciarlas. “Lo que pasa es que acá en Malasia estamos estigmatizadas, todos nos describen con malas palabras, nos ven de manera distorsionada. Somos prostitutas, pero sobre todo somos musulmanas y cumplimos con el ayuno. Nos dicen que nos vamos a ir al infierno, nos miran mal, nos insultan, pero no tienen derecho a juzgarnos”, dice Loraine.
Era cierto. Bastaba una simple ojeada a los diarios para darse cuenta que para la mayoría de las autoridades políticas y también religiosas, las transgénero —trabajaran en lo que trabajaran— eran un foco del mal cuyas conductas impropias estaban penadas por la ley de la sharía. Aunque había un puñado de ellas que básicamente eran “toleradas” públicamente por su poder en las redes sociales6 .
Si en países vecinos como Filipinas los homosexuales eran parte de la comunidad y la identidad sexual no era ni siquiera un tema, en Malasia se aplicaba mano de hierro con los transgénero, a quienes, por lo demás, les resultaba muy difícil conseguir un empleo formal.
El negocio iba bien, pero Tasha y Loraine ambicionaban más. Por eso, y tras hacer algunas averiguaciones, partieron a Singapur, la pequeña nación fronteriza que antiguamente perteneció a la Federación de Malasia y que recién alcanzó su independencia en 1965, erigiéndose en unas décadas en uno de los países más desarrollados y sofisticados del mundo. Este tigre asiático era un terreno fértil para las “panteras” nocturnas. Pronto descubrieron que allí podían llegar a ganar hasta 4000 dólares al mes, razón más que suficiente para que durante tres años se haya convertido en un lugar del que iban y venían con regularidad, instalándose en las Orchard Towers. Este edificio blanco y rectilíneo se ubicaba en una zona muy turística, repleta de bares y discoteques, donde proliferaban prostitutas y el comercio sexual de todo tipo, un área que acogía al tráfago de extranjeros de todas las edades y proveniencias buscando placeres sexuales. El interior de las famosas torres era un mall como cualquier otro del mundo, con sus escaleras mecánicas y sus tiendas, solo que en sus primeros pisos, en vez de objetos como ropa o carteras, se vendía sexo y abundaban los cabarets y prostíbulos con las mujeres y transgénero como carnadas en la entrada de cada local. Dinero “fácil”, en apariencia, pero arriesgado de conseguir cuando se era extranjero, como era el caso de Tasha y Loraine.
Como todo en Singapur, la prostitución también estaba reglamentada. Para trabajar en la calle se debía contar con un pasaporte sanitario —que debían renovar mes a mes— y pasar antes por una entrevista con autoridades estatales, quienes entregaban una licencia amarilla que facultaba para ejercer el trabajo sexual, y luego se notificaba a la policía. Pero las compañeras tenían un impedimento importante: ese protocolo laboral no se aplicaba ni a musulmanes ni a malasios y, en consecuencia, eran ilegales, y si la policía las descubría se las llevarían presas.
Igual que en Kuala Lumpur, las amigas esperaban a los clientes en la calle, pero vestidas un poco más elegantes. El nivel era otro, había muchos clientes riquísimos pero que, al igual que en Malasia, a veces no querían meterse la mano al bolsillo y pagar. Con su carácter fuerte y a ratos fiero, Tasha los desafiaba y no los soltaba hasta que le entregaran el dinero que ella se había ganado. Eso sí, tenía que controlar su ira porque, como no tenía sus papeles en regla, si el asunto terminaba en una pelea en segundos llegaría la policía y todo terminaría mal.
Las noches finalizaban con las primeras luces del sol mientras en el horizonte se recortaba el magnífico skyline de la capital de este minúsculo Estado. Entonces Tasha y Loraine daban por finalizado el trabajo, se iban a tomar un contundente desayuno y luego a dormir. Fue precisamente en esa época, en 2015, cuando murió su padre. Su familia le avisó pero Tasha no dio señales de vida. Recién tres meses después del funeral, ya de regreso en Tebal, les explicó que estaba de viaje, “turisteando” en Singapur, y que por eso nunca recibió los mensajes.
Había días en que Loraine no quería trabajar. Por eso, a Tasha no le quedaba más remedio que partir de cacería sola.
—No pelees con los clientes y ten sexo seguro —le imploraba su amiga dos años mayor.
Las rutinas nocturnas llegaron a su fin el día en el que a Loraine la atrapó la policía y la amenazaron con que si la sorprendían otra vez se iría a la cárcel.
—Si no me dices la verdad, te vamos a dar seis años de prisión y hasta te pueden condenar a la horca —le dijo en ese momento el oficial a cargo.
Un día después, y antes de dejarla en libertad, el mismo policía le advirtió:
—Eres de Malasia, acá estás de manera ilegal, así que nos vamos a quedar con tu pasaporte.
Después de semejante peligro, al volver al hotel le advirtió a su compañera:
—Tienes que irte ya mismo.
Tasha no lo dudó, armó su valija, se fue a toda prisa al aeropuerto y antes de partir le mandó un mensaje de texto a su amiga:
Fuck off Singapur.
Ya de regreso en Kuala Lumpur, retomó su oscuro callejón y alternaba su vida entre su pueblo y la capital. Le gustaba bailar y divertirse en el club Zion en Changkat, su favorito, donde la música electrónica y las metanfetaminas transformaban la noche en una voluptuosa ensoñación caleidoscópica.
Sin embargo, con el paso del tiempo las drogas fueron separando a las amigas, ya no se divertían como antes, y a Loraine los excesos de Tasha la fueron cansando.
En esa misma época Tasha conoció a un árabe llamado Kahled quien —aparte de ser un amor tortuoso— le regalaba drogas. “Vivían peleando, él le pegaba, pero ella siempre se defendía. La droga la volvía muy agresiva porque ‘limpia’ era otra persona. Yo la retaba mucho y ella me contestaba que sin las drogas no habría tenido la energía para soportar este trabajo. Pero me daba rabia que no entendiera que además era muy peligroso que la policía agarrara a Tasha y que al revisar su cartera se la encontraran llena de pastillas”, dice Loraine.
Por lo mismo, dejaron de compartir la misma casa y Tasha se mudó a un hotel de mala vida en la zona de Bukit Bintang. Ahí los lazos entre ellas se rompieron definitivamente.
Entre drogas, noche, excesos y poco cuidado, Tasha fue a parar a la cárcel. Como no se había hecho la cirugía de cambio de sexo, y para efectos legales seguía siendo un hombre, su destino fue la misma prisión que la de los chilenos, Sungai Buloh. Allí estuvo más de un mes en una celda que compartió con otras transgénero. No le avisó a su familia, sí a sus amigas. Al salir, con varios kilos menos, les contó que la habían tratado bastante bien.
—Lo único “molesto” fueron las insinuaciones y propuestas sexuales de los gendarmes —contó sin dramatismo.
Le decían “You are so guaba”, que quiere decir “deliciosa como una fruta de Malasia”. Ella les seguía el amén a sabiendas de que el deseo que generaba le otorgaba ciertos privilegios.
—Te doy cigarrillos si me lo muestras —le pedían en ocasiones, pero ella —dice Loraine— no aceptaba. Ese era su límite.
Aquel paso por la prisión explica que en las fotos de ese tiempo su larga cabellera negra desapareciera, dando paso a un pelo excesivamente corto. “Hasta con ese mínimo cabello se veía bien, se creó un look perfecto”, agrega su amiga.
En Kuala Lumpur, y por mucho que pretendiera estar llena de amigas y ser muy popular, Tasha no era tan querida en el ambiente. “La envidiaban porque era la más linda de nosotras, parecía una mujer perfecta”, cuenta Bella, también prostituta trans que trabajaba a pocas cuadras de distancia de Tasha. Tiene unos ojos negros cubiertos con pestañas que parecen persianas y la boca de gruesos labios color rojo intenso. De sus hombros descubiertos y su blusa escotada se asoman dos enormes pechugas. Alta, cintura diminuta y con unas ancas prominentes que rebasan sus ajustados jeans, confirma que “el problema de Tasha fueron las drogas”.
Un callejón oscuro en Bukit Bintang, justo al lado del Publik Bank y a pocos metros de una casa de cambio, era el lugar en el que Tasha se instalaba cada noche a la espera de clientes, todo un simbolismo cuando lo que se busca y lo que obsesiona es la manoseada money. Money para cremas, money con la que cuidaba cada centímetro de su rostro —su fuerte—, su locura, su obsesión, la razón por la que árabes y rusos especialmente caían rendidos a sus pies. Money para su madre viuda, money para ayudar a algunos de sus veintiséis sobrinos o a uno de sus once hermanos. Money para drogas, money para comer. Money para comprar joyas falsas y hormonas que inhibieran las suyas masculinas, money para imitaciones Chanel y cosméticos lujosos de marca SK-II, lo mejor de Corea del Sur, el paraíso de la buena piel. La apariencia era su mundo, la moda su perdición.
A veces, y dependiendo de su olfato y ánimo, se desplazaba unas tres cuadras de allí en dirección hacia el mall Pavillion, uno de los más lujosos y concurridos de la ciudad, donde una jauría de frenéticos europeos y asiáticos se cruzaban y fundían con los malasios locales. En esta afiebrada Babel todos se miraban como intentando reconocerse en el frenesí de la lujuria ambiente, mientras en medio del gentío y los cuarenta grados de temperatura mujeres musulmanas caminaban sigilosas, tapadas de los pies a la cabeza con la nicab, que solo deja ver los ojos, esquivando la mirada “indecente”.
Hoy, en esa misma calle, una mujer pobre acomoda cada noche en el suelo a su hijo de tres años con hidrocefalia, un niño con una cabeza desproporcionada y que parece un bloque inerme. Muchos de los que pasan no lo dudan, se agachan y ponen billetes en la botella plástica partida por la mitad y que a ella le sirve de recipiente para juntar el dinero. Entre los cinco pilares que sustentan su fe, está escrito que un buen musulmán debe ser caritativo, purificar su corazón de la codicia. La botella llena hasta la mitad es una prueba de que lo cumplen. También abundan los mendigos tirados en el piso, como si fueran desperdicios. Completan la imagen enormes vitrinas y luces de neón por doquier junto a ruidosas promociones amplificadas con micrófonos que se cuelan desde los aparadores, carteles que tintinean en lo alto, luces que se prenden y apagan y el olor del McDonald’s —el mismo en donde Carlos, el tercer chileno, se detuvo la noche del horror—, que se entremezcla con el de los shawarmas en un extravagante y sincrético ejercicio gastronómico.
Mientras tanto, un show callejero de música árabe capta la atención de los transeúntes y turistas; y en este aluvión de seres que deambulan hay mujeres transgénero buscando clientes. Una de ellas es Isca. Sus uñas rojas son largas y esculpidas, sus labios color carmesí, y se balancea sobre unos afilados tacos. Frunciendo el ceño y echándose hacia el costado un mechón de su pelo rubio oxidado dice: “Hace tiempo que no vemos a Tasha”. Su nombre es de fantasía, uno más de los apodos bajo los cuales esconden su verdadera identidad las mercaderes del sexo. Cuenta que no sabe qué fue de ella. Pero lo probable es que lo tenga claro —todas lo saben—; no quiere que se hable del tema. De alguna manera el final de Tasha las manchó a todas un poco. La muerte violenta nunca es limpia. Salpica.
Isca asegura que Tasha tenía un cliente muy rico que solía quedarse en un hotel ubicado a solo cuatrocientos metros del Star Town Inn, el de los chilenos, el de esa noche, el de su último aliento.
“Ella era como portada de la revista Vogue, ¡como una modelo!... Debe haber sido una de las transgénero más lindas de Malasia. Por eso cuando se iba a su pueblo los clientes no paraban de preguntar por ella”, agrega Jipum, también prostituta transgénero de veintisiete años que trabaja en Kuala Lumpur hace cinco.
A Tasha le iba bien y era directa. Si los eventuales clientes no aceptaban el precio que ella solicitaba o intentaban regatear se hacía la sorda, se encajaba los audífonos de su teléfono en los oídos y se ponía a bailar.
Minutos después volvía a la carga.
—Massage, massage... ¿quieres un masaje?
En una mala noche podía ganar 300 ringgits, unos 75 dólares, por atender a un solo cliente por un servicio completo. Si llegaba a las tres prestaciones se retiraba a dormir hasta el día siguiente con 200 dólares en la cartera, casi el mismo valor del sueldo mínimo de Malasia, que bordea los 250 dólares.
Pero la mala noche iba dejando cicatrices. Por eso, y a medida que pasaba el tiempo, su familia y también Jack veían cómo Tasha se iba deteriorando. Notaban que sus estados de ánimo eran cambiantes, incluso leían con angustia los mensajes que a veces publicaba en su Facebook y en los que decía sentirse sola.
Jack y la hermana de Tasha llevaban años intentando infructuosamente sacarla de Kuala Lumpur, donde pasaban tantas cosas secretas y extrañas, pero que ella evitaba contar. Por ello, en marzo del 2017, cuando lograron que les prometiera que volvería a la casa, que dejaría Kuala Lumpur pronto y que volvería al hogar en el próximo ramadán, respiraron aliviados no sin antes advertirle que si no lo cumplía la irían a buscar.
Habían pasado tres meses desde aquella promesa y el ramadán iba en su décimo día. Tasha no aparecía y la rabia de sus cercanos iba en aumento. Para Siti Juhar, mujer muy religiosa que además había estudiado el Corán como pocas en el pueblo, la ausencia de su hijo era una falta grave.
Entonces buscó a la única persona que podía ayudarla: Jack, quien en ese momento le secaba el pelo a un cliente en su pequeño salón.
—Jack, Tasha no me atiende. Hace días que no lo hace. Por favor insístele.
—No se preocupe. Lo haré.
Lo hizo.
“Hey, Tasha, tu mamá te está llamando para que vuelvas. ¡Estamos en ramadán! ¿Por qué no le respondes? Le diste tu palabra. Dijiste que volverías”, le escribió en un mensaje de texto.
“No quiero. Acá estoy bien con mi novio”, le contestó también por mensaje.
“¡Basta ya, Tasha! Toma el teléfono y atiéndeme. Tu mamá se va a morir si sigues haciendo esto”.
Asustada, Tasha discó el número de su amigo y, tras unos minutos de recriminación por parte de este, le prometió que volvería al día siguiente.
Pero Tasha mintió otra vez y no apareció. Entonces el hombre se fue a la estación de buses, tomó el bus rojo, que iba por la moderna autopista rodeada de plantaciones de palma y caucho y que tres horas después lo dejó en la estación de la capital. Desde allí la llamó.
—¡¡¡Abang Jack!!! —le dijo Tasha al otro lado de la línea en un tono jocoso.
—Sí, soy yo —respondió Jack enojado.
—¿Dónde estás?
—Acá, en Kuala Lumpur, en la terminal de buses. Te vienes conmigo para empezar el ramadán. Dame ya mismo la dirección del hotel donde estás.
—Hotel View Inn, en Bukit Bintang. ¿Sabes cómo llegar?
—No —dijo Jack.
—Explícale al taxista que tiene que dejarte en 81 Jalan Salor. Por fuera es un edifico de seis pisos de color azul.
—Voy ya —dijo enfadado.
Al llegar a la entrada, Jack tomó nuevamente el teléfono y la llamó.
La recepción era sucia y oscura, y se ubicaba a solo tres cuadras de la glorieta donde Fernando dijo después que dos trans lo habían empezado a seguir la madrugada del 4 de agosto.
A su amiga se le veía más delgada que de costumbre, demacrada pero sobre todo débil. El peluquero subió a la habitación por las escaleras —ya que no había ascensor— y entró a la pequeña pieza de paredes blancas, rajadas por filtraciones de agua, con una cama doble y baño mínimos. Era un lugar sin vida, sin luz natural, sin un solo objeto decorativo que al menos le hiciera compañía. Los cuartos vecinos eran exactamente iguales y también solían usarse como “alojamiento por horas”. Entonces Jack, con el semblante muy serio, sacó sus cosas del hotel, una maleta grande, y bajó las escaleras. Al llegar a la recepción el encargado le recordó a Tasha —a través de una rejilla de metal que le servía de protección— que le debía dinero.
Entonces Jack sacó de su billetera los ringgits adeudados y pagó. Luego tomó a su amiga de la mano, la llevó a la estación y la subió al bus con él. Tasha no paraba de transpirar. Se sentía fatal.
Al llegar a Temerloh, tres horas más tarde, la dejó en su casa. Siti Juhar la abrazó y al tocarla supo que algo andaba mal. Tasha tenía 39 grados de fiebre y no quería comer. Pero al menos estaba con su mamá, en su hogar, en su cuarto de paredes turquesa y en su pequeña cama de respaldo de fierro. Al costado derecho de su marquesa había un gran espejo, el mismo en el cual se miraba cuando se esparcía cremas y se maquillaba para salir, y que ahora le devolvía una imagen cadavérica. Así estuvo durante una semana, sin moverse por el malestar.
Jack le mandaba mensajes para saber cómo seguía, pero su amiga no respondía.
Cuando ya se había recuperado, lo llamó.
—Lista, estoy como nueva, vengan a buscarme —le dijo al teléfono.
Jack, un hombre alegre, extrovertido, de estatura mediana y sonrisa amplia, en compañía de Mike, su socio en la peluquería, pasaron a recogerla en su camioneta gris.
Ni bien entró al salón de belleza, su ánimo mejoró. Ya estaba en el pueblo con sus amigos, se sentía más segura, pero ciertamente no más feliz.
Ubicada frente a una pequeña plaza en Temerloh, el lugar era muy concurrido por los amigos. Los clientes no solo llegaban a cortarse o teñirse el pelo, sino también a hacerse tratamientos faciales. Tasha secaba el pelo de los clientes pero ciertamente lo que más le gustaba era jugar a ser modelo. Cuando su amigo la peinaba, la maquillaba o le diseñaba nuevos looks, Tasha no despegaba la vista del espejo y cuidaba cada ínfimo detalle de su rostro. Había risas y también música, ese calor que solo se siente con los buenos amigos, pero secretamente sentía ganas de volver a Kuala Lumpur. Muy en sus adentros, y aunque lo negara, sabía que su problema con las drogas era mucho mayor de lo que se animaba a reconocer.
Entre ruidosos secadores de pelo, Jack le recordaba que estaban en ramadán y que era un buen período para purificarse y rezar.
—Tienes que venir conmigo a orar, Tasha.
—Sí sé, Abang Jack, pero yo no recibí la hidayah. —Que simplificando el concepto era algo así como el equivalente de la fe.
A pesar de ello, Tasha cumplía con el ayuno de agua y alimento. Durante el ramadán, un buen musulmán ayuna a partir del primer rezo de la mañana hasta el maghrib, que ocurre cuando se pone el sol. Por eso, apenas finalizaba el horario —a eso de las seis y media de la tarde— ponían la llave de la puerta del salón y partían a cenar.
El ayuno, sin embargo, no era sinónimo de tristeza, la verdad es que lo pasaban bien y se reían mucho juntos.
Jack hacía años que había externalizado que era gay, por eso nadie mejor que él para entenderla, pero también nadie mejor que él para advertirle que fuera más cuidadosa, más discreta, pero sus esfuerzos eran inútiles.
Tasha se metía en sus ajustados jeans, su ceñida polera, se esparcía un poco de maquillaje y labial, cerraba la puerta de la casa de su hermana, donde también acostumbraba a quedarse, y caminaba por la calle mientras de fondo se oían las plegarias a Alá. Sentía que había soportado demasiado, toda su infancia el peso de vivir en las sombras, la mirada altiva de su padre, y ahora que ya estaba grande y que este ya había muerto no pretendía ocultarse más.
—Tasha, cuando yo me jubile este salón será para ti, te lo voy a regalar —le decía Jack.
Su amiga lo miraba fijamente a los ojos, esbozaba una sonrisa y luego continuaba con las faenas de la peluquería.
—Por favor, busca nuevos desafíos. Mejora tu destino —insistía Jack.
Misma idea que abrazaba Siti Juhar cuando le suplicaba que dejara definitivamente la vida en Kuala Lumpur y que volviera a vivir con ella. Pero mientras más la presionaban, Tasha más desparecía, al punto que dejaba de responder el teléfono.
Era junio del 2017. Los días del ramadán avanzaban. Tasha subía fotos a Facebook con sus amigos comiendo pizza, selfies de su rostro tomadas en la peluquería, en la calle, una normalidad a la que le restaba un poco más de un mes. El tiempo pasa muy tontamente cuando a uno le queda poco de vida, pero no lo sabe, y después del 24 de junio llegó el Eid al-Fitr, la celebración de tres días que ponía fin al ramadán. Para un hombre tan religioso como Jack era importante compartir esa celebración con Tasha, irse de fiesta por las aceras, perderse en medio del júbilo colectivo.
—¿Te enojarías conmigo si me voy con Lisa a celebrar? —le preguntó Tasha ese mismo día.
—Sí, está bien —le dijo Jack, pero en el fondo le había dolido. Sin embargo, días después se reunió con su amiga y otros amigos más a comer. Esa fue la última cena de Jack con su Tasha adorada, su compañera del alma desde que ella tenía catorce años.
Para Jack no hubo premoniciones, tampoco lloradas despedidas, nada fuera de lo normal. Por lo demás, la separación sería breve, ya que Tasha iría a Kuala Lumpur a buscar sus cosas y volvería al pueblo, pero ahora para quedarse. Eso les había jurado a todos.
Por ello, antes de partir y cuando junto a una prima la llevó a la estación de buses, le advirtió:
—Espero que esta vez cumplas lo que me has prometido. Llegas a Kuala Lumpur, te despides de tus amigas y regresas. Tasha ya no más —advirtió muy seriamente.
—Sí, sí, Abang Jack. No insistas más, que ya te entendí. Pero no te preocupes. En agosto estoy de vuelta.
—No te olvides que justamente ese mes completo lo dedicaré a estudiar el Corán. Tú te quedas a cargo de la peluquería.
Por eso, el 3 de agosto, un día antes de su muerte y cuando no apareció en el pueblo en circunstancias en que habría tenido que asumir el mando en el salón de belleza ese mismo día, el hombre se enfureció.
Tasha no quería tomar ese bus a su pasado, a los caminos de tierra y vacas, a su historia antes de las calles, antes de la droga.
—Tasha, me lo prometiste. O tus amigas de Kuala Lumpur o yo. Tú eliges. Ya me cansé de tus mentiras.
—No te preocupes, me voy mañana mismo —dijo con culpa.
Tras esa llamada, la mujer trans les mandó un mensaje por WhatsApp a sus amigas:
Hoy es mi último día en Kuala Lumpur. Se terminó para mí. Vuelvo a Tebal. Despidámonos.
A esa misma hora, Felipe, Fernando y Carlos volaban hacia allá.
—¿Volver a qué? —le preguntaron entonces sus colegas de la calle, incrédulas ante la decisión de Tasha.
—A trabajar en la peluquería, a estar con mis amigos y mi familia —respondió.
Las amigas no le creyeron. ¡Si siempre volvía!
Lo que no dijo en ese último mensaje es que quería cambiar su destino, como se lo había prometido a Jack.
En Temerloh, mientras tanto, su madre se aprestaba a recibir a su hija pródiga.