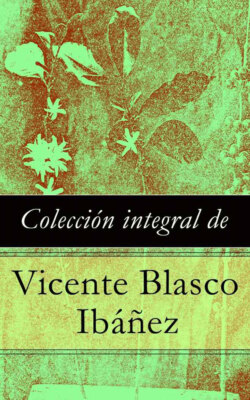Читать книгу Colección integral de Vicente Blasco Ibáñez - Vicente Blasco Ibáñez - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеÍndice
–Don Rafael, los señores de la Comisión de Presupuestos aguardan a usía en la sección segunda.
–Voy al momento.
Y el diputado siguió inclinado sobre su pupitre, en el gabinete de escritura del Congreso, terminando su carta, añadiendo un sobre más al montón de correspondencia que se apilaba en el extremo de la mesa, junto al bastón y el sombrero de copa.
Era la tarea diaria, la pesada tarea de la tarde, que junto a él cumplían con gesto aburrido un gran número de representantes del país. Contestar peticiones y consultas, ahogar las quejas y entretener las locas pretensiones que llegaban del distrito, el clamoreo sin fin del rebaño electoral, que no tropezaba con el más leve obstáculo sin acudir inmediatamente al diputado como el devoto apela al milagroso patrón.
Recogió sus cartas, entregándolas a un ujier para que las llevase a la estafeta, y contoneando su cuerpo voluminoso con una falsa gallardía juvenil, salió al pasillo central, prolongación del gran mentidero del Salón de Conferencias.
El excelentísimo señor don Rafael Brull sentíase como en su propia casa al entrar en aquel corredor, lóbrega garganta cargada de humo de tabaco llena de trajes negros que se agolpaban en corrillos o se movían abriéndose paso trabajosamente con los codos.
Ocho años estaba allí. Casi había perdido la cuenta de las veces que le declararon el acta limpia en el caprichoso vaivén de la política española, que da a los parlamentarios una vida fugaz. Los ujieres, el personal de Secretaría, todos los dependientes de la casa, le miraban con respetuosa confianza, como un compañero superior, unido cual ellos para siempre a la vida del Congreso. No era de los que pescan milagrosamente un acta en el oleaje de la política y no repiten la suerte, quedando adheridos por toda la vida a los divanes del salón de conferencias, tristes, con la nostalgia de la perdida grandeza, siendo los primeros todas las tardes a entrar en el Congreso para conservar su carácter de ex diputados, deseando con vehemencia que vuelvan los suyos para sentarse otra vez allá dentro, en los escaños rojos. Era un señor con distrito propio: llegaba con su acta pura e indiscutible, lo mismo si mandaban los suyos que si el partido estaba en la oposición. A falta de otros partidos, decían de él los de la casa: «Ese es de los pocos que vienen aquí de verdad.» Su nombre no figuraba gran cosa en el extracto de las sesiones, pero no había empleado, periodista o tertuliano de la clase de caídos que al ver el apellido de Brull invariablemente en la lista de todas las comisiones que formaban, no dijera: «¡Ah, sí! Brull, el de Alcira.»
Ocho años de servicios al país, de vivir en una mediana casa de huéspedes, teniendo allá abajo su aparatoso caserón adornado con una suntuosidad que había costado una fortuna a su madre o a su suegro. Largas temporadas de alejamiento de su mujer y sus hijos, aburriéndose con la vida monótona del que no quiere gastar mucho para que su familia ausente no suponga locuras no olvidos del deber. ¡Qué de sacrificios en los ocho años de diputación! El estómago estragado por la incalculable cantidad de vasos de agua con azucarillo apurados en la cantina del Congreso; callos en los pies con los interminables plantones en el pasillo central, rompiendo distraídamente con la contera del bastón el barniz de los azulejos del zócalo; una cantidad incalculable de pesetas gastadas en coches de punto por culpa de los entusiastas del distrito, que le hacían ir todas las mañanas de Ministerio en Ministerio pidiendo la luna para contentarse al fin con algunos granos de arena.
Hacía su carrera con lentitud; mas, según los maledicientes del salón de conferencias, era un joven serio y discreto, de pocas palabras, pero seguras, que acabaría por llegar a alguna parte. Y, él, satisfecho del papel de hombre serio que le asignaban, reía pocas veces, vestía fúnebremente, sin el menor color disonante sobre sus negras ropas; prefería oír pacientemente cosas que no le importaban, a aventurar una opinión, y estaba contento de engordar prematuramente, de que su cráneo se despoblara, brillando con venerable luz bajo las lámparas del salón de sesiones, y de que en el vértice de sus ojos se fuera marcando la pata de gallo de la vejez prematura. Tenía treinta y cuatro años, y parecía estar más allá de los cuarenta. Al hablar se calaba los lentes con un movimiento de altivez cuidadosamente imitado del difunto jefe del partido, y nunca manifestaba su opinión sin decir antes: «yo entiendo… », o «Sobre ese asunto tengo mis ideas particulares y propias… » ¡Lo que había aprendido en aquellos años de abono parlamentario!…
El nuevo jefe del partido, viendo en él a un compañero seguro que se buscaba por sí mismo la entrada en el Congreso, le tenía alguna consideración. Era un soldado que no faltaba a la lista. Llegaba puntualmente al formarse un nuevo Parlamento; presentábase con el acta limpia, lo mismo si el partido ocupaba los amplios bancos de la derecha, con la insolencia del vencedor, que si se apelotonaba en la izquierda, reducido, recortado, con la rabiosa ansia de volver a sentarse enfrente y el loco deseo de encontrarlo todo mal. Dos legislaturas pasadas en la izquierda del salón le habían hecho adquirir cierta confianza con el jefe; le permitían esa franca camaradería de la oposición, donde desde el leader hasta el que calla, todos viven igualados por la calidad común de simples diputados. Además, en aquellas temporadas de desgracia, para ayudar a la obra destructora de los suyos, podía permitirse sus preguntitas al Gobierno a primera hora de las sesiones, y más de una vez escuchó de la boca sonriente y descolorida del jefe: «Muy bien, Brull; ha estado usted intencionado.» Y la felicitación llegaba hasta el distrito, agrandada por el popular asombro.
Junto con esto, los honores parlamentarios, la gran cruz que le habían dado, como esas gratificaciones que se conceden por años de servicios, y el formar en todas las comisiones encargadas de representar al Poder legislativo en las solemnidades públicas. Si había que llevar a palacio la contestación del mensaje, él era de los designados, y temblaba de emoción pensando en su madre, en su mujer, en todos los de allá, al verse en los carruajes de gala precedido de brillantes jinetes y saludado por las trompetas que entonaban la regia marcha. También era él de los que salían a la escalinata del Congreso a recibir las reales personas en la sesión inaugural, y en una legislatura fue de la Comisión de Gobierno interior, lo que le dio gran realce entre los ujieres.
–Ese Brull –decían en el Salón de Conferencias –será algo el día en que suban los suyos.
Ya habían subido; ocupaba su partido el poder en uno de aquellos cambios de rumbo previstos y ordenados a que vivía sometida la nación por la política de balancín, y Rafael era de la Comisión de Presupuestos, para que se soltase a hablar con algo más de que preguntas. Había que hacer méritos, justificar su llagada a uno de aquellos puestos que, según decían, le guardaba el jefe.
Los diputados nuevos –la juventud que componía la mayoría escogida y triunfante desde el Ministerio de la Gobernación – le respetaban y atendían, como los alumnos atienden a un pasante que recibe directamente las órdenes del maestro. Era la supeditación de los novatos ante el discípulo viejo, habituado a los usos de la casa.
Cuando llegaba una votación, y se agitaban las oposiciones, creyendo en la posibilidad de la victoria, el ministro de la Gobernación le buscaba en los bancos con mirada ansiosa:
–A ver, Brull; traiga usted a esa gente; somos pocos.
Y Brull, orgulloso del mandato, salía como un rayo entre el estrépito de los timbres que llamaban a los diputados a votar y las correrías de los ujieres. Pasaba por entre los pupitres del gabinete de escritura, se asomaba a la cantina, subía alas comisiones, deshacía a codazos los grupos de los pasillos, y, ensoberbecido por la autoridad conferida, empujaba rudamente el rebaño ministerial hacia el salón, refunfuñando con el enfado de un viejo, asegurando que en sus tiempos, cuando él comenzaba, había más disciplina. Al ganarse la votación, suspiraba satisfecho, como quien acaba de salvar al Gobierno y al país.
Muchas veces, lo que quedaba en él de sincero y franco, un resto de carácter de la juventud, le sorprendía, levantando una duda cruel en su pensamiento. ¿No estaba allí representando una comedia engorrosa y sin brillo? Realmente, ¿Le importaba al país cuanto hacían y decían?
Inmóvil en el corredor, sentía en torno de él el revoloteo nervioso de los periodistas, aquella juventud pobre, inteligente y simpática que se ganaba el pan duramente, y desde su tribuna los contemplaba como los pájaros miran desde el árbol las miserias de la calle, riendo ante los disparates de las solemnes calvas como ríe en los teatros el público sano y alegre de la galería. Parecían traer con ellos el viento de la calle a una atmósfera densa y viciada por muchos años de aislamiento: eran el pensamiento exterior, la idea sin padre conocido, el estremecimiento de la gran masa, que se introducía como un aire colado en aquel ambiente denso, semejante al de una habitación donde agoniza, sin llegar a morir, un enfermo crónico.
Su opinión era siempre distinta de la de los representantes del país. El excelentísimo señor Tal era para ellos un congrio; el ilustre orador Cual, que ocupaba con su prosa más de una resma de papel en el Diario de Sesiones, era un percebe; cada acto del Parlamento les parecía un disparate, aunque, por exigencias de la vida, dijeran lo contrario en sus periódicos; y lo más extraño era que el país, con misteriosa adivinación, repetía lo mismo que ellos pensaron en el primer impulso de su ardor juvenil.
¿Tendrían que bajar de su tribuna a los bancos para que por primera vez se dejase oír allí la opinión nacional?
El diputado acababa por reconocer que también estaba la opinión entre ellos, pero como la momia está en el sarcófago: inmóvil, dormida, agarrotada por duras vendas, ungida con el ungüento de la retórica y el correcto bien decir, que considera como pecados de mal gusto el arrebato de la fe, el tumulto de la indignación.
En realidad, todo iba bien. La nación callaba, permanecía inmóvil; luego estaba contenta. Terminaba ya para siempre la era de las revoluciones, aquél era el sistema infalible de gobernar, con sus crisis concertadas y sus papeles cambiados amistosamente por los partidos, marcando con toda suerte de detalles lo que cada cual había de decir en el poder y en la oposición.
En aquel palacio de extravagante arquitectura, adornado con el mismo mal gusto que la casa de un millonario improvisado, debía para Rafael su existencia para realizar el sueño de los suyos, aspirando una atmósfera densa, cálida y entorpecedora, mientras afuera sonreía el cielo azul y se cubrían de flores los jardines. Debía pasar gran parte del año lejos de sus naranjos, pensando melancólicamente en el ambiente tibio y perfumado de los huertos, mientras se subía el cuello del gabán o se envolvía en la capa, saltando de un golpe del ardor de los caloríferos del Congreso al frío seco y cruel del invierno en las calles de Madrid.
Nada notable había ocurrido para él durante aquellos ocho años. Su vida era un río tibio, monótono, sin brillantez ni belleza, deslizándose sordamente como el Júcar en invierno. Al repasar su existencia, la resumía en pocas palabras. Se había casado; Remedios era su mujer, don Matías su suegro. Era rico; disponía en absoluto de una gran fortuna, mandando despóticamente sobre el rudo padre de su esposa, el más ferviente de sus admiradores. Su madre, como si los esfuerzos para emparentar con la riqueza hubiesen agotado la fuerza de su carácter, había caído en un marasmo senil rayano en la idiotez, sin más manifestaciones de vida que la permanencia en la iglesia hasta que la despedían cerrando las puertas, y el rosario continuamente murmurado por los rincones de la casa, huyendo de los gritos y los juegos de sus nietos. Don Andrés había muerto, dejando con su desaparición árbitro y señor absoluto del partido a Rafael. El nacimiento de sus tres hijos, las enfermedades propias de la infancia, el diente que apunta con rabioso dolor, el constipado que obliga a la madre a pasar la noche en vela y las estúpidas travesuras de su cuñado –aquel hermano de Remedios, el cual le temía a él más que a su padre, influido por el respeto que infundía su majestuosa persona–, eran los únicos sucesos que habían alterado un poco la monotonía de su existencia.
Todos los años adquiría nuevas propiedades; sentía el estremecimiento del orgullo contemplando desde la montaña de San Salvador –aquella ermita, ¡ay!, de tenaz recuerdo –los grandes pedazos de tierra aquí y allá, cercados de verdes tapias, sobre las cuales extendíanse los naranjos en correctas filas. Todo era suyo; la dulzura de la posesión, la borrachera de la propiedad subíansele a la cabeza.
Al entrar en el antiguo caserón rejuvenecido y transformado, experimentaba idéntica impresión de bienestar y poder. El viejo mueble donde su madre guardaba el dinero estaba en el mismo sitio, pero ya no ocultaba cantidades amasadas lentamente a costa de sacrificios y privaciones para alzar hipotecas y suprimir acreedores. Ya no llegaba él de puntillas, palpando en la sombra; ahora lo abría a raíz de la cosecha; y sus manos se perdían con temblores de felicidad en los fajos de billetes entregados por su suegro a cambio de las naranjas, y pensaba con fruición en lo que éste guardaba en los bancos y algún día vendría a su poder.
El ansia de la riqueza, el delirio de la tierra se había apoderado de él como una pasión deleitosa, la única que honestamente podía tener en su vida monótona, siempre igual, marcándose por la noche, hora por hora, todo lo que haría al día siguiente. En aquella pasión de la riqueza había algo de contagio matrimonial. Ocho años de dormir juntos, en casto contacto de cabezas a pies, confundiendo el sudor de sus cuerpos y la respiración de sus pulmones, habían acabado por infiltrar en Rafael una gran parte de las manías y aficiones de su esposa.
La cabrita mansa y asustadiza que correteaba perseguida por él y le miraba con ojos tristes en sus días de alejamiento era una mujer con toda la firmeza imperiosa y la superioridad dominante de las hembras de los países meridionales. La limpieza y el ahorro tomaban en ella el carácter de intolerable tiranía. Reñía con su marido si con sus pies trasladaba la más leve pella de barro de la calle al salón, y revolvía la casa, haciendo ir de cabeza a todos los domésticos, apenas descubría en la cocina unas gotas de aceite derramadas fuera de la vasija o un pedazo de pan abandonado en un rincón.
–Una perla para la casa: ¿no lo decía yo? –murmuraba el padre, satisfecho.
Su virtud era intolerable. Rafael había querido amarla en los primeros tiempos de su matrimonio. Deseaba olvidar; sentía los mismos arrebatos apasionados y juguetones de aquellos días en que la perseguía por los huertos. Pero ella, pasada la primera fiebre de amor, satisfecha su curiosidad de doncella ante el misterio del matrimonio, opuso en adelante una pasividad fría y grave a las caricias del marido. No era una mujer lo que encontraba; era una hembra fríamente resignada con los deberes de la procreación.
Sobre esto tenía ella sus «ideas particulares y propias», como su marido allá en las Cortes. El querer mucho a los hombres no era de mujeres buenas; eso de entregarse a la caricia con estremecimientos de pasión y abandonos de locura era propio de las malas, de las perdidas. La buena esposa debía resignarse para tener hijos… y nada más: lo que no fuese esto eran porquerías, pecados y abominación. Estaba enterada por personas que sabían bien lo que se decían. Y orgullosa de aquella virtud rígida y áspera como el esparto se ofrecía a su esposo con una frialdad que parecía pincharle, sin otro anhelo que lanzar al mundo nuevos hijos que perpetuasen el nombre de los Brull y enorgulleciesen al abuelo don Matías, que veía con ellos un plantel de personajes destinados a las mayores grandezas.
Rafael vivía envuelto en aquel mismo ambiente tibio y suave del hogar honrado que una tarde, paseando por Valencia, le mostró don Andrés como esperanza risueña si quería volver la espalda a la locura. Tenía mujer e hijos; era rico. Sus escopetas las encargaba el suegro a los corresponsales de Inglaterra; en la cuadra tenía cada año un caballo nuevo, encargándose el mismo don Matías de comprar lo mejor que se encontraba en las ferias de Andalucía. Cazaba, galopaba por los caminos del distrito, distribuía justicia en el patio de la casa, lo mismo que su padre; sus tres pequeños, intimidados por sus largos viajes a Madrid, y más familiarizados con los abuelos que con él, colocábanse cabizbajos en torno de sus rodillas, aguardando en silencio el beso paternal; todo cuanto le rodeaba estaba al alacance de su deseo, y, sin embargo, no era feliz.
De cuando en cuando surgía en su memoria el recuerdo de aquella aventura de la juventud. Los ocho años transcurridos le parecían un siglo. Rafael se sentía alejado de aquellos sucesos por toda una vida. El rostro de Leonora se había esfumado poco a poco en su memoria hasta perderse. Sólo recordaba los ojos verdes, la cabellera brillante como un casco de oro… Hacía tiempo que había muerto la tía, aquella doña Pepita sencilla y devota, dejando sus bienes para la salvación del alma. El huerto y la casa azul eran ahora de su suegro, que había trasladado a su domicilio todo lo mejor: los muebles y los adornos comprados por Leonora en su época de aislamiento, mientras Rafael estaba en Madrid y soñaba ella en quedarse allí para siempre.
Rafael evitó con gran cuidado volver a la casa azul. Temía despertar cierta susceptibilidad de su esposa. Bastante le pesaba en ciertos momentos el silencio de ella, su prudencia extraña, que jamás le permitió hacer la más leve alusión al pasado, mientras que en su mirada fría y en la entereza con que abominaba de las locuras del amor adivinábase el recuerdo tenaz de aquella aventura que todos habían querido ocultarle y que turbó profundamente los preparativos de su matrimonio.
Cuando el diputado estaba solo en Madrid, libre como en su época de soltero, el recuerdo de Leonora surgía en su memoria con entera libertad, sin aquella coacción que parecía turbarle allá abajo, en el ambiente de la familia.
¿Qué sería de ella? ¿A qué locuras se habría entregado después de aquel rompimiento que aún hacía enrojecer a Rafael, como si en su oído murmurasen atroces insultos? Los periódicos españoles hablan poco de las cosas fuera de casas; sólo dos veces encontró en ellos el nombre de guerra de Leonora, al dar cuenta de sus triunfos artísticos. Había cantado en París como una artista francesa, asombrando la pureza de su acento; había estrenado en Roma una ópera de un joven maestro, preparada por el reclamo editorial como un gran acontecimiento. La obra había gustado poco, pero la artista había sido aclamada por el público, enloquecido y lacrimoso ante su patética desesperación en el acto final, al llorar el amor perdido.
Después nada: ninguna noticia; se había eclipsado, impulsada sin duda por el amor, dominada por aquella vehemencia que la hacía seguir al hombre preferido como una esclava. Y Rafael, al pensar en esto, sentía celos, cual si tuviera algún derecho sobre aquella mujer, olvidando la crueldad con que le había dicho adiós.
Aquella despedida era su remordimiento. Comprendía que Leonora había sido para él la única pasión, el Amor que pasa una sola vez en la vida al alcance de la mano. Y él, en vez de apresarle, lo había espantado para siempre con un acto villano, con una despedida cruel, cuyo recuerdo le avergonzaba.
Coronado del azahar de los huertos, el Amor había pasado ante él cantando el himno de la juventud loca, sin escrúpulos ni ambiciones, invitándole a ir tras sus pasos, y él le había contestado con una pedrada en las espaldas.
Ya no volvería a pasar; lo presentía. Aquel ser misterioso, risueño y juguetón, sólo se presentaba una vez en el camino. Había que cerrar los ojos y seguirle agarrado a la mano de la mujer que ofrecía. Si era una virgen, bueno; si era una mujer como Leonora, bien; había que conformarse ciegamente, y el que se detenía como él, el que retrocedía, estaba perdido; veía en torno una noche sin fin, y jamás volvía a pasar ante sus ojos el risueño Amor coronado de flores, entonando esa canción que sólo se oye una vez en la vida. Eran vanos todos sus esfuerzos por salir de la monotonía de su existencia, por rejuvenecerse sacudiendo la vejez de ánimo. Se convencía con tristeza de que era imposible la repetición de la aventura.
Por dos meses fue el amante de Cora, una muchacha popular en los entresuelos de Fornos; una gallega alta, esbelta y fuerte (¡ay, como la otra!), que había pasado algunos meses en París, y al volver de allá, con el pelo teñido rubio, recogiéndose el vestido con la misma gracia que se hiciera el trottoir en los bulevares, mezclando con dulzura en la conversación palabras francesas, llamando mon cher a todo el mundo y dándoselas de entendida en la organización de una cena, brillaba como una gran cocota entre sus amigas, sin más alardes que el lamentable flamenco y la palabra desvergonzada de brutal gracia.
Pero se cansó pronto de aquellas relaciones. El labio superior de Cora, sudoroso bajo los polvos de arroz, siempre cubierto de un rocío de salud, le disgustaba como el hocico de una hermosa bestia de grosera vitalidad; su empalagosa charla, siempre girando sobre las modas, los apuros pecuniarios o las ridiculeces de las amigas, acabó por causarle náuseas. Además, en aquello no había amor, ni capricho siquiera. Le costaba dinero, y no poco, tales relaciones, y él se alarmaba en sus mezquindades de rico; pensaba con remordimiento en el porvenir de sus hijos, como si estuviera arruinándolos; en lo que diría ante los gastos considerablemente aumentados aquella Remedios tan económica, tan dispuesta a la defensa del céntimo, sin otros despilfarros que el manto nuevo para la Virgen o la fiesta estruendosa con gran orquesta y bosques de cirios.
Rompió sus relaciones con la gallega del bulevar, sintiendo un dulce descanso al no tener que comparar sus recuerdos de la juventud con aquella pasión mercenaria, en la que terminaban los arrebatos de amor con la presentación de alguna cuenta que había que pagar a la mañana siguiente.
Terminó la vergonzosa alianza, de la que se afrentaba Rafael, justamente cuando su partido ocupaba de nuevo el poder y volvía él a sentarse en los escaños de la derecha, cerca del banco ministerial, en su calidad de diputado antiguo. Había llegado el momento de trabajar; a ver si de un buen empujón lograba abrirse paso. Le nombraron de la comisión de Presupuestos, y tomó sobre sí la obligación de contestar a varias enmiendas presentadas por las oposiciones al presupuesto de Gracia y Justicia. El ministro era amigo suyo; un marqués respetable y solemne que había sido absolutista, y cansado de platonismo, como él decía, acabó por reconocer el régimen liberal, aunque conservando sus antiguas ideas.
Le agitaba el temblor del muchacho en vísperas de exámenes. Estudiaba en la biblioteca lo que habían dicho sobre la materia innumerables generaciones de diputados en un siglo de parlamentarismo.
Sus amigos del Salón de Conferencias, todos aquellos derrotados y caídos, la bohemia parlamentaria, que le quería a cambio de papeletas para las tribunas, animábanle profetizando un triunfo. Ya no se aproximaban a él para decirle: «Cuando yo era gobernador… », embriagándose a sí mismos con el esplendor de sus glorias muertas; ya no le preguntaban sobre lo que pensaba don Francisco de esto o de aquello, para sacar locas deducciones de sus respuestas.
Le aconsejaban, dábanle indicaciones con arreglo a lo que ellos habían dicho o pensado decir al discutirse el presupuesto en tiempos de González Bravo, y acababan por murmurar, con una sonrisa que le causaba escalofríos: «Allá veremos; que quede usted bien.»
Y todo aquel rebaño de malhumorados, que esperando un acta jamás llegada, corrían, como viejos caballos al olor de la pólvora, a aglomerarse en dos mesas al lado de la presidencia apenas en el saló se armaba bronca con campanillazos, no podían imaginarse que el joven diputado muchas noches interrumpía su lectura con la tentación de arrojar contra la pared los gruesos tomos de las sesiones, y acababa pensando, con escalofríos de intensa voluptuosidad, en lo que habría sido de él corriendo el mundo tras unos ojos verdes cuya luz dorada creía ver temblar entre los renglones de la amazacotada prosa parlamentaria.