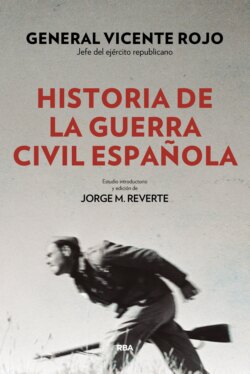Читать книгу Historia de la guerra civil española - Vicente Rojo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II LA GUERRA DE VICENTE ROJO
ОглавлениеEl papel de Vicente Rojo en la Guerra Civil ronda lo mítico para muchos historiadores y cronistas. Sobre los hombros del general ha recaído el peso de la leyenda de un hombre que, al mando de una tropa mal armada y peor organizada, supo enfrentarse durante muchos meses a un ejército muy superior técnicamente, cuya base estaba formada, en gran parte, por mercenarios bien apoyados por italianos y alemanes que le proporcionaban no sólo hombres sino abundante material bélico.
La guerra española produjo muchos héroes populares entre las filas de los leales a la República, creó una mitología de caudillos surgidos de forma espontánea de la generosa estirpe de los explotados. Hombres como Enrique Líster, un cantero gallego que «sabía leer un plano por intuición»; como Juan Modesto, un carpintero andaluz que participó en la creación del Vº Regimiento y que aparte de valor le sobraban dotes de organización y mando; como Buenaventura Durruti, un ex pistolero anarquista que encabezó a las huestes libertarias en Cataluña y Aragón para encontrar la muerte en Madrid... Muchos hombres para construir leyendas y, en algunos casos, admirables por su capacidad. Pero ninguno de ellos realmente apto para conducir un ejército en un conflicto que, desde que se convirtió en una guerra de verdad, exigía una preparación técnica que pocos, muy pocos, incluso entre los militares, poseían.
Vicente Rojo es considerado, ante todo, como el mejor preparado militar profesional de los que lucharon en el bando republicano. Y casi el único entre ellos al que se le ha reconocido el talento en la historiografía militar de la Guerra Civil. Otros militares, como los generales José Miaja Menant, Manuel Matallana o Leopoldo Menéndez, ocupan un lugar destacado por sus intervenciones en distintas batallas de importancia decisiva. Pero ninguno de ellos ha alcanzado la categoría de indiscutible que le ha tocado a Rojo. En algunos casos, la valoración de sus decisiones ha llegado a alcanzar tales cotas que uno se puede sorprender, cuando atiende a sus hagiógrafos, de que el Ejército Popular de la República, bajo su mando, perdiera la guerra. La explicación de la derrota recae así, con frecuencia, sobre un solo factor: el de la inmensa superioridad material manifestada por el enemigo.
Ese factor tuvo un peso innegable. En un plazo más o menos largo, habría provocado la derrota de las armas republicanas, porque el régimen democrático fue abandonado a su suerte por las grandes potencias europeas que se oponían al auge del fascismo y el nazismo. Es una cuestión que la inmensa mayoría de los historiadores de la guerra comparten: el golpe decisivo que acabó con las posibilidades republicanas fue el compromiso de Munich, cuando Inglaterra y Francia firmaron la sentencia de muerte de la República Checa y, de paso, la de la española. En septiembre de 1938, se desvaneció toda esperanza de ayuda occidental, y toda elucubración sobre la posibilidad de un compromiso que permitiera salvar alguno de los escasos muebles que le quedaban al Gobierno de Juan Negrín. Y la Unión Soviética gobernada por Stalin, el único apoyo con el que contó la República durante más de dos años, decidió que sus intereses para defenderse de la segura agresión hitleriana, eran más importantes que los de un país que estratégicamente le importaba un bledo.
Aun así, todavía dentro de esos parámetros comúnmente aceptados sobre el fatídico destino de los republicanos españoles, cabe todavía indagar sobre algunos de los aspectos de la política y de la política militar que se siguió desde los distintos gobiernos republicanos durante toda la guerra. En ese tiempo, a Rojo le cupo una responsabilidad máxima, que se puede desglosar en dos fases. La primera, bajo el Gobierno de Francisco Largo Caballero, atendiendo a una responsabilidad secundaria, que fue la de la dirección del Estado Mayor de la Defensa de Madrid. La segunda, como jefe del Estado Mayor Central, a las órdenes directas, primero de Indalecio Prieto y, después, de Negrín, cuando éste añadió a sus responsabilidades de presidente del Consejo de Ministros las de la Defensa.
En la primera fase, Rojo ocupó un cargo técnico. Su jefe directo, José Miaja, era el responsable de la defensa de la ciudad. Y a él le tocó lidiar con la planificación militar. La segunda fase se caracterizó por la impronta política que se sumó a la técnica. Una característica que no venía dada sólo por la necesidad de plasmar en términos de guerra las decisiones políticas de sus superiores, sino que se vio alterada por las inclinaciones del propio general, cuando estableció unas relaciones tan intensas con Juan Negrín, como para convertirse en su alter ego, hasta el punto de que se llegó a sentir con la capacidad y el derecho de emitir juicios cruciales que favorecieron decisiones políticas o, incluso, de intentar poner en marcha iniciativas de carácter puramente político que podían alterar los destinos de la República.
Rojo fue, por tanto, algo más que el jefe militar del Gobierno republicano, y se convirtió en un protagonista de primer orden, cuya visión de la realidad alteró el propio acontecer.
Y fue Rojo el principal teórico que, por encima de necesidades de la propaganda, del mantenimiento de la moral de la retaguardia, encabezó la idea de que la guerra la podía ganar la República, de que no estaba todo perdido a partir de la caída del frente del Norte, de que era posible vencer al enemigo franquista con una combinación de inteligencia, valor, habilidad política exterior y organización interna.
Esa visión de la posible victoria militar se repitió una y otra vez a lo largo de la guerra, y se concretó en la puesta en marcha de una serie de operaciones de carácter decisivo que pretendían provocar el colapso del ejército franquista. Para acometerlas, Rojo creó una herramienta de desigual eficacia, el Ejército de Maniobra, cuyas acciones asombraron en muchos casos a los observadores internacionales y sorprendieron al enemigo.
De forma sorprendente, en su inacabada historia de la guerra, la que aquí se reproduce, el general explicó cómo la República siempre se había mantenido a la defensiva, utilizando las maniobras que él pergeño únicamente como fórmulas para descongestionar frentes. Semejante explicación puede tener sus razones. Muy lógica la primera, que es la de intentar justificar a posteriori unos éxitos que acabaron, globalmente, en fracaso. La segunda, un tanto ingenua, para disculpar ante la historia la acción de unos gobiernos que se defendían de un asalto feroz, implacable, de los crueles y sanguinarios golpistas. Como si la República perdiera en algo su legitimidad por haber abordado, en algunos momentos, la guerra como una empresa de liquidación de los rebeldes. El problema, o la interrogación sobre la coherencia de esas acciones, reside en otro lugar, en la pertinencia de haberlas emprendido. Y Rojo, en una estrecha relación con Negrín, fue el principal impulsor de las mismas. Que esa estrategia fuera o no la adecuada es el eje de un debate que aún no ha sido cerrado.
LOS ANTECEDENTES
Los primeros cien días de la Guerra Civil no merecen pasar a la historia como grandes ejemplos de la estrategia militar.
Por parte de los golpistas, el asalto al poder del Estado fue mal planificado, aventurero y escaso de objetivos políticos claros. Los planes del general Emilio Mola eran frágiles, se sostenían sobre presunciones que, en muchos casos, se mostraron erradas. La derrota de la sublevación en Madrid, Barcelona, Valencia y todo el norte de la Península dejó a los rebeldes en una posición muy comprometida. En pocos días, la trama se descompuso en una especie de conjunción de sublevaciones en las que cada general actuaba por su cuenta. Era un golpe diseñado por un jefe de policía. La pérdida de su cabeza, el general José Sanjurjo, en un accidente de avión, acentuó esa falta de coordinación que estuvo a punto de hacerlo fracasar. A los golpistas les salvaron varias circunstancias, como la temprana ayuda extranjera de Alemania e Italia, su éxito diplomático-publicitario en Inglaterra, que sirvió para cortar el suministro de armas a la República, y algunos factores internos decisivos: el paso del estrecho de Gibraltar por el bien entrenado ejército africano de mercenarios legionarios y moros, y una —esta vez sí— inteligente decisión de Mola: la de cortar la frontera francesa con el País Vasco.
El otro importantísimo factor que contribuyó a que el golpe no fuera sofocado en sus primeros momentos fue, como ya se ha dicho muchas veces, el desmoronamiento del Estado, favorecido por los ímpetus revolucionarios de algunas formaciones políticas y sindicales, y por la también decisiva actitud miope y demagógica de Francisco Largo Caballero, que propició tanto como cedió en la reivindicación revolucionaria de despojar a las fuerzas de orden público y al ejército que se mantuvieron leales de toda autoridad en la calle y casi toda la capacidad de decisión técnica en los despachos.
La actividad puramente militar de Vicente Rojo durante esta fase, fue de tono menor. En consonancia con la de muchos de sus compañeros. Y a tono con esa desintegración de la autoridad militar. Actuó por un tiempo corto en el frente de la sierra madrileña, hizo de interlocutor para intentar la rendición de sus colegas rebeldes del Alcázar de Toledo, y fue encargado de forma chapucera del mando de un improvisado contraataque sobre Illescas con tropas desobedientes, desorganizadas y proclives a la deserción al primer cañonazo que les enviaran los sublevados.
Era un hombre opacado por su rango intermedio, comandante, y por no haber tomado parte en acciones bélicas de trascendencia. Su paso por África no estaba teñido por el rojo de la sangre ni por hechos de armas como los que proporcionaron disparatados ascensos a todos los africanistas. Un par de combates y basta.
El 6 de noviembre de 1936 marcó el principio de la trascendente carrera de Rojo en el ejército republicano. Alguien pensó en él como jefe de Estado Mayor de la escueta tropa que tendría que defender Madrid del ataque rebelde. Rodeado de buenos técnicos de Estado Mayor, Rojo se sentó en su despacho, desplegó los planos de la ciudad y comenzó a averiguar con qué fuerzas contaba para oponerse al avance de las cuatro columnas que tenían planificada al milímetro la ocupación de la ciudad.
Fue una acción de resultados realmente prodigiosos. Porque mandaba columnas de voluntarios bruscamente enardecidos por una voluntad colectiva de sostener la ciudad pero incapaces de actuar de forma ordenada. En el plazo de pocos días, el general José Miaja consiguió obtener refuerzos de un Gobierno que planeaba seguir la guerra desde otras posiciones, que había casi abandonado a Madrid a su suerte. La capacidad de organización de Rojo y sus colaboradores, el nuevo espíritu de los combatientes, los refuerzos de las Brigadas Internacionales y de las nuevas brigadas mixtas formadas en Albacete; de la aviación soviética y los blindados T-26. Rojo supo poner en marcha la maquinaria y actuar, por primera vez desde que comenzara la matanza, con serenidad y capacidad de iniciativa.
En enero de 1937, Miaja era ya un héroe, el de la defensa de Madrid. Y Rojo, su segundo en el mando, el más respetado de los jefes militares republicanos. No era un hombre de trinchera, como su jefe, sino de organización y pensamiento sereno.
Desde el punto de vista de Rojo, las dos grandes batallas que siguieron a la fallida conquista de Madrid por los rebeldes, la del Jarama y la de Guadalajara, no fueron sino fases de la única batalla de Madrid. En ellas tuvo una participación desigual. El sector del Jarama le correspondía, en teoría al general Pozas, muy mal relacionado con Miaja, que se negó al principio a cederle tropas, pero acabó teniendo mucho que ver con la responsabilidad de los defensores de la capital. En Guadalajara, sus responsabilidades aumentaron, aunque de nuevo, el centro de la organización no recayera sobre sus hombros. Pero, de nuevo, su estrella se sostuvo en una trayectoria ascendente tras el desastroso final de la aventura alcarreña de las tropas italianas.
La desaparición momentánea de la amenaza franquista sobre Madrid, el respiro que eso supuso, permitió al ejército de Miaja emprender una gigantesca tarea organizativa y de acumulación de medios. La salvación, inesperada para el Gobierno de Largo Caballero, de la capital, cambió la perspectiva de la guerra, que se había convertido ya en un conflicto abierto en el que nadie pensaba que se fuera a producir una solución rápida. Los dos bandos se reforzaron, llamaron a filas a sucesivas quintas, reclamaron material de guerra moderno a sus suministradores, y establecieron escuelas de mandos que fueran capaces de conducir a tropas de reemplazo sin experiencia de combate y menos enardecidas que las que habían tomado parte, hasta ese momento, en las batallas. En todos los terrenos, la primacía en las operaciones se desplazaba al campo de los militares profesionales. Y fue en ese campo en el que se decidió la siguiente fase de la guerra.
En el comienzo de la primavera de 1937, la situación militar de la República ya no era catastrófica. La puesta en marcha de las brigadas mixtas, formadas en La Mancha y en Levante, la entrada en línea de las Brigadas Internacionales, la abundante provisión de aviones y carros de combate soviéticos, y la subida de moral provocada por la victoria en la defensa de Madrid, provocaron incluso una euforia, quizás excesiva, entre los responsables republicanos. Una euforia que reflejo el propio Manuel Azaña en sus diarios. Era posible ganar.
Pero ganar significaba tomar la iniciativa, no dejarse llevar exclusivamente por las decisiones del enemigo, que, escarmentado en Madrid, se volvía hacia el norte para liberar recursos y quitarse de en medio la pesadilla de combatir en dos frentes.
El Estado Mayor de Largo Caballero concibió una maniobra de gran estilo, en la que deberían comprometerse una enorme cantidad de medios, para cortar las comunicaciones del enemigo en la zona de Extremadura, lo que dejaría sin suministros a las tropas que asaltaban los enclaves cantábricos. Pero las condiciones políticas en el seno del Gobierno eran ya catastróficas. La actitud de los comunistas hacia Largo Caballero era de abierta hostilidad, y el prestigio y la credibilidad de sus responsables militares, casi nulos. La falta de colaboración con los planes del presidente del Consejo de Ministros llegó a límites que rozaban la insubordinación abierta. El general Miaja, por ejemplo, se evadía de forma constante de la orden de ceder tropas suficientes para acompañar a los contingentes que deberían desarrollar las operaciones en el suroeste. El de Extremadura es un plan fallido, pero marca un cambio en la actitud de la República hacia la guerra: es el primer intento de poner en marcha una estrategia militar que no se ciña a operaciones tácticas, de alcance limitado y siempre a remolque de la iniciativa del enemigo. Algo así no podía hacerlo un Gobierno tan desgastado como el del viejo dirigente sindicalista de la UGT y del PSOE.
Rojo apenas se refiere ni en sus memorias ni en su relato de la guerra a esa operación frustrada. Por mucho que tuviera evidentes puntos de coincidencia con lo que sería después su plan de batalla más acariciado, el Plan P, que se convertiría en una obsesión para él hasta el final de la contienda. Sin embargo, aun antes de asumir mayores responsabilidades, comenzó un trabajo, a las órdenes de su entonces amigo Miaja, de cierta envergadura. Rojo concibió algunas operaciones destinadas a descongestionar el frente de Madrid, que estaba relativamente dormido pero siempre en estado de latente explosión.
La más importante fue la destinada a recuperar el cerro de Garabitas, en la Casa de Campo, desde donde la artillería rebelde bombardeaba con impunidad los barrios del oeste de Madrid, la Gran Vía y el edificio de Telefónica. No hay que buscar en otros autores la descripción de la batalla y sus consecuencias. El propio Rojo lo relata con descarnada distancia. Las tropas no consiguieron la sorpresa, actuaron de forma descoordinada y, además, se encontraron con una resistencia tenaz y bien organizada. No se había utilizado la preparación artillera adecuada para no estropear el factor sorpresa, pero los botones dorados de la infantería refulgían al sol. Para colmo, el Servicio de Información había despachado unos eufóricos mensajes que hablaban de la desmoralización del enemigo. No había tal cosa. El asalto, realizado por una buena cantidad de hombres, fue una carnicería.
Un fracaso que no ensombreció el prestigio de Rojo, ni alteró en ningún sentido el curso de los acontecimientos. Ni siquiera pudo retrasar las operaciones contra Vizcaya ya iniciadas por el ejército de Franco.
En este período se fue fraguando en la mente de Rojo la necesidad perentoria de crear unas unidades de combate de gran envergadura, potentes unidades que se nutrieran de divisiones y conformaran lo que en el argot militar se conoce como un ejército de maniobra. Una pieza esencial para emprender acciones ofensivas. Algo que, hay que decirlo, no estaba sólo en la cabeza de Rojo, sino que era compartido, en aquellos momentos, por gran parte de los políticos y militares republicanos. Rojo, en aquel momento, sólo pensaba en una masa de maniobra para el ejército que defendía la capital y sus alrededores. Pronto, esa concepción tendría una proyección inesperada.
LA ETAPA DE LA EUFORIA
El gran salto de Rojo a la responsabilidad de asumir el mando de todo el ejército republicano se dio en medio de una grave crisis política en el seno de la República. La victoria de Guadalajara no había sido suficiente para solventar la catástrofe de la pérdida de Málaga. Para colmo de infortunios, el presidente de la República se había sentido abandonado por su Gobierno cuando en Barcelona estalló la guerra interna entre nacionalistas y comunistas por un lado y anarquistas y poumistas por el otro.
La pugna interna en el seno de la coalición de gobierno condujo a una remodelación en la que, contra el pronóstico de casi todos los apostantes, Manuel Azaña, el presidente de la República, escogió a Juan Negrín para conducir el nuevo gabinete, prescindiendo no sólo de Francisco Largo Caballero sino también de los sindicatos, la UGT y la CNT, que le apoyaban. En esa circunstancia, Rojo fue llamado por Indalecio Prieto para hacerse cargo de las responsabilidades del EMC. Rojo debía reconducir la política militar en función de las líneas que Azaña marcó a Negrín. Y esas directrices se resumían en que era necesario no perder la guerra para tener el tiempo suficiente para que la situación exterior diera un vuelco y se pudieran iniciar gestiones serias en aras de un cese de las hostilidades con la mediación de las grandes potencias. Azaña encargó en secreto, en esos días, al dirigente socialista Julián Besteiro que realizara gestiones extraoficiales próximas al Gobierno inglés en ese sentido.
Las páginas que dedica Rojo al episodio en la historia que aquí se publica son, realmente, esclarecedoras. Rojo habló con Prieto y coincidió con él en que había llegado el momento de que la guerra cambiara de signo. Coincidían ambos en cuestiones tan importantes como que las decisiones militares estuvieran al margen de los conflictos entre partidos políticos. Y pensaban también que había que hacer un plan de campaña que condujera a la victoria. Para ello, había que evitar la caída del norte en manos de Franco, y había que disciplinar y controlar, de una vez, los esfuerzos de todos los teóricamente defensores de la República. Eso significaba abordar muchas dificultades, entre otras, la sempiterna tendencia disgregadora de los nacionalistas vascos y catalanes, además de la impertinente constitución del Consejo de Aragón por los anarquistas de Ascaso. Ya desde aquellos momentos en los que Prieto y Rojo se llegaron a entender, surgió como una exigencia permanente del entonces coronel Rojo: que se militarizaran servicios como los transportes o las industrias de guerra. Prieto estaba de acuerdo, pero nadie tenía fuerza para llevar adelante semejantes propuestas, aunque la solución de la crisis de Barcelona había mejorado el control del Gobierno sobre muchas de las competencias que los sindicatos o la Generalitat habían asumido de forma ilícita desde el punto de vista del Gobierno central.
En esos días también tuvo lugar la primera entrevista de Rojo con Azaña, cuyo contenido desvela el general en estas páginas. Un Azaña que le recibió con cordialidad y que mostró, en aquella primavera de 1937, que pensaba que la guerra se podía ganar. Un desconocido Azaña que llega incluso a animar a su interlocutor para que su moral se levante y conseguir el objetivo de ganar la guerra.
Lo cierto es que Rojo se sintió claramente respaldado por el ministro de Defensa y por el propio presidente de la República. Su primera tarea no podía ser otra que organizar las aún dispersas fuerzas de las armas republicanas y establecer un plan de campaña. No existía tal cosa, por muy sorprendente que ahora parezca. Los motivos, ya están suficientemente descritos en cualquier libro que refiera la evolución del Estado republicano desde su derrumbamiento en julio hasta la fecha en que cae el Gobierno de Largo.
En esta tarea, Rojo no tuvo que hacer caso de ningún tipo de componendas, sino de lo que le dictaban las directrices políticas y el conocimiento de la capacidad y los medios del gran aparato que tuvo que reorganizar y poner en marcha.
Y las directrices políticas en abril y mayo de 1937 se centraban en un objetivo optimista, el de ganar la guerra. Para alcanzarlo, lo primero era evitar que cayera el frente del norte, es decir, evitar que la iniciativa que Franco mantenía se perpetuara, y arrebatarle la capacidad de tomar las decisiones que se relacionaran con la selección de los distintos teatros de operaciones y con los tiempos en que las acciones deberían desarrollarse.
Rojo se empeñó en una tarea titánica que afectaba, en primer lugar, al funcionamiento de la retaguardia y todos los servicios que debían garantizar el funcionamiento de su ejército; en segundo, con el encuadramiento y la puesta en forma de su querido Ejército de Maniobra, que constituyó en base a las unidades más bregadas y disciplinadas de las que había ido utilizando desde el principio de la defensa de Madrid y que no eran otras que las divisiones comunistas originarias del Vº Regimiento.
A partir de esos principios obligados, la primera tarea que Rojo se impuso fue la de realizar maniobras que despejaran el norte, pero con un carácter superior. No se trataba sólo de distraer a las fuerzas enemigas, sino de aprovechar el envite para proseguir ofensivas que cambiaran radicalmente el curso de los acontecimientos.
Unos hechos aparentemente fortuitos provocaron un paréntesis en esas decisiones. El 29 de mayo de 1937 dos aviones pilotados por soviéticos bombardearon el acorazado Deutschland en aguas de Ibiza. Hubo varias decenas de muertos entre la tripulación y se produjo una crisis política europea de la que los dirigentes republicanos no llegaron a ser conscientes. Hitler pensó durante varias horas en declarar la guerra a la España leal, aunque fue disuadido por sus colaboradores. Esa tentación tuvo su correlato en pocos días. La flota alemana se vengó del ataque llevando a cabo un cruel bombardeo sobre la ciudad de Almería, que causó también decenas de muertos y destrozó numerosos edificios del centro de la localidad. Una agresión salvaje contra la población civil, pero de alcance limitado. Con ese bombardeo, Hitler se dio por satisfecho. Nada comparable al bombardeo de Guernica, que había tenido lugar apenas un mes antes, ni a los aún más sangrientos de la carretera de Motril, realizados también en parte por la flota alemana.
Este hecho no tuvo mayor influencia en el curso de la guerra, pero el desarrollo de los acontecimientos sí es útil para analizar las intenciones de Vicente Rojo y su manera de atender a las obligaciones de su cargo. Nada más producirse el bombardeo de la ciudad andaluza, el a la sazón ya coronel Rojo convocó al Estado Mayor Central y puso como centro del orden del día la discusión sobre la forma en que se debía reaccionar ante la agresión del Gobierno nazi.
El resultado de las discusiones se materializó en un informe para el Gobierno en el que se analizaban las posibilidades de la República ante una situación de guerra abierta con Alemania, que debería ser provocada por un ataque aéreo sobre su flota en el Mediterráneo. El informe aconsejaba directamente tomar esa decisión; es decir, no respondía a una petición del Gobierno sobre qué hacer en caso de guerra, sino que proponía que esa guerra se desencadenara, y explicaba las posibilidades de hacer frente a esa situación.
El informe no exageraba las posibilidades militares propias ante un conflicto con un coloso. No había combustible para más de diez días, se decía por ejemplo, y había que constituir líneas de defensa de carácter numantino por toda la geografía española para resistir los ataques combinados de alemanes y franquistas.
¿Por qué se aconsejaba, entonces, al Gobierno a que emprendiera el camino de una guerra desesperada? Indalecio Prieto, que salió de la reunión con Rojo convencido de que ésa era la mejor opción, tuvo la responsabilidad de defenderla ante el Consejo de Ministros, al que acudió el presidente de la República. Se trataba de provocar el estallido anticipado de la guerra continental que muchos juzgaban como inevitable. Si se provocaba la guerra con Alemania, Francia e Inglaterra no tendrían otro remedio que aceptar el conflicto, y la República estaría en esa guerra alineada con los países que, de forma natural, estaban obligados a enfrentarse tarde o temprano con Hitler y sus ejércitos.
Prieto defendió con ardor la tesis de Rojo. Pero Negrín y, por supuesto, Azaña, se opusieron. La posición que decidieran tomar los comunistas, en esos momentos esenciales para el sostenimiento del Gobierno, era crucial. Éstos se inclinaron en principio por la postura de la guerra, pero, después de una pausa en las discusiones y tras la consulta a los enviados de la Internacional Comunista, decidieron que la guerra con Alemania no era el más atinado de los caminos. Por una vez, el interés de la Unión Soviética, que no deseaba adelantar acontecimientos, y el de Azaña, que detestaba la sola idea de provocar más sangre, coincidieron. La crisis se solventó sin que hubiera respuesta militar a la agresión nazi.
Un hecho que acabó sin tener trascendencia, pero que descubrió a un Vicente Rojo que pretendía ser algo más que el traductor al terreno militar de las ideas de los dirigentes políticos que gobernaban la República. Rojo y Prieto se habían seducido mutuamente, y actuaron de forma conjunta en lo que a muchos les pareció una descabellada propuesta que, de haberse puesto en práctica y cualquiera que hubiera sido su resultado final, habría provocado, en todo caso, una catástrofe militar para las fuerzas republicanas.
La siguiente operación tuvo un carácter bien distinto, doméstico, y se realizó en La Granja, en la frontera de la sierra madrileña con Segovia a finales del mes de mayo, lo que quiere decir que Rojo la había pergeñado antes de su nombramiento como jefe del EMC, cargo que ocupó una semana antes. Esta vez también falló la sorpresa, pero además falló la aviación rusa, y falló la artillería. Y falló el mando de las unidades. El valor de los hombres no pudo sustituir a la grave cadena de errores que se cometieron y permitió al enemigo ganar el tiempo suficiente para detraer tropas del frente del norte para estabilizar el frente, que ya no se movería hasta el final de la guerra. El objetivo máximo de Rojo, que era la toma de Segovia para amenazar así la Meseta castellana, quedó muy lejos de poder ser alcanzado.
Rojo dejó ya su atención fijada en el interior de la Península, en la guerra doméstica. Y planificó más operaciones de descongestión del frente del norte. Un frente que no podía ser socorrido por la acción directa de ninguna tropa debido a las defensas naturales que podían aprovechar los franquistas y a su mayor capacidad bélica. De lo que se trataba era de distraer su atención, de obligar a los rebeldes a mover sus tropas al antojo de la iniciativa militar republicana y de ir sumando ventajas tácticas que, en caso de ser importantes, permitieran explotar el éxito hasta conseguir que se produjera un desenlace favorable.
Lo cierto es que el plan de campaña que elaboró Rojo estuvo listo en un tiempo récord, y fue presentado al Gobierno al día siguiente de que se extinguieran los combates en La Granja. La idea general era realizar una serie de ofensivas en cascada que fueran cumpliendo los siguientes objetivos: evitar la caída de Bilbao, reducir el saliente de Teruel para amenazar Zaragoza y sus comunicaciones con Soria y Guadalajara; y, en tercer lugar, alejar al enemigo de Madrid. Para más adelante se dejaba una ofensiva sobre Extremadura, muy similar a la planificada por el mando militar de Largo Caballero, pero que llevaría demasiados recursos en los momentos en que el plan se presentaba.
La primera de las ofensivas tenía un carácter bastante limitado, y se dio en el más propicio de los terrenos para el desarrollo de encuentros bélicos: en Aragón. El objetivo más modesto consistía en obligar a Franco a mover recursos hacia ese territorio, y debilitar así la potencia de su ofensiva. Fueron combates duros, en los que se empleó abundante material, pero no sirvieron apenas para nada. La sorpresa esta vez sí funcionó, pero también la obstinada defensa de sus posiciones de las tropas rebeldes. El balance de Rojo después de la batalla tuvo muchas similitudes con los análisis críticos de las precedentes de Garabitas y La Granja. No hubo mandos adecuados, la organización hizo aguas por todas partes..., y faltó coraje en algunos momentos. Un defecto que Rojo empezó a encontrar de forma obsesiva cuando se trataba de la participación del ejército instalado en Cataluña: le faltaba empuje, fe en la victoria.
Pero la gran apuesta se desarrolló en las cercanías de Madrid. En los terrenos llanos de Brunete. Rojo reunió en torno a un amplio frente al ejército mayor que había podido movilizar la República hasta entonces. Un ejército bien apoyado por la artillería y por la aviación soviética, además de los blindados de la misma procedencia. El objetivo esta vez era enormemente ambicioso: las tropas atacarían desde los alrededores de la sierra y desde los arrabales del sur de Madrid para conseguir cortar las carreteras de Extremadura y de Toledo y, en consecuencia, embolsar y destruir a las fuerzas franquistas que asediaban la capital.
Bilbao había caído en manos de las tropas italianas y de los requetés del general Solchaga el día 19 de junio. Ya no se trataba, por tanto, de salvar la capital de Euskadi, sino de descongestionar el resto del frente del norte. Y algo más: se trataba de ganar la guerra dejando al enemigo sin suministros y sin parte de su mejor tropa. Para la batalla de Brunete Rojo sí contaba con sus soldados más bregados, con el Ejército de Maniobra mandado por hombres como Líster, Modesto y Jurado. Casi todos ellos procedentes de las milicias voluntarias; otros, profesionales ya probados, como Jurado, lo había sido en Guadalajara. Y la masa de combatientes, una mezcla de voluntarios de la primera hora en la defensa de Madrid y de soldados de reemplazo sometidos antes a un entrenamiento quizá insuficiente pero inédito en las filas de los republicanos.
El 6 de julio comenzó la batalla. Duró hasta el día 25. Brunete estuvo muy cerca de convertirse en una gran victoria. Un ataque por sorpresa bien realizado y con medios. Pero sólo eso. Falló, de nuevo, la capacidad de iniciativa de los mandos, incapaces de aprovechar las victorias iniciales. Y falló porque el enemigo supo defenderse con arrojo en las peores situaciones y reaccionar con presteza enviando los refuerzos necesarios para contener la ofensiva inicialmente victoriosa.
Brunete acabó siendo una derrota, que tan sólo dio un respiro de unos pocos días a los defensores de lo que quedaba de República en Vizcaya, Santander y Asturias. Y estuvo a punto de provocar un nuevo asalto sobre Madrid por las tropas de un enfebrecido general Varela, al que Franco paró los pies para seguir enredado en su terco y fructífero empeño de rendir el norte completo antes de que llegaran las lluvias del otoño.
El fiasco de Brunete no significó la derrota republicana. El Ejército Popular era ya una organización poderosa, mejor armada que nunca, y su moral era muy alta, porque se había demostrado en varias ocasiones que era posible vencer al adversario. En julio de 1937 su potencia no paraba de crecer, y los suministros soviéticos, pagados religiosamente con el oro del Banco de España, llegaban con regularidad, aunque sorteando los grandes inconvenientes del bloqueo naval y los cierres intermitentes de la frontera francesa. Durante el verano, la República pudo recuperar, además, la autoridad sobre una gran parte del territorio leal, por mucho que las desventajas creadas por la actitud de los nacionalistas vascos fueran ya irreversibles. Quedaba por reafirmar el control sobre las industrias de guerra catalanas, sometidas a las decisiones de la CNT, que en ese caso se veía acompañada por la benevolencia de la Generalitat. Pero las sensaciones eran positivas. La moral de la retaguardia en Levante y el Centro era alta.
Pero Brunete sí fue el momento demoledor en que la fugaz confianza en la victoria del presidente de la República se desvaneció para siempre. Para Azaña, la posibilidad de que el enemigo se tuviera que plegar a la imperiosa necesidad de una negociación, de un armisticio, quedó abrasada en los secarrales de la meseta madrileña. Si algo le quedaba de optimismo, se extinguió absolutamente con la derrota definitiva de las tropas asturianas, que no pudieron soportar el diluvio de artillería y aviación que cayó sobre sus posiciones. El norte se había perdido, y esa derrota había sido acelerada por la traición del PNV, que negoció a espaldas de la República la entrega de sus tropas a los italianos en Santoña, fiándose de una negociación que Franco desbarató de un plumazo.
El otoño de 1937 se anunció como la recuperación absoluta de la moral de los rebeldes, que pudieron reagrupar sus tropas para lanzarse hacia el objetivo que más les conviniera, mientras los republicanos tuvieron que dedicar sus esfuerzos a recomponer los frentes y su estrategia. Rojo necesitaba un nuevo plan de campaña, que ya no estaría condicionado por la salvación del norte.
Pero ahora las cosas habían cambiado radicalmente. Los ejércitos de Franco, ya reagrupados, comenzaron a reorganizarse y a tomar posiciones en Aragón. Sus posibilidades de acción eran amplias, aunque se centraban en dos posibles direcciones: Cataluña y Madrid.
UNA GUERRA CON DOS FINALES POSIBLES
Rojo tenía sobre sí la responsabilidad de afrontar, y quebrantar a ser posible, las decisiones que tomara el enemigo. Indalecio Prieto, el ministro de Defensa, ya no creía en la victoria. Las instrucciones políticas iban en la dirección de la resistencia para ganar el tiempo necesario para recomponer la posibilidad de que mejorara la posición internacional de la República para lograr una mediación que pusiera fin a las hostilidades.
En tales circunstancias, Indalecio Prieto hizo el 16 de noviembre una consulta al EMC, o sea, a Rojo, sobre cuáles serían las posibles salidas en caso de un empeoramiento del conflicto, algo que se veía no como una hipótesis sino como una certeza cuando se reanudaran los combates.
El EMC, Vicente Rojo, emitió un informe que resulta, una vez más, sorprendente, porque recomendaba reaccionar con la máxima energía emitiendo un comunicado en el que se dijera que la República iba a luchar hasta el final. Y sugería que se llegara incluso a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Inglaterra al tiempo que se intentara atraer a Francia con el cebo de concesiones territoriales, o sea, con la entrega del control del norte de África. El consejo que se dio al ministro no ofrecía ninguna duda interpretativa: se debía continuar la guerra a ultranza hasta que uno de los dos bandos cayera derrotado. La consigna de Azaña a Negrín de que se trabajara en el empeño de conseguir una intervención extranjera que condujera a una solución aceptable para los dos bandos no es ni siquiera motivo de reflexión para Rojo. La mención a la posible ruptura de relaciones con Inglaterra así lo asegura.
El informe del EMC no llegó nunca a manos de Azaña. De haber sucedido algo así, la crisis política habría sido de enorme envergadura, podría haber acabado con el relevo del jefe del EMC y, posiblemente, con el del propio presidente del Consejo de Ministros, Negrín. La posición de Prieto comenzaba ya a ser desairada. En dos ocasiones había admitido que el órgano supremo de la política militar se entrometiera en la política exterior. La primera de las veces, cuando la crisis del bombardeo de Almería, Prieto entró al trapo y defendió la opción suicida aconsejada por su cúpula militar. En la segunda ocasión, las recomendaciones no tuvieron mayor eco. Ni siquiera Negrín, que ya se había convertido, en el adalid de la política más dura de reclamación pública de la victoria militar, osó jugar la baza del intento de dividir a las potencias democráticas desde un país tan poco importante como era el suyo. La propuesta no tuvo trascendencia, pero era un síntoma de muchas cosas.
En esa dirección de fortalecer la posibilidad de la victoria militar, se dibujaron las propuestas de Rojo. Aunque estaban, por supuesto, subordinadas a las necesidades de hacer frente a la coyuntura.
Rojo hizo un análisis brillante de las posibilidades lógicas del ejército franquista. Dada su situación, lo más inteligente sería atacar en un arco que fuera desde los Pirineos hasta Mequinenza para comenzar una tarea paciente que llevara al aislamiento de Cataluña de la frontera francesa. Un ataque desde posiciones aragonesas en dirección al mar concluiría con el aislamiento y la caída inmediata de la región. Rojo no concebía que Franco decidiera atacar de nuevo Madrid desde Aragón y en la misma dirección que ya utilizaran los italianos a primeros de 1937, porque el ejército del centro, mandado por Miaja, era muy poderoso y estaba bien bregado en la lucha. Eso es lo que habría hecho él de estar en el lugar del jefe enemigo.
Pero Franco tomó una opción equivocada, que fue la de Madrid, obsesionado, como lo estuvo Mola antes de matarse en un accidente de avión, con tomar la capital.
Para deshacer esa operación, Rojo tuvo que poner en marcha una ofensiva de carácter limitado, que sólo era el prólogo para lo que su cabeza llevaba tiempo pergeñando, que era la puesta en marcha del Plan P, o sea de una operación de gigantesca envergadura que permitiría cortar las líneas enemigas por Extremadura y conduciría al final victorioso de la guerra. Pero antes, tenía que cortar la ofensiva de Franco.
La ofensiva de Teruel fue un éxito. Con todos los elementos en contra, las tropas de maniobra de la República barrieron la resistencia de las fuerzas franquistas y, sobre todo, consiguieron el éxito internacional que Negrín necesitaba para su política de propaganda exterior: la República no estaba muerta, aún podía ganar la guerra. La repercusión fue de tal envergadura que en la propia retaguardia franquista se vivió un período de gran angustia, contagiada por la visión internacional.
Desde el punto de vista militar, los resultados eran mucho más magros. Y Rojo lo sabía. Porque Teruel era una ciudad sin la menor importancia estratégica, y lo lógico es que Franco la hubiera dejado en manos del enemigo para dedicarse a acciones más fructíferas.
En enero, Rojo insistió en su proyecto del Plan P. Pero Prieto le denegó la autorización porque le pareció prematuro y arriesgado llevarla a cabo. Tampoco Franco le habría dado tiempo, porque emprendió la reconquista de la pequeña capital y lanzó furiosas ofensivas que le costaron enormes pérdidas, pero también al Ejército Popular. Además, de forma inopinada, aquella acción le condujo a la victoria en la batalla del río Alfambra, que llevó, primero a la recuperación de Teruel por envolvimiento y, después, a la invasión de Castellón y a la ruptura en dos del territorio republicano. A primeros de marzo de 1938, la situación había cambiado de nuevo de forma drástica. Franco tenía toda la iniciativa, y en el Gobierno de Negrín se explicitaron todas las hostilidades internas, situación que fraguó en una reunión del Consejo de Ministros en la que el presidente del Consejo obligó a todos a votar sobre la política de resistencia y consiguió una exigua mayoría de seis a cinco favorable a luchar hasta el final. Guerra hasta el final, la misma consigna que el EMC había aconsejado en noviembre.
Entre Vicente Rojo y Juan Negrín se había ido haciendo cada vez más fuerte una relación íntima. El primero, con su capacidad de organización, con su incansable actividad y un aparente optimismo que estaba sin duda generado por una voluntad de hierro, le ofrecía a Negrín los argumentos para su política de resistencia a toda costa. Al mismo tiempo, le urgía una y otra vez a que procediera a arrebatar el control de los transportes a los sindicatos, el de las industrias de material bélico e, incluso, a declarar el estado de guerra. Rojo, a esas alturas, ya no ocultaba su apuesta por un mando único, por un poder militar fuerte, que él consideraba como una condición imprescindible para obtener la victoria. El general volvía a meterse en política, bien asentados los pies en el suelo por su cada vez mejor relación con el Presidente del Gobierno, Negrín.
En esos días de comienzo de primavera, se produjeron dos hechos de singular importancia para el futuro de la República. El primero, la dimisión de Indalecio Prieto como ministro de Defensa, lo que tenía bastante lógica, ya que había dejado de creer en la victoria y eso no podía admitirse de un ministro encargado de dirigir la guerra; mucho menos en un gabinete cuya consigna fundamental era que había que ganarla en el terreno militar. Negrín asumió directamente sus responsabilidades como ministro de Defensa.
El otro hecho relevante fue la propuesta del embajador francés, Eric Labonne, al presidente Azaña en el sentido de que Francia encabezara una iniciativa de paz, intentando arrastrar a Inglaterra para forzar a la suspensión de armas.
Negrín actuó con energía en relación con ambas cuestiones. A Prieto le encerró, con el apoyo de los comunistas, en una ratonera que le dejó sin apoyos políticos y desmoralizado, aunque para esto último se bastaba él solo, un hombre ciclotímico que había perdido toda fe en el triunfo. A Azaña le respondió sin necesidad de hablar con él, por el sencillo procedimiento de redoblar las declaraciones entusiastas. La iniciativa de Labonne se diluyó porque no pudo ser recogida por Azaña, quien no tenía fuerza para proceder a un cambio de gobierno sin provocar una crisis peor de la que resolvería cambiando a Negrín por otro. Éste se había hecho con el apoyo de las centrales sindicales, dándoles entrada en su nuevo gabinete, con el del PCE, y con el del aparato del PSOE, que gobernaba con comodidad el secretario general Ramón Lamoneda, un hombre de su confianza. Azaña no tenía repuesto para esa coalición. Necesitaba al Negrín al que nombró en mayo de 1937 para que aplicara su política de búsqueda de la mediación de las grandes potencias. Y ese hombre ya no existía, se había vuelto un consecuente partidario de la política de guerra, al menos de la que conduciría, si no a la derrota, sí al desistimiento del enemigo. Eso le llevó también a sustituir a José Giral por Julio Álvarez del Vayo en las responsabilidades del Ministerio de Estado. Giral era amigo personal de Azaña. Vayo, un hombre que militaba en el PSOE pero estaba cada vez más próximo a los comunistas.
Desde que se produjera la batalla del río Alfambra, Rojo se movió en un perpetuo afán dimisionario, siempre contradicho por Negrín, quien no consideraba a su general responsable de las sucesivas derrotas y mantenía en él toda la confianza. Si para la República el corte de Vinaroz fue un revés trascendental, para Rojo también, al menos desde el punto de vista de su poder real en el seno del ejército. La rotura en dos del territorio leal obligó a una reestructuración de las fuerzas y las responsabilidades. Rojo seguía siendo el máximo responsable de todas las Fuerzas Armadas republicanas, pero eso resultó, poco a poco, algo más teórico que real.
El general José Miaja, héroe de la defensa de Madrid y ex jefe de Rojo, pasó a ocupar la responsabilidad de jefe del Grupo de Ejércitos de la Región Central. El resto de las fuerzas quedaron repartidas en manos de distintos jefes. El mando directo de las fuerzas situadas en Cataluña quedó, en realidad, como el único poder directo de Rojo. Sus órdenes se comenzaron a discutir, incluso en silencio, y a desobedecer en ocasiones, utilizando los mandos subalternos las más diversas disculpas para hacerlo. La dificultad de las comunicaciones, la imposibilidad casi absoluta del contacto personal casi obligaban a ello.
En mayo de 1938, Franco atacó el Levante republicano, con el ejército mayor que había visto hasta ese momento la guerra, con el objetivo inmediato de tomar Valencia, y el de más largo plazo de cercar a Madrid y rendirla por asfixia.
La batalla fue de enormes proporciones. Una ofensiva frontal de las tropas franquistas mandadas por sus generales más aguerridos contra divisiones que posiblemente no eran las mejores de la República, pero estaban mandadas por jefes solventes; entre ellos, amigos personales de Rojo como los coroneles Leopoldo Menéndez y Manuel Matallana. Y como jefe supremo de la defensa republicana, Miaja, su antiguo superior.
El resultado después de muchas semanas de intensos combates fue claramente favorable a la República, que consiguió una victoria defensiva y causó al enemigo el doble número de bajas que las sufridas. Con muchos menos medios de artillería y aviación, pero con un inteligente plan de atrincheramiento y fuegos, el coronel Matallana venció a las divisiones de Franco. Pero también provocó otro efecto: reforzar en Miaja la idea de que había que seguir la guerra a la defensiva.
Vicente Rojo, apenas capacitado para intervenir, por el aislamiento al que estaba sometido, elaboró un nuevo plan de innegable brillantez para ayudar a sus ejércitos del Centro. De nuevo un plan en el que la sorpresa desempeñaba un papel decisivo y en el que su querido Ejército de Maniobra, compuesto sobre todo por unidades comunistas, iba a constituir el eje de la ofensiva.
Esa ofensiva sería conocida después como la batalla del Ebro.
Él no podía saberlo, pero el mismo día en que dio comienzo, los franquistas acababan de dar por perdida la ofensiva sobre Valencia, acababan de reconocer su derrota ante los ejércitos de Levante y del Centro republicanos.
¿Habría cambiado sus planes de saberlo?
Si se atiende a las distintas versiones que Rojo fue dando de la batalla, la respuesta al interrogante no puede ser terminante.
En primer lugar, hay que reconocer que, o la batalla comenzaba ese día o podría haber sido un enorme desastre. La sorpresa que Rojo consiguió, una vez más, era una de las piezas maestras de su concepción. Pasar un río con decenas de miles de soldados sin que el enemigo se diera cuenta de sus intenciones era algo casi imposible; tanto que los franquistas daban esa hipótesis por descartada. El general Juan Yagüe, encargado de la defensa del terreno, la Terra Alta de Tarragona, no había tomado medidas especiales de vigilancia, y sus tropas fueron arrolladas en pocas horas. Una de sus divisiones quedó casi desarbolada en el primer día de combate.
Pero al mismo tiempo, hay elementos contradictorios en las narraciones de Rojo. El primero es la falta de aviación, que restó una importante protección a las fuerzas de infantería que tenía como objetivo alcanzar dos plazas, a cuyas puertas llegaron los combatientes exhaustos y sin apenas apoyo artillero. Y esa carencia fue, según el mismo general, un elemento determinante en el resultado.
La batalla emprendida no sólo era ya inútil, porque Valencia estaba salvada por el ejército que la defendía, sino que su planificación se quedaba coja por ese fallo.
Desde el punto de vista de la estrategia general de la guerra, el juicio es todavía más problemático, porque entre los objetivos, tácticos y estratégicos, se alcanzaron sólo los segundos. Los estratégicos eran enormemente ambiciosos. Rojo pretendía, en su planificación de máximos, cortar las comunicaciones entre el ejército rebelde que atacaba Valencia y el del norte, que estaba apostado a lo largo de un frente que iba desde los Pirineos hasta el mar.
La maniobra prevista tenía el carácter decisivo que Rojo, en clara connivencia con Juan Negrín y su política, pretendía darles en muchas ocasiones a sus iniciativas. Esa misma característica quería tener la ofensiva de Brunete de unos meses antes.
Una vez tomadas las importantes posiciones de las sierras de Cavalls y Pandols, además de la falsa llanura de la Terra Alta, fracasado el intento de cortar las carreteras que comunicaban a los ejércitos enemigos entre sí, Rojo tenía la opción de quedarse allí, con un esfuerzo de fortificación inteligente, perfecto, y con el mejor de sus ejércitos, el de Maniobra, para dilatar el combate y conseguir que el enemigo se desgastara, que la guerra se prolongara y diera tiempo a que se produjeran acontecimientos internacionales favorables para la República. Eso es lo que Negrín y él decidieron.
La otra posibilidad consistía en volver a las posiciones detrás del río para establecer líneas mejores de defensa, incluso manteniendo las sierras hasta cuando se pudiera. Esa segunda posibilidad habría dejado intacto su ejército y habría mejorado sus posiciones, además de causar un efecto psicológico en la retaguardia enemiga y provocar un impacto internacional imprescindible para los propósitos de Negrín.
Se escogió la primera de las opciones porque lo que Negrín deseaba era dar la sensación de que la guerra se podía ganar.
Durante los cuatro meses que duró, la batalla del Ebro se convirtió en motivo de sensacionales crónicas de los mejores periodistas internacionales. Desde Ernest Hemingway hasta Robert Capa, muchos enviados especiales narraron con emoción el esfuerzo heroico. La República no estaba perdida, era el mensaje que llegaba día a día a las cancillerías occidentales, pero también a Roma y Berlín. Franco, en su obstinada decisión de entrar al trapo de la batalla de desgaste, colaboró en que ese mensaje llegara, y se multiplicara con cada ofensiva sangrienta en la que sus tropas eran derrotadas por unos defensores tenaces y sabios, capaces de soportar bombardeos masivos sin sufrir demasiadas bajas.
En el Ebro aprendieron también algunas cosas los expertos militares internacionales sobre la guerra defensiva. Aprendieron una lección paradójica, que fue la de que en una batalla así planteada, la infantería y los asaltos directos acababan siendo el arma definitiva para resolver un combate. Todo lo contrario de lo que había sucedido en la caída del norte el año anterior.
Rojo sabía, era quien mejor lo sabía, que aquello tenía un límite, que tarde o temprano las toneladas de metralla que arrojaban los cañones y los aviones de Franco y sus aliados acabarían por destrozar la resistencia. Pero se quedó maniatado por la decisión política de Negrín, que vio cómo su última baza se esfumaba con el compromiso de Munich del 28 de septiembre, cuando Neville Chamberlain entregó Checoslovaquia a Hitler.
Aquel día, las escasas esperanzas de Azaña en una mediación internacional que obligara al cese de las hostilidades se esfumaron. Para el presidente de la República ya sólo quedaba esperar una paz que, al menos, contuviera algunas dosis de piedad y de perdón.
Objetivamente, las de Negrín también. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros se obstinó en sostener la guerra para alcanzar o bien la victoria o bien el agotamiento de su enemigo. Para ello se apoyó en Rojo, el jefe del EMC.
FINAL DESESPERADO. BARCELONA Y MADRID
Sin embargo, cuanto más imprescindible le era al presidente del Consejo el apoyo del EMC, menos existía la autoridad de este organismo, y de su jefe en la práctica.
En otoño de 1937, el Gobierno había tomado la decisión de trasladarse a Barcelona. Las circunstancias que llevaron a esa decisión eran diversas, pero entre ellas, aunque no se llegara a decir abiertamente, estaba la de que tanto Juan Negrín como Manuel Azaña pensaban que era preciso ejercer un control mayor sobre Cataluña que, en términos llanos, había hecho la guerra por su cuenta desde que se iniciara la rebelión. Era una de las pocas cosas en que los dos políticos coincidían: en su desconfianza hacia los políticos nacionalistas. Una desconfianza basada en los encontronazos constantes y en informaciones no muy precisas pero sí atinadas sobre intentos de negociación de una paz por separado, de la que no llegaron a tener constancia documental pero sí indicios.
La medida mostró su eficacia mientras el territorio bajo control republicano fue uno. La llegada de Franco al mar, la partición de ese territorio en dos, tuvo una muy seria repercusión en el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Obviamente, se trataba de una derrota militar que debilitaba mucho la fuerza y la movilidad del ejército leal. Pero se produjo algo más, que fue la acentuación de la distancia no física sino moral entre los dos sectores.
De una manera algo grosera se puede decir que Rojo dejó de mandar sobre el Ejército Popular, que el alcance de sus órdenes llegaba con todo su poder solamente al Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, el GERO. Durante la segunda parte de la batalla del Ebro, las órdenes que emanan del EMC se convertían, en ocasiones, en ruegos, en sugerencias, para no provocar el malestar de José Miaja, que se convirtió en el amo y señor de los ejércitos de la región central, y comenzó a actuar por su cuenta, obedeciendo de mala gana las instrucciones de Rojo, siempre después de mostrar una resistencia que dejara siempre en claro su autoridad.
A Juan Negrín, y a Rojo, por tanto, se les volvió del revés su obsesión anterior que les llevaba a pensar que era casi imposible controlar Cataluña desde Madrid (o Valencia, tanto daba). El desarrollo de los acontecimientos les hizo ver que era también imposible controlar Madrid desde Barcelona. De una forma paulatina se fue produciendo una brecha que afectaba tanto a lo político como a lo militar. La política de Negrín de sostener la guerra a toda costa no tenía enfrente sólo al presidente Azaña, sino a una gran parte de los dirigentes del PSOE y a una importantísima facción de los militares profesionales.
La causa de esta confrontación no residía únicamente en la valoración que se hacía desde cada sector de las posibilidades reales de resistencia, sino en la creciente importancia de los comunistas en el seno del Gobierno. El mundo republicano había dado un giro de 180 grados. Barcelona, que había sido el reino de la desorganización y la desobediencia pasiva, estaba ahora controlada férreamente por el aparato del PCE, y los disidentes hablaban en sordina; mientras, en Madrid crecía sin control un sentimiento anticomunista que se transformaba en una hostilidad creciente contra el Gobierno de Negrín. La ciudad que había sido el origen del Ejército Popular, que había marcado, impulsada por el aliento del PCE en gran manera, la resistencia contra el golpe, comenzaba a ser el hervidero de un llamado partido de la paz, que nunca llegó a existir pero cuyo fantasmal programa político era la antítesis de la resistencia negrinista.
En estas condiciones se produjo la gran ofensiva de Franco contra Cataluña, que no pudo ser detenida por Rojo. El jefe del EMC, estaba al corriente de que los rebeldes iban a atacar Cataluña, porque no se molestaban ni siquiera en esconder sus movimientos dada la enorme ventaja material que poseían. Pero Rojo tenía un nuevo plan en marcha para evitar la ofensiva, su Plan P.
¿En qué consistía el Plan P? Ni más ni menos que en un nuevo intento de dar la batalla decisiva que pusiera contra las cuerdas al enemigo. En resumen, se componía de una serie de ataques, que comenzarían en Motril, con un audaz desembarco que exigiría al enemigo desplazar tropas desde Extremadura; los asaltos proseguirían por esta región, para atraer tropas del centro; seguirían desde el centro para atraer tropas de Cataluña, y acabarían provocando un colapso militar de los franquistas.
El Plan P exigía que se cumplieran muchas condiciones. La primera de ellas, que hubiera una coordinación y una obediencia perfectas. Y en eso comenzó el desastre. El 11 de diciembre de 1938, día previsto para el inicio de las operaciones, el general Miaja comunicó a Rojo que el jefe de la flota, el almirante Buiza, se había negado, argumentando cuestiones meteorológicas, a realizar el desembarco, con lo que todo lo planificado quedaba en agua de borrajas. Sobre todo, la negativa provocó que Franco iniciara su ofensiva contra el territorio catalán republicano sin tener que preocuparse de atender otros problemas. Franco ordenó un ataque a lo largo de todo el frente, que comenzó con éxito. A las pocas horas de iniciado, el ejército del Ebro, el más aguerrido, pero también el más desgastado de los que estaban a las órdenes de Rojo, comenzó a ceder posiciones. Las tropas rebeldes ganaban terreno día a día mientras Rojo y Negrín se desgañitaban dando órdenes de resistir hasta el final.
Los dos tenían fe en que la situación militar diera un vuelco. La tuvieron hasta que el Plan P, por fin, se puso en marcha, con gran retraso, a principios de enero de 1939. Durante algunos días, Rojo, que se desesperaba con las dilaciones constantes de Miaja, siguió confiando, hasta el punto de que escribió a su amigo Manuel Matallana, cuando recibió la noticia de que se habían producido éxitos parciales en Extremadura: «si llegáis a Sevilla, la guerra habrá acabado...»
El ejército del centro, mandado por el coronel Segismundo Casado, ejecutó la parte del plan que le correspondía. Pero lo hizo sin contundencia, y abandonó la ofensiva a las veinticuatro horas de comenzada.
El 26 de enero de 1939, Barcelona caía como una fruta madura en manos de Franco, sin que las consignas de hacer del Llobregat un nuevo Manzanares tuvieran el menor reflejo en la realidad. Pocos días después, Rojo le confesaba a Azaña que la situación militar era desesperada, que no había nada que hacer en Cataluña. Quedaban medio millón de soldados con capacidad de combatir en el centro.
Pero ese medio millón de soldados no obedecían ya en su totalidad a Rojo y, por tanto, a Negrín.
Cuando Cataluña cayó, la suerte de la República estuvo echada. Sólo en ese momento Vicente Rojo admitió la derrota y dejó de plantearse batallas decisivas o planes de resistencia a ultranza. Al menos, la retirada a Francia se hizo con el admirable orden suficiente como para que la mayoría de los que querían huir de los franquistas consiguieran hacerlo.
Los turbulentos días que siguieron y dibujaron el fin de la contienda ya no estuvieron marcados por la intervención de Vicente Rojo. La resistencia final de Juan Negrín y sus más cercanos colaboradores, casi todos comunistas, intentando ya salvar sólo las vidas de miles de combatientes y responsables políticos, no fue protagonizada por el general, que no podía darle al que había llegado a ser su amigo ningún motivo para prolongarla.
No hubo más batallas decisivas que pergeñar.