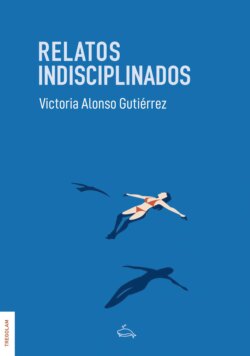Читать книгу Relatos indisciplinados - Victoria Alonso Gutiérrez - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеADELINA
Adelina se despidió con los ojos llenos de brillo, pletóricos de luz. El pañuelo a la cabeza y su extrema delgadez evidenciaban su enfermedad. Aquella actuación se convirtió en su brindis al sol. La verdad es que estaba espléndida. Parecía haber sacado fuerzas de aquel esqueleto machacado por las drogas de hospital y la energía que le brotaba de la garganta era un grito agudo del resurgir entre las cenizas y de su propia piel ajada y maltratada por la medicación.
Se subió al escenario. El color turquesa de su jersey y el rojo de sus labios la impregnaban de fuerza y energía. El pañuelo era su tótem. Se lo anudaba, asegurando el perfecto escondite de las puntas y la ocultación del cuero cabelludo desnudo de sus queridos rizos.
Con pasos decididos, pero ahogada por la pena; con coraje, pero sintiendo lo que dejaba atrás, Adelina se empinó sobre el único escalón que la separaba del resto de los mortales. Subió, tomó el micrófono y se dispuso a elevarse por encima de nuestras cabezas, del letrero que pendía del techo, del mismo techo.
Todo desde arriba le pareció absurdo, aburrido, descolorido y gris. Miró a sus amigos y consiguió esbozar una sonrisa. Sus admiradores habían llegado para oírla cantar por última vez y, mientras continuaba dando calor a sus canciones, se desplazaba por encima del público, rozando el techo y buscando el cielo.
En esa beatitud vio a su madre, sentada allí, en aquella silla, con los labios apretados y los puños cerrados, en aquella beligerante actitud, y le dio pena, tristeza honda y ganas de abofetearla también, por qué no decirlo. Las mismas ganas que su madre profesaba con las bofetadas histéricas que le daba cuando era niña por casi cualquier cosa y por ninguna culpa. Se acordó de tantas cosas… Se vio allí plantada el día de su primera comunión sin un traje de organdí. Todas las niñas lo llevaban excepto ella. Su madre decía que eso eran tonterías y que había que ser original. Fue la risión de sus compañeras de clase, que iban vestidas de miniprincesas, como todas las demás niñas del colegio, del barrio, de la familia. Ella no.
Volvió a ella el terror a decirle a su madre cualquier cosa por miedo a que le gritara y se pusiera como una fiera. Las notas tenían que ser excelentes, su pelo tenía que estar perfectamente peinado al volver del colegio, el uniforme debía estar impecable después de varios días de llevarlo puesto… No podía ser que nada fuera ligeramente imperfecto, no cabía la posibilidad de que alguna cosa se escapara a su control. La risa estaba prohibida en aquella casa. «Las señoritas no se ríen de esa manera tan escandalosa, las niñas no gritan, deja ya las muñecas… Eres muy mayor. Tienes muchas cosas que aprender…». Las retahílas, que se salían de su boca como un mantra, impidiendo que se moviera, que se le escapara una carcajada, que participara en el coro del colegio…
Por primera vez el sentimiento hacia su madre cambió. La contempló en su distancia y eso la hizo soltarse, escaparse de ella, de su influencia, de su mandato cruel, de su egoísmo aniquilador. Se sintió libre por primera vez desde que, con apenas unas horas de vida, decidió que ella misma le abriría el agujero de las orejas para ponerle unos pendientes que solo consiguió quitarse con veinte años. Se sintió viva e independiente y pensó que había llegado el momento de no dejarse mangonear nunca más. De repente notó que el tic del ojo se le detenía y se sintió reconfortada. ¡Dios, qué alivio! Tantos años sin poder controlar el parpadeo de ese ojo izquierdo que la hacía sentirse débil y vulnerable.
Dio un vuelo general para reconocer a sus amigos, sentados, expectantes, entusiasmados con sus canciones, y volvió a posarse sobre el escenario. Lo había visto todo meridianamente claro y decidió en ese momento que tenía que hacerlo. La canción había terminado y, entre los aplausos, tomó el micrófono y empezó su pequeño discurso de agradecimiento: «Quiero dedicar esta canción a la persona que me ha mostrado todo su apoyo, todo su afecto y su amor sin condiciones y sin reproches. A la persona que ha sido mi cayado y mi mejor sustento. Te la dedico, Ángeles. Gracias por tanto amor».
El foco se dirigió hacia la mitad de la sala, donde aquella mujer bella y sencilla la estaba aplaudiendo con ferviente adoración y sonrisa imborrable de orgullo y de agradecimiento.
En la primera fila, el sonido de una silla arrastrándose fue el momento perfecto para empezar la siguiente canción. Ni se detuvo a mirarla. Ni posó sus ojos en aquella dirección. Ni se preguntó si volvería. Ni le importó un pimiento.
Terminó su concierto, besó a sus amigos, recogió su micrófono y sin decir nada más desapareció por la puerta. Ni siquiera se volvió para mirarlos. Ella ya la estaba esperando en el coche.