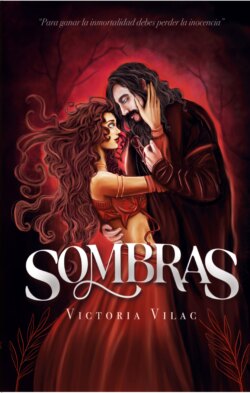Читать книгу Sombras - Victoria Vilac - Страница 7
ОглавлениеCapítulo 2
La huida
La fría mañana con sus fuertes vientos y nubes grises que impedían la salida del sol, fue un presagio del día por venir.
Andrei llamó al ama de llaves, le entregó un baúl de madera, pidiéndole que se lo diera a Leena y desapareció en su estudio sin decirle qué era o porqué se lo entregaba.
La señora Shmidt tocó la puerta de la habitación de la joven y entró.
Ella abrió los ojos lentamente y enseguida se dio cuenta que tenía un terrible dolor en todo su cuerpo. Parecía como si hubiera dormido en el piso, y además sentía que estaba helada, solo su chal la cubría apenas.
—Su señoría —era la forma en que el ama de llave siempre se refería al conde— le envía esto —dijo, depositando el pequeño baúl en la cama.
—¿Y qué es? —preguntó ella inocentemente tratando de estirarse para aliviar el dolor.
—Olvidé preguntarle —respondió con sarcasmo. Sin embargo, al ver su rostro apesadumbrado, sintió pena—. No lo sé. Él ordena y yo obedezco —se limitó a decir mientras buscaba ropa para Leena en el armario—. Le prepararé un baño, quizá le ayude a sentirse mejor. No cenó ayer, me imagino que tendrá hambre —indicó, tras escuchar ruidos que provenían del estómago de la joven.
Pero estaba más interesada en el baúl que en su pobre vientre. Una llave dorada estaba en la cerradura y la giró cuidadosamente. En su interior, había una tela de color rojo sangre, con decoraciones doradas. Ella miró con asombro aquel contenido y cuando al fin se decidió a sacarlo no pudo evitar sentirse consternada. Era un vestido, de tela tan suave al tacto, que tenía miedo de romperlo. En el fondo del baúl había joyas que complementaban el atuendo; pulseras, anillos y aretes dorados. Se quedó pensando en la noche de ayer, su conversación con el conde, aquel momento de incómoda intimidad y en su arrebato de ira.
Si se había quedado dormida en el salón, ¿quién la había traído al cuarto? ¿Él? —se cuestionó preocupada.
Shmidt había salido de la habitación y Leena cerró el baúl de madera. Se desnudó y fue al cuarto de baño en donde se sumergió en la bañera tratando de olvidar por un momento todo aquello que la perturbaba. ¡Como si fuera posible! —pensó.
Andrei estaba sentado frente a su escritorio, su semblante era de tensión, sus dedos se entrelazaban y luego los separaba para empezar nuevamente. Sabía que había perdido el control y la gitana debía estar asustada o molesta. Esperaba que el obsequio, surtiera el efecto deseado en ella y lo perdonase o al menos…
Unos gritos, seguidos de unos golpes precipitados en su puerta, interrumpieron sus pensamientos.
—¡Adelante! —gritó molesto.
Una de las sirvientas estaba parada en la puerta tratando de hablar pero parecía que no encontraba las palabras adecuadas, entonces se levantó y salió de su estudio para ver qué o quién causaba tal conmoción en su residencia.
Una mujer daba vueltas por la habitación. Vestía una chaqueta y una falda, ambas de color gris, que entallaban perfectamente su delgada figura. Tacones altos negros, la estilizaban aún más. Su cabello rubio estaba oculto bajo un sombrero pequeño del mismo color que sus zapatos y para complementar su atuendo, una estola de pelo plateada, cubría su garganta. El mayordomo trataba de tranquilizarla, o al menos impedirle el paso a las habitaciones superiores, cuando Ardelean la vio.
—¡Andrei! — le increpó ella al verlo, corriendo a sus brazos, pero lejos de un cálido abrazo, dos frías manos agarraron sus muñecas apartándola de su lado.— ¿Es verdad? ¿Dime que no es cierto que has traído a tu casa a una sucia gitana? ¿Por qué? ¿Por qué me humillas así? ¡No he hecho nada más que amarte, todos estos años! ¡Te he puesto por encima de todo y de todos y tú solo me humillas!
Sus ojos azules lucían hinchados y manchados con sombra negra que se corría a medida que sus lágrimas resbalaban por su rostro de porcelana.
La condesa Heyla Von Westrap no podía siquiera imaginar que otra mujer osara poner sus pies en la mansión de Ardelean y peor aún, una “sucia gitana”. Así lo había expuesto a sus amistades, cuando le comentaron que el conde había salvado de la muerte a una joven en el campo de concentración de Dachau y que aparentemente, la tenía bajo su techo.
—¡Te estás extralimitando Heyla! —Andrei gruñó con ira, tratando de minimizar el incidente—. ¡Entre nosotros no hay compromisos, no puedes venir aquí y armar un escándalo!
—¡Dime que no has traído a esa mujer aquí! ¡Qué todo es mentira! —suplicaba ella, en medio de un llanto desconsolado aun sabiendo, muy en su interior, que era verdad.
Él no dijo nada, quizá buscaba que su silencio le hiciera entender el ridículo que hacía, pero la condesa Von Westrap no se daría por vencida tan fácilmente. Todos esos años amándolo, arriesgándolo todo por él, añorando el día en que pudieran estar juntos sin ocultar su relación y ahora la traicionaba.
—No me mires así Heyla —más que una súplica era una orden. No podía soportar sus ojos azules tristísimos desgarrándolo, acusándolo. Bellos ojos en los que muchas veces descubrió el deseo, la pasión y la lujuria, hoy solo escondían decepción, dolor, ira.
La mujer se apartó abruptamente, tratando de escabullirse a las habitaciones superiores, quería verla, necesitaba conocer por quién la cambiaba. Para ella no había una explicación lógica, debía saber qué había visto Andrei en un ser tan bajo, para cambiar a una noble alemana acaudalada, por una “vulgar gitana”.
Pero no fue necesario. Trató de agarrarla del brazo cuando escuchó un murmullo en el salón y sus miradas se dirigieron a la parte alta de la escalinata que conducía al segundo piso de la mansión.
Envuelta en un precioso sari rojo, un vestido hindú de seda ricamente bordado con exquisitos detalles dorados, una joven de piel canela y penetrantes ojos claros contemplaba la escena. Sobre su cabeza, un largo velo rojo con dorado, adornado con monedas que descansaban en su frente, ocultaba su largo cabello castaño. Sus mejillas estaban encendidas por los comentarios que había escuchado y miraba a la mujer alemana, desafiándola.
Todos se quedaron atónitos: la señora Schmidt, que había tratado de correr a la habitación de Leena para impedirle salir, el mayordomo que junto a las chicas de la servidumbre intentaban tranquilizar a la condesa, Andrei que la miraba extasiado y finalmente Heyla, para quien todo empezaba a cobrar sentido.
No era la gitana quien se lo había arrebatado, era bonita, sí; pero aparte de su juventud, estaba sola. Dependía enteramente de él y eso era lo que el conde Ardelean anhelaba. Como un niño en Navidad, había escogido el mejor regalo y ahora lo quería más que a nada o a nadie. Andrei no había apartado su mirada de la joven y Heyla sintió que nunca, en los años que llevaban juntos, la había mirado así.
Leena se quedó parada en la escalinata. No había sido su intención salir con el traje pero al escuchar el alboroto y los insultos, se escabulló de la habitación y fue tarde cuando se percató de que hablaban de ella. Aunque le ponía furiosa el que esa mujer la haya ofendido sin conocerla, creyó entender que se trataba de alguien con quien Ardelean había tenido o mantenía una relación y estaba celosa de su presencia.
No era su deber explicarle que entre los dos no había nada, así que, tras mirar al conde con resentimiento —aún no había olvidado la forma como la había tratado el día anterior— regresó a su cuarto y se despojó de las lujosas ropas.
Heyla empezó a reír, primero despacio y después a carcajadas ante la mirada de todos. Andrei despidió a los sirvientes y se quedaron solos en el salón.
—¡Sí que eres presuntuoso, Andrei Ardelean, es una buena adquisición! —comentó sarcástica—. ¡Pero no te olvides que hay hombres más poderosos que tú, que quisieran tenerla, y yo me encargaré de contarle al Führer lo hermosa que es! —hizo una breve pausa para limpiarse las lágrimas y sonriendo con ironía lanzó una velada amenaza— ¡creo que querrá conocerla!
Hablaba una mujer enamorada que había sido víctima de traición, ya que ella lo amaba, y no podría soportar la idea de ver a su hombre en brazos de otra.
—¡No te atreverías! —le gritó, tomándola por el brazo con violencia y dirigiéndose con ella, casi arrastrándola, a la puerta—. ¡Vete Heyla, y no regreses!
Con el poco orgullo que le quedaba, salió corriendo de la mansión, hacia su auto. El chofer arrancó el vehículo y desaparecieron en medio del bosque que rodeaba la propiedad.
En su interior, la condesa Westrap, lloraba como una niña. Su chofer y confidente la miraba por el espejo, sentía lástima por la condesa a quien conocía desde que era una chiquilla. La dejó desahogarse durante el largo trayecto, hasta que le pareció más tranquila y resignada. Ella sacó un cigarrillo de una cajita dorada, lo encendió y aspiró profundamente. Se dirigió al hombre mayor, cuyo rostro, lleno de arrugas pero de mirada dulce, la observaba con consternación.
—¿Nunca te cayó bien, verdad Heinz? —preguntó con voz débil.
Aunque él prefería no contestar, sabía que la condesa necesitaba desahogarse.
—No lo conocí bien señora, pero…
—¿Pero? Puedes hablar con confianza. Hoy he escuchado y visto todo lo que necesitaba para despertar de un sueño… o una pesadilla —reflexionó dolorosamente.
—Usted lo tiene todo en la vida señora, no le hace falta la compañía de nadie, mucho menos de un hombre como él.
Se calló de pronto, pensaba que sus pensamientos le habían traicionado. Pero Heyla sonrió.
—Solo somos personas comunes y corrientes, con gustos diferentes. Ya sé que piensas de la magia y el ocultismo pero para mí son temas interesantes —le confesó sin dejar de fumar.
—No señora. No me refiero a eso. El conde no es como usted o como yo, él es diferente.
—¿De qué hablas? —le cuestionó ella, inquieta.
—No lo sé, su presencia me daba escalofríos señora.
—¿Escalofríos?
—Sí, no lo puedo explicar, pero eso siempre me pasaba cuando él estaba con usted. Un frío me recorría desde la nuca a los pies.
—¿Por qué nunca lo mencionaste?
—Parecía que usted era feliz con él —respondió con honestidad.
Heyla esbozó una sonrisa.
—No me había sentido feliz en mucho tiempo, hasta que lo conocí. En la casa de la baronesa Christina Thyssen, ¿recuerdas? —él asintió con la cabeza y calló.
—Leopold estaba en Amsterdam por negocios y yo me sentía tan sola y desanimada con Isabel y el pequeño Leopold en la casa de sus abuelos. Christina había invitado a todos esos charlatanes para una sesión de espiritismo y él estaba ahí. Su sola presencia me intimidó, su mirada profunda y su vasto conocimiento me atraparon. Cuando lo invité a las reuniones de la Sociedad Thule, no imaginé… —una pausa incómoda interrumpió su monólogo— que se convertiría en mi amante —pensó en silencio.
—Su esposo y sus hijos la necesitan, señora —Heinz la hizo aterrizar a la realidad— el pasado no lo puede remediar, pero tiene el presente para compensarlos.
—Ellos no me necesitan ya.
A sus treinta y tantos, con sus dos hijos viviendo en Suiza para su protección, un esposo que era un reconocido banquero en Ámsterdam y al que casi nunca veía —así lo había decidido desde que se enamoró de Andrei— consideraba que ya nada en su vida tenía sentido.
¿Cómo sucumbió a la tentación que era Andrei en su vida? ¿Por qué unas simples palabras de admiración de sus labios, habían hecho hervir su sangre, a tal punto de entregarse en cuerpo y alma, a quien nunca le había prometido nada? —aquellas preguntas martilleaban su cabeza.
Miró las calles de la ciudad y por primera vez en mucho tiempo, vio los rostros de las personas que transitaban por ella. Sombríos, con miedo, mirando a sus espaldas, recelosos de quien caminaba a su lado. Nadie sonreía. Al verla pasar, solo una mueca de disgusto se dibujaba en sus caras.
La bandera nazi color rojo sangre con la cruz esvástica negra sobre un fondo blanco flameaba en todas partes: en las calles y en las casas, en los brazos de los niños y niñas de escuela, en adolescentes que formaban parte de las juventudes hitlerianas caminado en grupos junto a monitores nazis.
Los observaba con desidia cuando una escena llamó su atención: Un joven caminaba distraído cuando dos soldados salidos de la nada, lo lanzaron al piso y comenzaron a darle puntapiés en el rostro y cuerpo. Uno de ellos apunto su arma y sin darle una oportunidad para defenderse o hablar, descargaron su odio al grito de ¡“Un Pueblo, un Imperio, un Guía”! Como un eco, sus palabras resonaron en su cabeza.
La gente se apresuraba como si la velocidad de sus pasos borraba de su mente aquella escena sin sentido. ¿Había estado tan ciega? —se preguntó—. Todo este tiempo, aferrada a una ilusión y ahora que ésta se había quebrado como un cristal, veía cómo era en realidad la situación. La brutalidad de la guerra se hallaba frente a sus ojos.
Una vez había escuchado decir a Hitler, que en una guerra no había amigos o enemigos, solo circunstancias ¿Algún momento las circunstancias le serían adversas? ¿Podría considerar a los miembros de la Sociedad como enemigos? Por primera vez sintió miedo. ¿Acaso los secretos que le habían revelado podrían ser la excusa perfecta para matarlos?
—Señora, hemos llegado —era la voz del chofer despertándola de la pesadilla.
La mujer corrió a su casa, un hermoso chalet ubicado en una zona exclusiva. Todo en su interior era lujo: lámparas de marca Tiffany, alfombras persas decoraban los pisos de las habitaciones, cortinas elaboradas en finos damascos cubrían los amplios ventanales. Los muebles de maderas brillantes y sobre ellos, jarrones chinos con fragantes rosas rojas. Las paredes cubiertas de cuadros; pero no había calor de hogar.
La soledad se sentía en todos los rincones de la casa. Heyla Von Westrap se recostó en el diván de la sala y lloró hasta que sus ojos se quedaron sin lágrimas.
Andrei, no había salido de su estudio. Estaba consternado. No habría querido que las cosas terminaran así con Heyla; no la amaba, pero estaba agradecido por todo lo que ella había llevado a su vida: ilusión, esperanza, pero también pasión, deseo y lujuria, no podía negarlo. Ella calmó sus noches de soledad y aplacó el fuego de su ser. Recordaba la sensación de placer que su cuerpo desnudo le había proporcionado en infinitas ocasiones, sus gemidos, sollozos, sus manos acariciando y arañando su piel en los momentos de éxtasis culminante. Se sintió perturbado, aunque su semblante era duro y se enfurecía al recordar sus amenazas, sabía en su interior que ella tenía razón.
Aunque él nunca le había prometido nada, tampoco le había dicho cuáles eran sus verdaderas intenciones: huir de Alemania hacía América y empezar una nueva vida, si podría llamarla así. Pero ella no estaba en sus planes, nunca lo había estado, principalmente, porque tenía familia y una posición social muy importante dentro de la nobleza alemana. Pero ya todo estaba decidido y su presencia en la mansión no había hecho sino precipitar la huida. No podía correr riesgos innecesarios. Pronto partirían y debía decirle a Leena.
Unos golpes débiles se escucharon en la puerta de la joven, quien aún contemplaba el bello atuendo, regalo del conde Ardelean y pensaba en los incidentes de la mañana.
—Señorita, la cena está servida —anunció el mayordomo casi sin mirarla y con prisa por retirarse, ya que la noche había caído.
—Gracias —respondió ella con honestidad y a la vez con preocupación, preguntándose qué sería de la vida de los habitantes de la mansión, una vez que el conde se marchara.
—¡Ah!, señorita, el conde la verá en su estudio, después de la cena.
—¿Él no estará presente? —Preguntó inquieta, puesto que después de la escena de la mañana, no lo había visto, pero el anciano ya le había dado la espalda y desaparecía lentamente escaleras abajo.
Después de una suculenta comida —quizá el ama de llaves había recordado que ella casi no había probado bocado desde su llegada a la mansión— sus nervios empezaron a traicionarla. Sabía que debía enfrentarse a él y no quería hacerlo.
El salón del comedor era muy grande, sin embargo carecía de calidez. El fogón en casa de su abuela era tan pequeño pero acogedor y congregaba a casi todo su clan en las noches de fiesta, aunque muchos debían permanecer afuera para poder respirar. Pero en ese lugar, todo era inmenso y sombrío —reflexionó ella—. Imaginó que los pocos detalles femeninos presentes los había puesto la mujer rubia, pero aún así, la mansión era bastante tenebrosa y oscura.
Iba a tocar la puerta del estudio, pero se percató de que estaba abierta. Andrei estaba de espaldas a ella, mirando hacia el jardín y al bosque circundante. La gitana entró en la habitación muy despacio, tratando de no interrumpir sus pensamientos.
—Lamento que hayas tenido que presenciar la escena de la mañana —dijo él, tratando de leer la expresión de la joven, reflejada en el vidrio del ventanal.
Ella permaneció en silencio pensando en que “no me importa” o “no es asunto mío” podrían ser buenas respuestas, pero prefirió callar.
—Quizá las amenazas de Heyla sean solo eso, pero si no, es mejor seguir adelante con el plan. Debemos partir lo antes posible —dijo él—. Están hechos los arreglos para trasladarnos a Francia, desde ahí, barcos con refugiados parten para América…
—Pero has colaborado con los alemanes y ahora ¿pretendes huir como refugiado? No te dejarán subir al barco —interrumpió ella molesta e incrédula, puesto que el plan le parecía descabellado.
—Pero a ti sí, y eso me basta por el momento —respondió parco—. Tengo documentos falsos, un pasaporte francés que te permitirá transitar por Francia, hasta llegar al puerto de El Havre, desde donde parten los barcos. Necesito que me prometas que nunca le dirás a nadie lo que te voy a revelar. ¡Debes prometerlo Leena!
Era la primera vez que él pronunciaba su nombre y escucharlo le produjo un estremecimiento que trató de disimular.
—No, no puedo prometer algo que no sé qué es. Necesito saber qué nos une a ambos. ¿Por qué me has elegido a mí para ser tu compañera en este viaje y no a la mujer rubia, por ejemplo?
A Andrei le causó asombro la pregunta. ¿Acaso estaba celosa de Heyla? ¿O era un cuestionamiento justificado? Trató de responder con honestidad aunque se sintió halagado por aquella duda y en sus delgados labios se esbozó una sonrisa.
—Ella es una amiga muy querida, pero tiene a su familia y debe velar por ellos. En cambio tú y yo, estamos solos.
Después de una breve pausa, prosiguió.
—Desciendo de una familia noble originaria del este de Europa, mi pueblo se llamaba Valaquia. Mis antepasados pelearon contra los turcos en el siglo XV y en aquella época las guerras y las pestes diezmaban pueblos enteros. Tu pueblo, antiguamente, no era libre como lo es hoy, o lo era antes del tercer Reich, y mi ancestro adquirió en Bulgaria a miles de gitanos para después trasladarlos a mi país. Supo tomar lo mejor de ellos y trabajaron juntos para que las tierras fueran prósperas. Desde entonces, los gitanos han prometido ser fieles a los descendientes del príncipe de Valaquia. Es por eso que te elegí a ti. Eres descendiente directa de los gitanos que nos juraron lealtad. ¿Serás capaz de mantener ese juramento? —preguntó él, notando la vacilación en su rostro, aún no se veía del todo convencida y continuó—, hoy estás viviendo una guerra y sabes la desolación, la agonía e incertidumbre que encierra. Mi pueblo experimentó eso y mucho más durante siglos, viviendo bajo el acecho de invasores que buscaban explotar nuestras riquezas y territorios.
Andrei caminaba por el estudio mientras rememoraba su vida y se la exponía abiertamente a aquella joven cuya mirada prefería eludir y prosiguió su emotiva disertación.
—La crueldad de sus actos nos hizo responder con más actos de odio y temeridad. A pesar de que amábamos la paz, luchamos con todos nuestros medios para poder sobrevivir, pero la victoria nos era esquiva; nos superaban en número y fuerza, mas no en valor —el rostro del noble brillaba al recordar las glorias pasadas de su pueblo y hablaba con una mezcla de orgullo y rabia—, en medio de nuestra lucha, fuimos gobernados por seres oscuros que abrieron nuestra mente a saberes profanos, según ellos, para defender a nuestras familias y a nuestras tierras, aunque sus preceptos estaban opuestos a las leyes divinas.
—¿Seres oscuros, saberes profanos? No comprendo de qué hablas —le interrumpió ella, tratando de entender aquella enmarañada historia que estaba obligada a escuchar.
Andrei se tapó el rostro con las manos y se frotó las sienes con las puntas de sus dedos.
—Sé que es difícil de creer, pero hay situaciones en este mundo que rebasan nuestro entendimiento. Quiero pensar que han quedado en el pasado y no considero oportuno hablar de ellos en este momento. No quiero justificar lo que hicieron, pero pienso que actuaron por desesperación. Esa “sabiduría” aunque creo que mejor debería llamarla “maldición” me fue transmitida por mis antepasados y no tuve más remedio que ponerla al servicio de Hitler. En algún momento entenderás mis razones, por ahora solo puedo decirte que en un principio, su deseo de acceder a un conocimiento superior parecía genuino pero con el tiempo y el auspicio de personajes sombríos, la naturaleza de sus propósitos dio un giro terrible.
Leena lo miraba con detenimiento, parecía verdaderamente afectado por todo aquello que le estaba revelando, pero también desconfiaba de las palabras de aquel extraño.
—Temo por mi vida ya que como sabrás, si no eres amigo del Führer, eres su enemigo y el de Alemania. Hoy estoy seguro que prepara la muerte de quienes una vez le servimos. Tus antepasados juraron fidelidad al príncipe de Valaquia, mi ancestro, incluso ofrendaron su vida por él. No espero menos de ti.
Andrei Ardelean concluyó así su disertación, mirándola con ansiedad pues necesitaba estar seguro de que contaba con su lealtad incondicional.
Sus palabras finales la estremecieron. Si tanto había exigido conocer por qué le había salvado la vida, ahora esa verdad le incomodaba, le aturdía y se encontraba más atemorizada que antes.
—Quizá tus padres o tus abuelos te contaron las historias de mi pueblo, de su juramento —le preguntó mirándola con recelo, tratando de descubrir si tenía conocimiento de los hechos que había narrado.
—No recuerdo que me hablaran de ningún juramento —dijo ella con desconfianza, al fin y al cabo, cómo podría saber si lo que él decía era cierto.
Sentía que su suerte estaba echada pero no era del todo claro, cuál sería su papel en la huida o en la vida del conde.
—No temas, las cosas se revelarán a su tiempo —dijo él intuyendo que seguía afligida— pero debemos partir lo más pronto posible Leena, me esperan en Berlín en menos de una semana para una reunión con Hitler. Pienso que deben estar vigilando nuestros movimientos, hay que ser cautos en todo momento —concluyó Andrei desviando rápidamente su mirada; verla le causaba una serie de sensaciones que no se sentía capaz de manejar, y temía perderse en sus recuerdos.
La atmósfera en la habitación era lúgubre, pero en el interior de cada uno, una pequeña llama se encendía cuando se miraban por breves segundos. Andrei se sentía conmovido por la presencia de la joven gitana y la recordó en el atuendo de la mañana, sonriendo complacido.
Leena, creyó adivinar sus pensamientos y algo ruborizada comentó:
—El obsequio que me hiciste esta mañana, es hermoso, pero no puedo aceptarlo.
Bajó la vista, sintiendo que las fuerzas le abandonaban mientras la penetrante contemplación de él la consumía.
—No creo que luciría bien en otra persona —susurró Ardelean mientras rodeaba su escritorio y se acercaba a ella— ¿Bailarías para mí? —Inquirió el conde con gentileza, frente a la joven que trataba desesperadamente de esquivar sus ojos.
—¿Bailar? No, no puedo —respondió tajante.
—¿Una gitana que no puede bailar? Me cuesta trabajo creerlo… —dijo mientras tomaba suavemente su barbilla para levantar su rostro y poder perderse dolorosamente en su mirada.
Mientras él la atraía hacia sí, ella fijaba sus ojos en su pecho, en la camisa azul que vestía y resaltaba su piel. No quería que la viese aturdida por su presencia.
—Quiero que te pongas el vestido y bailes para mí. Mis antepasados decían que los gitanos no vienen de Egipto como muchos piensan, en sus canciones hablaban de su tierra, de la India. Quizá por eso el vestido luce tan bien en ti. De ahí proviene tu familia Leena —dijo él, sin quitarle los ojos de encima, retirando un mechón travieso de cabello que cruzaba su mejilla, provocando que su inocente corazón latiera con locura.
La joven tuvo miedo de aquellas sensaciones jamás experimentadas y escabulléndose corrió a la habitación y cerró la puerta tras de sí. Trató de asimilar todo lo que había escuchado y sentido, estaba muy nerviosa, no solo por la huida, sino por las emociones que él lograba despertar en su interior.
Buscó el pequeño baúl de madera y extrajo el vestido. Lo acarició con delicadeza, en efecto, era una bellísima pieza. Se desnudó y rápidamente se enfundó el precioso sari. El espejo de cuerpo entero de Heyla Von Westrap ahora era su cómplice y en el la joven admiraba su regalo. Nunca había recibido un obsequio de ese tipo y nunca se había sentido tan hermosa y admirada hasta ese día.
De pronto recordó a Kilian y su mirada en la fiesta de Santa Sara. ¿Si su padre hubiera aceptado que sea su esposo, las cosas serían diferentes? Ya no había tiempo para pensar en el pasado, pero un recuerdo que estaba vivo en su memoria la atormentaba: la mujer rubia. El dolor en sus ojos, su rostro rubicundo y la impotencia de verse abandonada, traicionada. ¿Ese era el futuro que le esperaba junto al conde? —se cuestionaba— Ya sabía por qué la había salvado de la muerte, pero no estaba claro qué quería de ella aparte de su lealtad…
—Me tienes miedo —dijo Andrei, contemplándola desde el umbral de la puerta.
Leena se asustó pero trató de disimular, estaba segura que había cerrado la puerta con seguro.
—¡No!, solo estoy cansada —respondió incómoda mientras fingía que alisaba los pliegues de su vestido.
Él se quedó mirándola. Sabía lo que pensaba y quería eliminar toda duda de su mente, entonces se acercó muy despacio. Ella quería apartarse, pero una fuerza extraña, le impedía realizar movimiento alguno. Andrei acarició su mejilla con suavidad mientras ella respiraba agitada y no se atrevía a mirarlo. Estaban tan cerca el uno del otro, que apenas unos centímetros separaban a sus cuerpos de tocarse. Leena tenía un nudo en su garganta, quería huir, quería quedarse, quería permanecer así para siempre.
—Sí, creo que debes dormir —dijo él, sin dejar de mirarla.
La calidez de su aliento la envolvía y podía percibir el aroma de su cuerpo.
—Tienes razón —respondió, la joven tratando de alejarse muy lentamente, hasta que pudo retroceder al fin.
Nuevamente sentía que la sangre le hervía y coloreaba su rostro. Andrei, se sintió complacido al verla así, totalmente aturdida ante su presencia y su proximidad.
—El baile está pendiente Leena, —susurró mientras se alejaba y al fin ella le permitía ver sus ojos brillantes.
Aquella noche, volvió a escuchar al lobo, su aullido era fuerte, como si le cantara a la luna, como si su alma salvaje se sintiera dichosa, era un aullido lastimero sí, pero ya no era solo uno, era una jauría de lobos aullando bajo su ventana. Leena pensó que se volvería loca. ¿Podría decir la señora Shmidt que no los había escuchado? Esta vez le preguntaría a Andrei. Cuando la siniestra orquesta dio fin a sus lamentos, Leena pudo dormir, pero el sueño se tornó en pesadilla.
Ella bailaba con su hermoso vestido rojo, la música al principio alegre, se tornó nostálgica y luego fúnebre. Observándola con una mirada triste estaba su abuela Rajna, la matriarca de su clan. Tras ella, miles de gitanos en harapos deambulaban en parajes devastados, muchos de ellos tropezaban con cadáveres ya que en sus pies y manos lucían gruesos grilletes, que les impedían caminar.
Había también hombres ricamente ataviados con armaduras brillantes y espadas que blandían al aire, peleaban contra feroces hombres barbados de tez morena y la pelea cada vez era más cruenta. Entre ellos estaba Andrei, quien brutalmente mataba y los desmembraba. La sangre de ellos en su rostro, parecía gustarle, sus ojos destellaban como los de un lobo, mientras limpiaba los rastros del líquido de su mejilla y lamía sus dedos manchados.
Rajna lo contempló sin inmutarse y luego se dirigió a Leena, le pidió su mano y cuando ella la hubo alcanzado, un certero corte con espada desprendió la cabeza del cuerpo de la anciana.
La joven despertó horrorizada. Como todo sueño, incompresible e ilógico, tenía piezas que calzaban dentro de la realidad, como el conde Ardelean con sus antepasados guerreros, su pueblo esclavizado pero Rajna estaba ahí queriendo decirle algo, quería su mano…
—¡Martyia mule! —Recordó sus palabras y se sintió confundida.
Su abuela había hablado de “El ángel de la muerte” pero aún estaba viva. Cuando creyó que iba a morir, Andrei la había salvado. Entonces, ¿quién era el ángel de la muerte? ¿Hitler? ¿Los nazis? ¿Quién? —se preguntaba incesantemente.
En ese momento deseó haber aprendido más sobre quiromancia y cartomancia, pero ya era tarde. No todas las gitanas eran adivinas como Rajna, ni leían la suerte en la mano, en cartas o en el café. Por lo menos ella se consideraba demasiado común. Aún no entendía qué le deparaba el destino y porqué la gran matriarca se aparecía en sus sueños. Ella se había quedado en España y no habían tenido noticias suyas desde que la guerra había recrudecido. En su corazón deseaba que su abuela estuviera viva.
Aunque sus sueños no habían sido para nada placenteros, trató de mostrarse optimista. Se vistió y bajó al estudio para ver a Ardelean, pero la señora Shmidt le comentó que había salido. Aquello le pareció bastante extraño.
—¿Pero al menos le dijo a dónde iba? —preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta.
—No, pero le dejó esto —respondió la malhumorada ama de llaves, mientras le entregaba una carta sellada.
—¿Una carta para mí? Leena la recibió atónita ¿Sería parte del plan? —se cuestionó mientras subía a la habitación y cerraba la puerta. Rápidamente abrió el sobre y extrajo su contenido.
Leena:
Mi amigo Adolfo, me requiere en Berlín, como te había comentado. Debo dejarte por unos días. Pronto me reuniré contigo.
A.
—Esto no tiene sentido —pensó ella— ¿Andreí se había ido por su voluntad o se lo habrían llevado? Salió de la habitación nuevamente y corrió en busca de Wagner o de la señora Shmidt.
—¿Dígame qué le pasó a Andrei…es decir, al conde? ¿Qué sucedió en la mañana? —inquirió ofuscada, mirando a la mujer con impaciencia.
—Pues, llegaron unos soldados y él salió con ellos, pero antes le dejaron escribir una nota para usted. Parecía tranquilo ¿Por qué está tan alterada? —la cuestionó Shmidt, ignorante de todo lo que Ardelean le había dicho sobre Hitler y su intención de matarlo.
Trató de mostrarse serena, pues de nada servía ponerlos sobre aviso de lo que podía o no suceder.
—Sí, tiene razón —dijo ella esbozando una sonrisa poco convincente mientras arrugaba el papel entre sus manos.
—Venga, coma algo —el ama de llave se dio la vuelta, segura de que Leena accedería con agrado.
—No, no tengo apetito —sonrió nuevamente y subió a la habitación para pensar mejor.
Las cosas no resultaban según lo planeado ¿Qué debía hacer ahora? ¿Preparase para esperar, para escapar o para morir? No dejaba de pensar en las palabras de su abuela: “martyia mule”, el espíritu de la noche, el ángel de la muerte, te vigila”.
No podía sentarse sin hacer nada; abrió los armarios y revolvió los cajones. No sabía qué buscaba exactamente, pero consideró que lo más acertado sería tener ropa cómoda para una caminata. Encontró varios vestidos muy hermosos y otros atuendos, seguramente de la condesa Westrap; trajes de amazona para montar, botas altas, pantalones oscuros y camisas, también un abrigo o chaqueta para el frío. Eso podía serle útil. Necesitaba un bolso para guardar aquellas cosas y quizá buscar provisiones en la cocina o alacena pero debía esperar a que cayera la noche. Pensó en Andrei y en la carta que el ama de llaves le había entregado; era como si quería asegurarle que volvería por ella.
Esperó a que todo estuviese oscuro y se deslizó por la cocina, guardando algunos embutidos, aceitunas y dátiles, cosas que le permitieran sobrevivir el viaje. Volvió a la estancia, consciente de que debía tomar una decisión, pues sólo había dos opciones, irse o esperar. No quería dormir, no podía; tenía miedo, miedo de los nazis, miedo de que los atacaran por sorpresa, por lo menos les daría batalla.
Estaba determinada a sobrevivir, como su madre le había dicho, aunque aquello implicara ir contra las costumbres de su pueblo, ya que estaba prohibido para una mujer gitana hablar con un payo como ya lo había hecho con el conde, y peor aún, exhibirse públicamente sin la presencia de un familiar cercano, especialmente para una jovencita soltera como Leena.
¡El destino me ha separado de mis seres queridos!, ¿acaso debo entregarme a la muerte como una oveja al matadero?, ¿o tengo que luchar como una fiera para defender mi vida, mi única, verdadera y valiosa posesión?, se preguntaba mientras contemplaba como la tarde caía sin noticias del conde.
Había decidido enfrentarse a la muerte, sí, al ángel de la muerte que la vigilaba, a aquella idea sin rostro o forma alguna pero cuya presencia sentía a cada paso como una sombra que trataba de engullirla entre sus fauces.
El familiar aullido del lobo llamó su atención. Esta vez no pudo evitar ir a buscarlo, era como si la llamara, como si clamara por ayuda. Caminó hacia la ventana, y divisó en el cielo estrellado, la presencia de la luna que alumbraba el campo, como un inmenso faro. Los contornos de los árboles y la fuente de piedra se iluminaban con la tenue luz que se desprendía del lejano satélite. Leena pudo distinguir una sombra que salía del bosque circundante a la propiedad y se aproximaba rápidamente a la mansión.
Ella bajó por la escalera de caracol que conectaba directamente su habitación con el patio. Se detuvo a pocos pasos de aquella figura, emocionada y temerosa a la vez, hasta que pudo constatar que era Andrei. Su rostro apesadumbrado experimentaba un gran conflicto interno pero por breves segundos, se iluminó al ver que estaba preocupada por él.
—¡Debemos huir! ¡Logré escapar pero sin duda, mañana se notará mi ausencia y vendrán a matarnos!
—¡Estoy preparada! —dijo ella mientras le ayudaba a subir las gradas hacia su habitación. Con la luz pudo ver que su ropa estaba manchada de sangre, pero él lucía bien—. ¿Qué pasó? —le preguntó consternada, buscando en su cara o cuerpo alguna herida o rasguño, pero no había nada.
—¡Más tarde, no hay tiempo! —respondió él con firmeza.
Leena tomó su bolso y siguió a Andrei, se dirigieron a su estudio cobijados por el silencio y oscuridad nocturnal; entró en la recamara y minutos después salió con un morral, se había puesto un grueso abrigo y caminaba a grandes pasos.
Planear una huida en medio de una guerra, era arriesgado, pero llevarla a cabo, era un suicidio y así lo entendió Leena cuando empezaron la travesía. Cruzar la frontera entre Alemania y Francia no habría tomado más de unas horas en circunstancias normales, pero en medio de un campo de batalla y a pie, tal hazaña parecía imposible.
Avanzaban durante la noche y en el día se escondían en camposantos o en trincheras abandonadas, junto a ellos yacían cadáveres mutilados, algunos en avanzado estado de descomposición.
Aquella pesadilla apenas empezaba, pues, en cada pueblo, las patrullas nazis los acechaban y debían esconderse en árboles, en ríos o en cualquier lugar que pudiera ofrecerles refugio. Algunas noches Leena no podía avanzar; sus pies se habían ampollado y cada paso le causaba terribles dolores. Andrei, se encargaba de curarlos con algún ungüento que milagrosamente parecía calmar su intensa agonía.
Él siempre estaba de guardia cuando Leena pedía descansar por un momento y se quedaba dormida en un prado, un bosque o una tumba vacía. Ardelean parecía no cansarse nunca y aducía no tener hambre. Leena prácticamente se había comido todas las provisiones y cuando ya no quedaba nada para alimentarse, él se aparecía con un animal o fruta que había encontrado en el bosque, para que ella pudiera comerlo, al calor de una fogata, que eran escasas, debido a la presencia de cuadrillas nazis en toda la zona.
Había perdido la cuenta de los días que llevaban caminado, cuando al fin llegaron a Francia. Junto a ellos, cientos de personas deambulaban como fantasmas, buscando comida, un lugar de descanso o ayuda para los enfermos. En las esquinas, soldados heridos o mutilados pedían ayuda. Niños sin padres corrían de un lugar de otro, buscándolos, llorando desgarradoramente, esperando un mendrugo de pan o una taza de agua para no desmayar. Familias sin rumbo acarreaban maletas a lugares inexistentes. Se vivía un drama que no podían ignorar.
Leena tenía pocas fuerzas, la larga travesía había minado su capacidad física, pero el dolor, la muerte, la degradación humana que se vivía en cada rincón, habían debilitado su alma.
En esos días, su vínculo con Andrei se había fortalecido, aunque no hablaban mucho —debía guardar sus fuerzas para las largas caminatas— sus acciones, su preocupación constante y su aliento, la habían impulsado a continuar con aquella loca aventura. Pero estaba exhausta.
Debían llegar al puerto de El Havre, pero en esas condiciones no la dejarían abordar. Había un estricto control que impedía subir a bordo de los barcos a enfermos, por temor a contagios masivos durante el viaje.
La noche había caído y Andrei se resignó. Con más fuerzas que en la mañana, se dirigió con la joven en sus brazos a una casa muy modesta, en donde tocó la puerta, primero con fuerza y luego con rabia. Quizá ya no había nadie en ella, pues no obtuvo respuesta. Se sentó en las escalinatas de piedra con la joven desmayada en sus brazos, abatido, derrotado, cuando la puerta se abrió.
Un hombre joven lo miró con perplejidad por varios minutos; se percató de que no estaba solo y se apartó, dejándolo entrar. Cuando se cercioró que nadie los seguía, cerró el portón con cuidado.
Andrei recostó a Leena en un sofá de la sala. No era una estancia muy grande pero si acogedora y cálida, el fuego estaba encendido y no había nadie más en la habitación.
—¿Por qué has venido? —le cuestionó el joven con dureza.
Andrei no podía mirarlo a los ojos. Pero le contestó:
—Por ella. Necesita descansar.
—¿La trajiste caminando desde Alemania? —su voz denotaba enojo— ¡Es una simple mortal Andrei! ¡Es una crueldad! ¡Incluso para ti! —dijo sin inmutarse, sabiendo que sus palabras lo enojarían.
—Solo necesita descansar, se pondrá bien —respondió casi en un susurro, trataba de asegurarse a sí mismo que las cosas mejorarían, tenían que mejorar. Necesita un baño caliente —observó.
—No estamos en una mansión con sirvientes —le replicó arrogante el dueño de casa.
Andrei le dirigió una fría mirada
—No lo hagas por mí, hazlo por ella —dijo, pero su tono de voz no era muy amistoso.
—Lo haré por piedad, que es algo que tu no comprendes, hermano —expresó acentuando la última palabra y desapareció de la sala.
Leena respiraba con dificultad, su pulso era casi imperceptible y estaba helada. Andrei la contemplaba preocupado, parecía que su vida se extinguía. Tanto tiempo buscándola y ahora que la había encontrado, la sentía lejana.
—Solo una gota de tu sangre y volvería a la vida… —escuchó decir a su hermano que miraba la escena con desagrado.
—¡Basta Serge! ¡Si no quieres ayudarme, solo dime y nos marcharemos! —rugió Andrei, molesto por los comentarios del joven.
—El agua está lista —respondió, mientras se alejaba dándole la espalda.
Andrei estaba indeciso sobre cómo actuar. Debía desvestir a Leena para darle un baño caliente, pero se sentía incómodo. Removió sus botas y medias, sabía que debía sacarle el pantalón y la camisa. Serge, quien era su hermano menor, había llenado la bañera de metal y comprobaba que el agua estuviera caliente para reactivar la circulación sanguínea de la muchacha. Desde la cocina podía observar la indecisión de Andrei frente a Leena.
Parecía verdaderamente preocupado por ella. Aunque no se apresuraría a apostar que de verdad le interesaba. Había conocido a Heyla Von Westrap en la mansión antes de que empezara la guerra. A pesar de que le había advertido sobre compartir el conocimiento que poseían con ella y su círculo, la arrogancia de Andrei era más fuerte que su lógica.
Desconfiaba de los motivos de Hitler y de los otros miembros de la Sociedad Thule y ahora, muy a pesar suyo, había tenido razón, si no, él no estaría ahí, huyendo.
—¡Solo desvístela y ya! —le gritó molesto desde la cocina— ¡El agua se enfría!
Pero él estaba demasiado extasiado contemplándola. La había despojado de su pantalón, y miraba sus delgadas piernas, sus bragas, su diminuto ombligo. No se había atrevido a sacarle la camisa, pero la había desabotonado hasta la altura de su busto. La ropa estaba manchada, llena de tierra y sudor, su cabello lo había peinado con una trenza desde la parte superior de su cabeza, pero estaba suelto y sin brillo. Su rostro y sus manos tenían magulladuras y rastros de lodo, aun así, no podía dejar de mirarla.
La tomó entre sus brazos y la llevó a la cocina, en donde Serge había colocado la bañera, muy cerca de la estufa para que se mantuviera caliente. La sumergió en el agua y con una esponja empezó a frotar su cuerpo para que entrara en calor. Sus pies no tenían señales de ampollas, ni sus rodillas mostraban los golpes productos de sus caídas. Su cuerpo estaba muy delgado, por el sobre esfuerzo físico y la falta de alimentos; su corazón latía débilmente, cada segundo con más y más esfuerzo.
—Debes masajear el corazón —le dijo Serge mientras le extendía una toalla para que la cubriera.
Andrei la llevó en brazos a la habitación de su hermano, ubicada en la parte superior de la casa. El joven buscó en su armario y encontró un camisón de dormir, que le había pertenecido quizá a una amiga o una invitada fugaz. Lo puso en la cama junto a la joven. Andrei lo miró curioso, primero al vestido y luego a su hermano.
—¿Qué? También tengo una vida —le inquirió molesto.
Pero en realidad, Andrei esperaba que por lo menos se pusiera de espaldas al momento de desvestirla, aunque Serge ni siquiera había contemplado esa posibilidad.
—¡Serge! —murmuró Andrei, mientras desabotonaba la camisa de Leena; él mismo se sentía perturbado por la exquisita desnudez que estaban obligados a contemplar.
—¡Está bien! —exclamó con la picardía de un adolescente.
Andrei trató de no mirar, pero era imposible, ya que tuvo que sacarle la ropa mojada para poder vestirla y abrigarla. Su piel era suave y clara desde su cuello para abajo. Su busto era delicado pero provocativo. Mientras él la sostenía, Serge tomó el camisón y se lo enfundó por el cuello, tratando de no verla, por respeto a su hermano.
Una vez en la cama, con ropa limpia y seca, Andrei pensó en aquel comentario de masajear su corazón, pero en breves minutos, Serge entraba de nuevo en la habitación con una copa de brandy en la mano, tratando de calentar el licor con suaves movimientos envolventes.
—Dale esto, también la ayudará y te evitará sentirte un patán —comentó sonriendo mordaz.
Mientras Andrei lo miraba, trataba de no sonreír, ya que sabía que su hermano tenía razón.
Aunque ardía en deseos por tocarla, con lo que había visto sentía que tenía suficiente, al menos por esa noche. Mojó sus dedos en el líquido y suavemente los frotó en los labios de Leena, también en sus muñecas y en su cuello. Parecía que poco a poco iba volviendo a la vida, ya no tenía un color blanco de muerte en su rostro, sino que poco a poco este se tornaba luminoso.