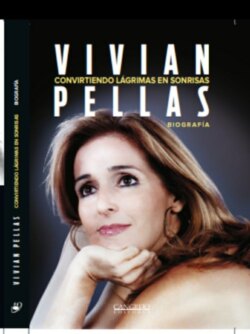Читать книгу Vivian Pellas Convirtiendo lágrimas en sonrisas - Vivian Pellas - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
José Fernández de la Torre, padre de Vivian, Lydia García, madre de Vivian, y Carlos Hüeck, en el Tropicana. La Habana, Cuba, ca. 1957.
Mi primer adiós
En ese lejano y doloroso mes de abril de 1961, el silencio sepulcral de las dos de la mañana fue interrumpido por la violenta llegada a nuestro hogar del G2, un grupo de inteligencia militar. Hombres fuertemente armados irrumpieron con violencia, tirando a patadas la puerta; iban derribando todo a su paso. Los gritos e insultos que proferían también despertaron a los vecinos.
Yo dormía en una habitación con Alejandro. Tenía siete años y mi hermano nueve. Mamá salió despavorida a buscarnos, pero se tropezó en nuestro cuarto con los milicianos armados de fusiles y pistolas. La empujaron fuera de la habitación. Hurgaron en la cocina y cargaron con todo lo comestible. En la otra habitación hallaron a mi papá. Temerosa, los seguí con la mirada. Vi cómo lo apresaban cuando intentaba ponerse lo primero que encontró, al escuchar el estruendo de los golpes y puñetazos que tiraban hacia todos lados. Mamá, desconcertada y sin poder contener el llanto, hacía preguntas a los intrusos, pidiéndoles que la llevaran a ella también, obteniendo como respuesta miradas de odio de esos hombres que eran como fieras amenazantes y que le provocaron más lágrimas, angustia e impotencia. Fueron momentos de terror.
Padres de Vivian con su hermano Alejandro. La Habana, Cuba, 1952.
Mis abuelos, absortos, no comprendían tanta violencia. Alejandro y yo vimos cómo esposaban a papá y lo tiraban a empujones para subirlo al camión que lo llevaría con rumbo incierto.
Al amanecer, la búsqueda de mi papá se convirtió en una peregrinación permanente por todas las cárceles de La Habana. Y así sucedió durante semanas en las que mi mamá deambuló por las calles con ropa y comida que dejaba a su nombre, aunque él nunca recibió nada. Ella, así como tantos hombres y mujeres que indagaban por sus familiares, sin sospechar que todos los cines, teatros y estadios los habían convertido en cárceles que albergaban a miles y miles de cubanos, proseguía sin desfallecer su interminable pesquisa durante varios días. Yo la veía salir y me quedaba en silencio. Mis abuelos nos protegían con gran esmero. Esto ocurrió a lo largo de varios meses.
Finalmente lo encontró en el famoso Teatro Blanquita (ahora Carlos Marx), después de terminar con la piel quemada, debido al inclemente sol que la azotaba día a día tras la fatigante e infructuosa peregrinación. Yo estaba agarrada de la mano de mamá y lo vi desde la calle, cuando sacaba con dificultad la cabeza por una ventanita. La ironía más grande de la vida es que el teatro al que antes asistían como espectadores, se había convertido en la cárcel de papá. Llamado por su mismo fundador ––el más grande teatro del mundo–– el entonces Senador de la República, Alfredo Hornedo Suárez, lo hizo construir con ese nombre en honor a su esposa Blanquita.
Ahora, la función era brindada por cientos de milicianos que, desde el enorme escenario, apuntaban con sus fusiles a los más de diez mil presos, entre hombres y mujeres, en las bellas butacas o de pie sobre las esplendorosas alfombras. Estos observaban estupefactos a los nuevos actores de la Revolución, sosteniendo a su lado enormes perros rabiosos que complementaban la custodia. Mamá jamás lo pudo ver durante los sesenta días que permaneció encerrado en el teatro. Hambrientos, apretujados, claustrofóbicos y enloquecidos por el calor y la sed, protestaban por un mejor trato, por la liberación de mujeres embarazadas que parían a sus hijos en cualquier silla, y para que abrieran los baños, pues les permitían usar solo uno para todos los presos. En una acción desesperada, hombres y mujeres, se quitaron las camisas y se fueron encima contra los milicianos para hacer cumplir sus peticiones, pero no lo lograron. A cambio, lo único que recibieron fueron disparos provocando la muerte de muchos de ellos, y que abrieran unas ventanitas en lo alto del teatro para permitirles respirar.
Vivian con su mamá y sus primos, en el Malecón. La Habana, Cubana, ca. 1961.
La casa se inundó de soledad y tristeza. Esta tragedia marcó a toda la familia y de manera significativa impactó mi infancia; a pesar de ello, nadie desfalleció. Creo que el amor nos mantenía unidos y fortalecidos. Gracias a Dios que en ese momento no se llevaron a mamá. Papá cayó preso después de la invasión de Bahía de Cochinos. Esta fue, sin lugar a duda, la primera experiencia traumática de mi vida.
Hoy lo recuerdo todo con absoluta claridad. Mi memoria insiste en evocarlo. Años después visitaría la isla de Cuba. Iría al reparto en que nací. Sentiría la música vibrar en mí de otra manera, acrecentando la fuerza de estas raíces. Algo de esa gente, de esa tierra, de ese mar, me complementaban.
Transcurridos unos meses, un buen día papá apareció en la puerta de la casa. Regresó pálido, demacrado, muy delgado y con la barba crecida, casi irreconocible. La felicidad fue total. Pero sólo era el preámbulo de una nueva separación.
Después de la liberación papá decidió que teníamos que salir de Cuba, lo cual, además de estar prohibido por el gobierno de Fidel Castro, resultaba casi impensable. ¡Tomaba demasiado tiempo hacer la solicitud oficial y, obtener el permiso de salida podía llevar nueve, diez o incluso más años, pero también podía ocurrir que no llegara jamás!
Así que papá decidió escribir cartas a tres amigos en Venezuela, Panamá y Nicaragua. Semanas después, recibía la respuesta de su gran amigo, el Sr. Carlos Hüeck, presidente de la Cervecería en Nicaragua, contestando afirmativamente a su petición de viajar a Managua. Fue él quien intermedió el trámite de las visas y permisos, con el Cónsul de Nicaragua en los Países Bajos, por aquel entonces, el Sr. Marcelo Ulvert, junto con el Sr. Guillermo Sevilla Sacasa.
Papá tuvo que asistir por diez días al aeropuerto Rancho Boyeros de La Habana y esperar por un cupo en KLM. Por esos mismos días nos estuvimos despidiendo de él, hasta que papá pudo tener el espacio de un señor al que debieron bajar del avión con cualquier pretexto. Con el pasaje que le envió el Sr. Hüeck, pudo hacer el trámite y conseguir que lo dejaran salir de Cuba.
La despedida en el aeropuerto fue una de las más duras experiencias emocionales que yo jamás haya vivido. Un dolor profundo me aprisionaba el pecho a punto de estallar y el malestar me produjo vómito. El temor me invadía. Después de una larga despedida, con lágrimas en los ojos, finalmente papá pudo conducirse hacia las escalinatas del avión. Presuroso, logró esbozar una tímida sonrisa, al mismo tiempo que alzaba la mano en señal de despedida.
Salió de Cuba en un avión de KLM el 9 de junio de 1961, en busca de un futuro para él y nosotros, con la esperanza de encontrarlo, pero con la incertidumbre mirándolo de frente.
Viajó con los bolsillos vacíos. Como equipaje llevaba solo su pasaporte. Voló de La Habana a Kingston, Jamaica, única ruta para llegar a Miami. Ahí tuvo que dormir en la banca de un parque, esperando al siguiente día para retirar del Royal Bank of Canadá, el dinero que le había enviado su amigo don Carlos Hüeck. Esperó una semana para que autorizaran su visa de tránsito en Miami y luego lo mismo para viajar a Nicaragua.
Cuando papa llegó a Managua don Carlos Hüeck lo esperaba en el aeropuerto y dijo la frase que cambiaría el rumbo de nuestras vidas: «Pepe, no te aflijás que, mientras yo esté vivo, no te ha de faltar nada ni a ti ni a tu familia». Un abrazo selló el afecto y la gratitud que papá le profesaría durante toda su vida. Don Carlos fue para él como un padre y sin duda un verdadero ángel.
A finales del mes de julio de 1961, casi dos meses después, logramos salir mi mamá, mi hermano Alejandro y yo; también viajamos por KLM, vía Jamaica para llegar a Miami. Partimos de Cuba, sin un centavo, con solo una muda de ropa en una pequeña maleta que era todo lo que nos permitían sacar de la isla. Estuvimos en el aeropuerto desde las cuatro de la madrugada y finalmente logramos salir a las diez de la noche, pero el día entero la zozobra era indescriptible. Todo fue angustia en aquella larga jornada; el sentimiento que inundaba esas horas eternas era la incertidumbre; pensar que seguramente nunca más volverás a ver a tus familiares te destroza el alma. Atrás de los cristales la mirada de mis abuelos se opacaba con sus lágrimas pensando en un adiós definitivo. Aún puedo recordar la voz estridente del guardia de seguridad que a través del parlante llamaba a los pasajeros a quienes, de manera arbitraria, se cancelaba la salida de Cuba. Mi mamá intranquila y atemorizada ante el horror que el «Sistema» imponía, rezaba porque no fueran nuestros nombres los próximos que se dijeran.
Pero mi mayor miedo fue con la revisión que nos hicieron. Primero requisaron a mamá, tocando todo su cuerpo. Siempre buscaban que la gente no se llevara joyas o dinero. Luego requisaron exhaustivamente nuestro escasísimo equipaje. Recuerdo la expresión de rabia en el rostro de los milicianos y el desprecio avasallante.
Me sentí desfallecer al momento de la revisión porque mamá había cosido en mi pescador rosado, su solitario de brillantes, el mismo que papá le entregó como anillo de compromiso. No quiso dejarlo pensando que podría ser útil para venderlo. El miliciano metió su mano dentro del pantalón y yo, que había visto a mi madre esconderlo allí, sentí que la sangre se me iba a los pies. Fue una acción desesperada de mamá, que pudo costarnos la salida de Cuba. Yo era una niña y no sé cómo no reaccioné imprudentemente. Por suerte para todos, el hombre no descubrió el anillo.
Este método de esconder joyas se volvió común durante los inicios del éxodo, para que la gente pudiera sacar sus prendas de Cuba. La libreta de direcciones y teléfonos de los amigos y familias en Miami que mamá guardaba, le fue confiscada. Ya no teníamos a quién acudir o llamar si nos extraviábamos.
Una vez en el avión, empezaron a llamar a algunas personas para que se bajaran. El terror flotaba en el ambiente. La aeronave llegó hasta el final de la pista y desde la torre de control le indicaron que debía regresar. Todo el mundo temblaba pensando que cualquiera de nosotros podría ser bajado del avión. El rostro de mi madre denotaba pánico.
Finalmente, despegamos rumbo a Jamaica. Mamá lloraba en una mezcla de nostalgia, ansiedad y alegría. En mi mente estaban mis abuelos, mis primos y curiosamente me entristecía abandonar mi bicicleta.
Dejaba atrás una vida feliz.
Arribamos a Kingston después de 45 minutos de vuelo; nadie pronunció una palabra en ese trayecto. Las emociones eran contradictorias porque nos sentíamos libres, pero con mucho miedo. Llegamos al hotel que nos había reservado don Carlos Hüeck. Al entrar al hotel nos advirtieron no salir porque había un estrangulador prófugo. Así que mama sumó una angustia a su preocupación que ya era enorme; cuando entramos a la habitación, cerró todas las ventanas y aseguró la puerta. No salimos de allí en todo el tiempo, además porque el dinero que mi padre nos envió con un amigo suyo, jamás llegó. ¡Así que no teníamos ni para comer! Don Carlos tuvo que enviarnos dinero.
Muñecas que Vivian dejó en Cuba. La Habana, Cuba, 1963.
Partimos dos días después a Daytona Beach, luego a Miami y de allí a Nicaragua.
Al llegar a Managua pudimos abrazar de nuevo a papá quien nos esperaba dichoso, en el aeropuerto.
Era el adiós a nuestra vida en Cuba, a nuestros abuelos, a todo lo que hasta ahora yo conocía. Encontrar un futuro en una tierra que no era la nuestra pero que nos abría sus puertas, sería el siguiente paso.