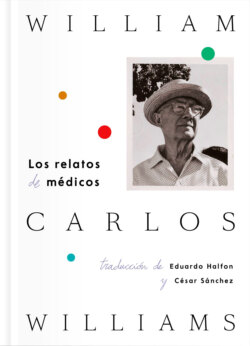Читать книгу Los relatos de médicos - William Carlos Williams - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mente y cuerpo
Оглавление¿O es que no somos cada uno, para nosotros mismos, el centro del universo? Es que así debe ser, sentenció. Así es para mí. Y siempre ha sido así. Yo soy la única en mi familia que ha tenido el valor de vivir para sí misma. Ya sé que existe el resto del mundo. Naturalmente que existe. Pero ¿qué tiene que ver el resto del mundo con nosotros? Porque venga alguien a decirme que Sigrid Undset es una gran escritora, ¿qué tengo que decirle? Yo no lo veo así. No pienso leerme sus libros, me parecen insípidos. No soy músico, pero la escritura debe contener algo de música para ser legible, y ella no la tiene. La aborrezco. Así lo pienso y tal cual lo digo.
Ya sé que la gente me tiene por loca. De niña, era epiléptica. También sé que soy maníaco depresiva. Pero los médicos son mayormente unos idiotas. He estado muy enferma. Y me dicen que son imaginaciones mías. ¿Cómo que imaginaciones mías? Sé perfectamente cuándo estoy enferma y, además, esto ya lo he visto antes. Conocí a una mujer con lo mismo que yo. El día antes de morir estaba muy nerviosa, igual que yo ahora, hablaba y argumentaba igual que lo hago yo ahora. Y al día siguiente estaba muerta.
Tengo dolores aquí, en el estómago. Ha sido horroroso. Nueve días he estado sin poder hacer nada. Lo noto aquí en el corazón como un calambre. Esto tiene que ser algo. ¿Cómo pueden decir que son imaginaciones mías? ¿Qué saben ellos? Valientes idiotas. Anoche, ya desesperada, me alivié con un poco de agua y jabón. Pero estaba muy intranquila. ¿Y cómo voy a estar? Mi marido me dice, anda y que te mire un hombre decente. Diez dólares tengo en el bolsillo, no tengo más, pero le daría cincuenta con tal de saber qué me pasa.
Se enfadan conmigo porque me las apaño para saber lo que piensan de mí. Agarré mi expediente y leí que decía «neoplasia». De mis clases de griego sabía yo lo que quería decir eso: quiere decir «nuevo crecimiento». O sea, un tumor. Pero yo creo que ni el médico mismo lo supo al leer el informe.
Me examinó una docena de veces y su teoría era (lo oí hablando con su ayudante), yo intento esto y si no funciona intento esto otro y luego lo de más allá; y, cuando algo funciona, entonces ya descubro lo que le sucede al paciente. Por las preguntas que me hizo, supe que quería diagnosticarme las peores guarradas que se pueda imaginar. Me hizo tomar de todo. Podía sentir el fenol en la boca, y el mercurio. Y sé que me pintó con nitrato de plata porque escuché a la ayudante decirle, Dios santo, pero qué se ha estado haciendo esta mujer. Pero era él el que me había pintado. Conque al final me harté y me largué a mi casa.
¿Y qué cree que me dijo? Me dijo que lo que necesitaba yo era un hombre. ¿Qué le parece? Yo le dije que ya tenía a un hombre en casa, y bien bueno, además. ¿Qué cree que tengo, un cáncer? De vez en cuando tengo algún sangrado. Usted dígame qué opina. No me importa morirme. A mí ya no me da miedo nada. Pero eso sí, estoy hasta el cogote de lidiar con idiotas.
Me arriesgué a preguntarle si había probado a tomar atropina y Luminal para la colitis. No me hacen nada, dijo ella. A mí todo me funciona al contrario que a los demás. Si tomo unos días atropina, se me seca la boca, me pongo peor de como estaba. El Luminal no me calma, me espabila. No, no, con eso no hay nada que hacer.
Cuénteme algo más de su historial, le dije. ¿Ha pasado por un quirófano?
Sí, me quitaron el apéndice hará hace dieciocho años, me dijeron que lo tenía trabado con el ovario derecho. Me examinó otro médico, que me dijo que tenía algo raro en el costado izquierdo. Me abrieron y no me encontraron nada. No sé si será eso o serán las adherencias pélvicas, las bandas, que a veces me tiran. Será lo que sea, pero imaginaciones mías no son.
Conocía su historial. Su padre había sido un capitán de navío noruego, miembro de una de las más conocidas y antiguas estirpes de hombres de la mar. Un tipo de físico poderoso que se ausentaba durante meses y que rara vez paraba en casa. Su madre, nórdica también, fue una mujer frágil. Ingrid y sus dos hermanos la vieron agonizar siendo todavía niños. Por parte de padre, unos cuantos habían terminado sus últimos días en sanatorios mentales.
Lo que hago yo ahora es resarcirme de mi niñez, siguió. No creo que una deba reprimirse. Yo soy la única de mi familia que sabe soltar amarras. Si lo estoy cansando, dígamelo. Ya puede usted perdonarme, me siento mejor después de hablar. Tengo que soltárselo todo a alguien. No creo en lo de ser buena, en guardarse las cosas. Usted no es demasiado bueno, ¿verdad que no? Me cansa la gente así. ¿Y los mártires? Esos son unos pervertidos. Los detesto. Les digo que son las personas más egoístas del mundo. Nadie salvo ellos mismos quiere que sean mártires. Lo hacen por gusto. Les digo, muy bien, son ustedes muy buenas personas. ¿Saben lo que quiere decir eso? Quiere decir que su bondad es la propia recompensa. No esperen otra. Han elegido egoístamente, igual que elijo yo hacer lo que me da la gana. Si esperan algo más a cambio, es que son unos hipócritas. Todo el mundo ha de elegir su camino. ¿O no es así? Yo no espero a que nadie me dé las gracias por andar haciendo lo que me da la gana.
Se giró hacia mi esposa, Emily, sentada a su lado, tendrías mejor el pelo si te lo cuidaras un poco. Hazme caso, cuídatelo un poco. Mira el mío. Llevaba el cabello planchado, bastante largo, de un tono castaño tirando a rojo. Una gran melena flamígera cuyas llamas parecían brotarle sobre la oreja derecha. Yo creo que el pelo de una refleja perfectamente lo que es. Con quererlo yo, puedo hacer que gane brillo y color y de todo. Claro que hay que cepillárselo. Pero hasta enferma puedo hacer que luzca estupendamente. Una vez me acuerdo de que me encontré a tu madre, se giró de nuevo hacia Emily, y vi claramente que no se estaba cuidando lo bastante. Y así se lo dije, le dije, deberías cuidarte un poco más el pelo, que pareces una criada.
La gente debería decir siempre lo que piensa. ¿O no? Deberíamos creer muchísimo más en nosotros mismos. Cuando me confirmaron en la Iglesia luterana… ¿Cómo me veo?
Maravillosa, le dije. Nunca la he visto mejor.
Se echó a reír. Es porque no me preocupo. Soy nerviosa, sí, pero preocuparme, no me preocupo. Lo único que quiero saber es qué mal es este que me aqueja. No tengo inhibiciones. Por eso tengo la cara así de tersa. En el hospital bromeaban conmigo. Decían, ¿qué hace aquí esta muchacha? Que parecía una de diecinueve, me decían. Y a veces es verdad que lo parezco.
Era verdad. Yo sabía que rondaba los cuarenta y tantos, pero tenía la mirada brillante, la tez rubicunda, la piel suave. Era despierta, sus movimientos eran quizás un poco bruscos pero no patológicos.
La gente debería decir siempre lo que piensa. Deberíamos creer más en nosotros mismos. Me costó mucho tiempo darme cuenta. La primera vez que lo pensé fue en la universidad. Mi madre siempre quiso que nos educáramos y que nos desenvolviéramos decentemente.
Había recibido una beca de la escuela secundaria, en Brooklyn, para ir a la Universidad de Cornell, donde se matriculó en Latín, Griego y Lógica y donde más tarde obtuvo otra beca para continuar con sus estudios de Lógica. Los profesores huían en desbandada ante sus ataques, hasta que renunció a seguir con el juego y, necesitada de dinero, se marchó a enseñar Latín a una escuela secundaria, en la que duró menos de un mes; la lentitud de los alumnos la sacaba de quicio. De ahí ingresó en una escuela de negocios de Nueva York. Se graduó enseguida y se convirtió en la secretaria personal de uno de los principales minoristas de la ciudad. Ella sola despachaba sus asuntos cuando él no estaba. Era una empresa enorme. Fue la oficial al mando, y él tuvo plena confianza en ella hasta el día en que murió.
¿Qué se puede aprender de los libros?, continuó. Nada. La universidad destroza todo lo que tienen de original los jóvenes. Los agarramos en sus mejores años y nos cargamos toda idea original que tengan a fuerza de enseñarlos a copiar y copiar y copiar.
No digo que no sea así en algunos casos, la interrumpí, pero para mí es la actitud lo que cuenta. Yo, lo que quiero para mis hijos, si es que estudian, es que la universidad sea para ellos un tique de entrada. Si absorben ese conocimiento como un medio que seguramente podrá serles de gran ayuda, sin dejarse deslumbrar por la supuesta sabiduría de los académicos, no creo que les haga ningún daño.
Puede que tenga razón, asintió. La actitud —si es la adecuada— es lo que cuenta. Pero yo devoraba libros. Y al final me dejaron fría. Los señores aquellos no sabían nada de nada. La vida es lo que cuenta, lo que una ve por sí misma y lo que decide por sí misma.
Cuando me confirmaron en la Iglesia luterana, porque se empeñó mi madre, no por nada, y me tocó estudiar el catecismo, le pregunté al predicador, ¿se supone que me tengo que creer todo esto que me cuenta? ¿Qué pasa si no? ¿Que voy al infierno? Y todos los demás, en todas las demás iglesias, ¿también irán al infierno si no se lo creen? Porque yo no me creía nada de nada, y veía que todas las iglesias le iban con el mismo cuento a sus congregaciones. ¿Qué sentido tiene todo esto?, le dije.
El hombre se quedó atónito y me dijo que pensar cosa semejante era muy perverso. Conque juré en falso y me incorporé a la iglesia, siquiera fuera por mi madre.
No es más que puro miedo. Cuando niños, mi madre se acostaba en la cama y le rezaba a Dios para que no nos cayera un rayo. A mí aquello me parecía un sinsentido. Le decía, qué tontería, madre. Si Dios quiere matarme, qué hago yo con pedirle que me salve? De nada sirve tener miedo. Si me cae un rayo, que me caiga.
Pero Yates sí que los teme. Yates es su marido. A Yates no le gustan los rayos ni ver.
Qué raro, le dije, pues sabía que era un buen católico.
Sí, sí, les tiene mucho miedo.
¿No te hiciste tú también católica al casarte con él?, le preguntó Emily.
Pues sí, dijo ella, ¿por qué no? Mira, razoné del siguiente modo: a Yates lo educaron los jesuitas; sus padres, ya viejos, aún viven en Irlanda. Él se ofreció para unirse a mi Iglesia, pero enseguida caí en la cuenta de lo que implicaba eso. Implicaba que en realidad no estaríamos casados, para ellos, y a saber el daño que le causaría aquello a la familia.
Conoció a Yates, inopinadamente, en el sanatorio donde estuvo internada después de la crisis. Había ingresado por voluntad propia y luego decidió quedarse para atender a los otros pacientes como enfermera. En su día pensó que era el trabajo de su vida. Y allá se encontró con Yates, el bueno de Yates, el enfermero cojito y paciente que con palabras cordiales se hacía cargo de los hombres, igual que estaba ella a cargo de las mujeres. Había sido un matrimonio feliz, ella de disposición errática y voluble, él de mentalidad serena.
Conque ¿qué iba a hacer yo?, prosiguió. Ya vi que él no era el tipo de persona que se hace preguntas íntimas.
¿Cómo está, a todo esto?, dijo Emily, que admiraba mucho al pequeño irlandés. ¿Cómo es que no ha venido contigo?
Ah, le he dicho que no me hacía falta. Después de la noche que he pasado, que pensaba que me iba a morir, hoy me encontraba tan bien que le he dicho que prefería venir sola. Está trabajando, además, y no quería interrumpirlo. ¿Qué estaba diciendo? Ah sí, continuó, acuérdese de lo que dice César en sus Comentarios acerca de los bárbaros: mejor es que tengan sus creencias de bárbaros que nada; dejemos pues que se aferren a ellas.
¿De qué me servía a mí que renunciara a su fe? Él cree en su dogma. Es su consuelo. Se siente partícipe. La religión es lo que hace de los irlandeses una nación. Sienten algo sólido bajo sus pies y de ahí sacan el valor para seguir adelante.
Como los judíos, le dije.
Ni más ni menos. Es su religión. Entonces me dije que, para conservarle a él lo suyo, no le pediría que se convirtiese a mi Iglesia, me convertiría yo a la suya. Con eso y con su trabajo de enfermero es feliz. Si se lo quitara, ¿qué le iba a dar a cambio? Estaría perdido. Cuando llegó el jesuita que vino a enseñarme el significado de su Iglesia, le dejé bien claro que no podía creer en nada de aquello. Pues deberías, me dijo. Ah, ¿sí?, le dije. ¿Y usted? ¿Cree usted en todo esto que me cuenta? Y no me dijo ni que sí ni que no.
También soy un poco supersticiosa, continuó. Cuando estuve ingresada, me dio por dejar de respirar. Me dije, para qué seguir. La próxima vez dejo de respirar del todo y se acabó. Ya me daba igual todo. Conque me preguntaron a dónde quería ir después. Al principio no supe a qué se referían. Luego caí en la cuenta. Querían saber qué tenían que hacer conmigo cuando me hubiera muerto. Y les di los detalles.
Pero Yates se puso muy nervioso. Y sin decirme nada se las arregló para que viniera un cura mientras yo dormía y me diera la extremaunción. Me sorprendió, pero también le confieso que algo se apoderó de mí y me sentí contenta. Sentí que quería vivir. No creo en todas esas cosas que cuentan, pero debo admitir que estaba contenta.
Sí, estoy de acuerdo con usted, es un consuelo, no cabe duda, pero ¿qué me dice de Sócrates? Él tomó de la copa en silencio, sin religión alguna.
Ah, ha leído eso, dijo, y pareció complacida.
Es bueno sentir solidaridad con un grupo, seguí, pero no olvide que aquel buen sacerdote, al decirle que solo existe un modo de conseguir la salvación, al excluir al resto de los seres que pueblan la tierra, encarnaba él mismo la crueldad más inhumana. Por mi parte, continué, si me llegara la muerte en África y el jefe de la tribu, que sería amigo mío, le pidiera a su curandero que hiciera un baile ceremonial en mi honor para conducirme al otro mundo al son de los tantanes, algo me dice que sentiría un cierto alivio; como mínimo, seguro que me aportaba más consuelo que la fórmula de cualquier bondadoso sacerdote.
No le digo que no, añadió ella, pero al final lo que queremos es tener a alguien a quien confiarle nuestras miserias. Supongo que lo aburro con todo esto que le estoy contando hoy, pero tengo que decírselo. Fíjese, pensará que estoy loca, pero cuando me marcho durante dos o tres días, Tontaina se queda sentadito en mi butaca hasta que vuelvo.
¿Quién?, le pregunté.
Rio. Tontaina es mi perrita, una spaniel. Se queda así quietita en mi butaca hasta que vuelvo. No se lo va a creer, pero cuando tengo, digamos, una bronquitis, o lo que sea que tenga, ella se me acerca y se me queda olfateando por el pecho hasta que da con el punto exacto donde siento el dolor. Luego se pone a lamer ahí en ese lado y el dolor, zas, desaparece.
Reí.
Usted no me cree, pero yo no le miento.
O sea, que ¿puede oler su dolor?
Bueno, eso tampoco lo sé. Pero los perros tienen un sexto sentido. A veces barruntan más que nosotros. Así como le digo. Acaso acierte a oír los murmullos del pecho con ese oído tan agudo que tiene. No me cree, ¿verdad que no?
¿Cómo iba yo a dudar de usted?, dije.
Yo creo que hay gente que ve cosas, dijo. A veces discuto con mi hermana, y a la perra no le gusta nada vernos discutir, así que se marcha del cuarto. Las dos somos más burras que un arado. Nos ponemos cada una en un lado y ninguna da su brazo a torcer. Pero una vez, Tontaina se fue con mi hermana y la consoló a ella primero. Yo estaba enfadadísima. Y ahí mismo dejé de discutir. Me dije que si Tontaina había hecho eso, era que mi hermana tenía la razón. Luego vino a consolarme a mí, pero se había ido con mi hermana primero. Conque ya no dije más.
Existe más de lo que vemos, ya lo creo que sí. Usted ya me conoce, que digo lo que pienso y a la gente no le acaba de gustar eso. Pues nada, tuve un altercado con mi cuñado y la cosa se enquistó hasta que dejamos de dirigimos la palabra un año entero. Un día, vi a un hombre alto por la calle que cargaba dos botes de pintura y enseguida supe que era él. Pasé de largo y ninguno de los dos dijo nada. Pero luego volví la mirada, y él también volvió la suya. Ambos hicimos eso tres veces. Pero no nos dijimos nada. Me asusté. Me dije, va a morir y me está llamando para que me vaya con él. ¿Se lo puede creer?
Él estaba perfectamente sano, a todo esto, pero eso fue lo que pensé. Al mes, contrajo neumonía y me mandó llamar. Yo estaba tan contenta con aquella oportunidad de poder hablarle y de consolarlo. Noté enseguida que era hombre muerto, pero mi hermana no se daba cuenta de nada. Ella no puede ver estas cosas en los rostros de la gente, ella creía que su marido iba a sanar. Conque fui adonde estaba él y me preguntó qué opinaba de su situación. Vi que se cansaba de decir dos frases, pero le dije que claro que iba a recuperarse, que descasara un poco y que todo iría bien. No tuve más remedio que decirle eso y vi que se relajaba. Al día siguiente estaba muerto. Me dio miedo. Acaso sea eso lo que me sucede ahora. Mis padres fallecieron cuando tenían cuarenta y cinco y cuarenta y dos. Si uno suma esas edades y luego divide el número por dos, el resultado es la cifra de su muerte. Es la edad que cumplo yo este año. ¿Le parece que subamos y se quita la ropa para que la examine?, le pregunté.
Sí, dijo. Se está haciendo tarde. Ya lo sé, soy un incordio. ¿Adónde vamos? ¿A su despacho? Arriba. Bien. No verá usted mucho, dijo con gesto de burla. Ya no valgo nada. Igualita que un hombre. Tengo las piernas más peludas que mi marido. A veces me digo si no seré realmente un varón, rio. De niña, con los pechos pequeños y las caderas estrechas, también dudaba si no tendría yo más de hombre que de mujer. Lo que soy es más hombre que Yates, eso seguro.
Bueno, intervine, todos somos más o menos así, ¿no? Por fortuna.
Desde luego que sí.
Quizás su problema es que necesita a una mujer a quien amar.
Siempre he amado más a las mujeres que a los hombres. Siempre. Me gusta, me entretiene. En el sanatorio las enfermeras se burlaban de mí. Solían decir, ojo con ella, es una de esas. Y a mí me gustaba que lo dijeran.
Cuando ya estaba tendida en la cama, medio desnuda, volvió a hablar de su físico:
No tengo problemas de pulmón, eso seguro, porque me precio de tener el pecho fuerte, como mi padre. Pero como no tengo otra cosa que enseñarle para animarlo… Allá en el hospital, me estaban examinando, y el médico más viejo —siempre son los viejos los que se piensan que estás tonteando con ellos, los jóvenes saben que no va por ahí—, pues el viejo majadero intentó hacerme unos cariñitos. Ya sabe. Yo no sentí nada. Le pregunté que qué pretendía con eso, y paró.
Palpé el abdomen con esmero, pero no encontré nada. En verdad tenía el cuerpo de un hombre: caderas estrechas, pecho amplio y profundo y casi nada de busto. El pulso era regular y constante. Notaba el estrés solo en sus mejillas sonrosadas, en su mirada provocativa y un poco lunática, en las convulsiones de los pequeños músculos del rostro. Ella aguardó pacientemente mi veredicto. Pero no le había visto nada.
Ya, dijo. Solo hubo dos hombres que me encontraron el punto exacto, y se señaló una zona de la fosa ilíaca derecha. Uno fue un joven médico en el Hospital de Posgrado, que luego se ha hecho famoso, y el otro fue el cirujano que me operó por primera vez. El resto solo me toquetean el abdomen, como usted.
No olvide, dije en mi defensa, que hay un punto de la llamada «histeria severa» en el abdomen que, presionado de un modo concreto, provoca forzosamente un ataque con convulsiones.
Me observó con interés.
Sí, los griegos asociaban la histeria con esos órganos. De ahí su nombre. Quizás debería hacer que me lo quitaran todo.
De ninguna manera, le dije.
No, eso pienso yo. Ya vale de operaciones. Así que no cree que tenga cáncer.
En base a las evidencias que tengo, no, desde luego. Si pudiera ver las radiografías, quizá sería de otra opinión. Pero no, no lo creo. Por lo que me ha contado y por el tiempo que lleva con los síntomas, por el hecho de que no ha perdido peso, y de que la veo saludable y con buen color, yo diría que padece —que ya es bastante— lo que Llewellyn C. Barker llama… He olvidado el término, pero solíamos llamarlo «colon irritable». Es un espasmo del intestino grueso que simula los síntomas de todo tipo de enfermedades que frecuentemente acaban en operación.
Salí de la habitación mientras se vestía. En mi ausencia, habló con mi esposa. Quiero vivir porque he encontrado mi lugar en la vida. Soy ama de casa. Tengo un marido y un trabajo y ese es mi mundo. He descubierto, añadió, que debemos vivir por los demás, que no estamos solos en el mundo, que no podemos vivir solos.
También se dirigió a mí cuando la acompañé a la parada y nos quedamos juntos esperando su autobús: bueno, no me ha dicho qué es lo que tengo. ¿Qué es? Y no me diga que soy nerviosa.
Hasta hace poco, le dije, no se había descubierto la base anatómica para diagnosticar casos como el suyo. Aparentemente, eso dicen, las causas estaban ya en su plasma germinal cuando fue concebida.
Tengo un historial familiar bastante malo, asintió. La mía es una dinastía muy vieja, en decadencia. Viniendo de una familia achacosa, debería haberme casado con alguien robusto, pero mi complejo de inferioridad no me lo permitió. Cuando tuve oportunidad, no quise. Me faltó coraje. En vez de eso, me busqué a alguien de quien cuidar, alguien que me permitiera hacer de madre. Y me vine a fijar en Yates, que me necesitaba tanto. A saber qué tendría, que no empezó a andar hasta los doce años, con semejante cabezón y esas piernas tan escasas.
La base anatómica de su problema, proseguí, parece haber sido detectada en un campo de estudio reciente llamado capilaroscopia en el que se estudian las terminales vasculares microscópicas. En personas como usted, estos nudos terminales entre arterias y venas son largos y gráciles, son delicados, se expanden y se contraen con facilidad, y son la causa de todos los fenómenos variables de carácter nervioso que padece.
Sí, así me siento muchas veces, dijo. La sangre se me sube a la cara o al cerebro. Me dan ganas de salir corriendo o gritando, no puedo ni aguantarme.
Otros tienen nudos cortos y más o menos inertes. Ellos son del tipo letárgico, de tendencia estable, uniforme.
Ya está aquí el autobús, anunció. Adiós. Y en su prisa por marcharse, solo rozó las puntas de mis dedos.
Adiós, le dije desde lejos. La próxima vez tráigase a Yates. Dele recuerdos de mi parte. Adiós, adiós.