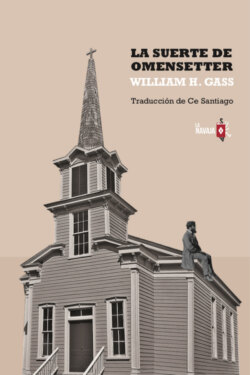Читать книгу La suerte de Omensetter - William H. Gass - Страница 11
2
ОглавлениеHenry Pimber se convenció de que Brackett Omensetter era un hombre estúpido, sucio y descuidado.
Primero Omensetter se clavó una astilla en el pulgar y observó divertido cómo se le inflamaba. La inflamación creció de manera alarmante y Mat y Henry le rogaron que fuese a ver al doctor Orcutt. Omensetter se limitó a meterse el pulgar en la boca y a hinchar los carrillos por detrás del tapón que se había formado. Hasta que una mañana, con Omensetter sujetando cerca, a Mat se le escurrió el martillo. El pus salió volando hasta casi el otro lado del taller. Omensetter sopesó el alcance del tiro y sonrió con orgullo, lavándose la herida en el barril sin decir palabra.
Guardaba la paga en un calcetín que colgaba de su banco de trabajo, era ajeno a la hora o al tiempo que hiciera, con frecuencia dejaba que las cosas que había recogido igual que un colegial se le escurrieran por los agujeros de los bolsillos del pantalón. Guardaba gusanos bajo unos platos, piedras en latas, hurgaba todo el tiempo en la tierra con palitos y las ardillas comían de sus manos alubias y a veces fideos. Las herramientas rotas lo pasmaban; a menudo almorzaba con los ojos cerrados; y, huelga decirlo, se reía muchísimo. Se dejaba crecer el pelo; se afeitaba solo de vez en cuando; quién sabía si se lavaba; y cuando iba a orinar, dejaba caer los pantalones sin más.
Luego Omensetter le compró algunos pollos a Olus Knox, entre ellos una gallina vieja cuya edad, según le contó más tarde Knox a Henry, creía que le había pasado desapercibida a su comprador. A la mañana siguiente la gallina había desaparecido mientras el resto corría atemorizado y volaba a brincos. Al principio pensaron que se había perdido en algún lugar de la casa, pero las niñas no tardaron en encontrarla. Estaban sumergidas, dijo Omensetter, escondidas bajo la niebla casi disipada, encorvándose para mirar por debajo y ver el mundo sobrenatural y las patas peladas de las demás persiguiendo con sigilo a los gigantes. La gallina yacía muerta al lado del pozo abierto y el perro le gruñía agachado junto al brocal. Henry había venido a cobrar el alquiler porque su mujer había insistido en que fuese en persona –cara a cara es más seguro, dijo ella– y Omensetter le enseñó los ojos del zorro reflejando la luna. Las niñas se contoneaban dando gráciles giros alrededor del agujero, pálidos sus vestidos a la vista. Sus ojos parecen esmeraldas, dijeron. Son esmeraldas verdes y amarillo oro. Es porque los ha cogido prestados del fuego del centro de la tierra e igual que balizas ven en la oscuridad. Luego Omensetter les habló de los ojos de los zorros: de cómo quemaban la corteza de los árboles, lanzaban conjuros a los perros, cegaban a las gallinas y derretían la más fría de las nieves. Para Henry, con cautela arrodillado sobre un tablón podrido, eran tenues puntos rojos, y el corazón se le encogió ante la visión de su malicia.
Has pensado en cómo vas a sacarlo, preguntó, irguiéndose frente al pecho de Omensetter.
Ya ves cuánto lo quería el pozo. Tendrá que quedarse donde se ha metido. Así es como ha ocurrido y puede que el pozo se harte de él y lo eche fuera.
Henry intentó reír. Estaba mareado de haber estado de rodillas y al abrigo de Omensetter le faltaba un botón. Nuestro zorro está en nuestro pozo, nuestro zorro está en nuestro pozo, vacía tenía la tripa nuestro pozo, ahora nuestro zorro está en nuestro pozo, cantaban las niñas, dando vueltas aún más rápido.
Id con cuidado, dijo, esos tablones están podridos y falta uno. Tendrían que haber reparado la cubierta.
En realidad el pozo era suyo, y al acordarse guardó silencio. Intentó una cautelosa sonrisa de disculpa. Pensó que podría tratarse del zorro que ha estado robándole las gallinas a Knox. Propio de la suerte de Omensetter, desde luego, que el zorro se hubiese apoderado de la gallina más agria, se hubiese atragantado con ella conforme huía y que después el suelo se lo hubiese tragado de la manera más estúpida. Qué cosa tan horrible: que la tierra se abra para engullirte casi a la vez que coges la gallina con la quijada. Y morir en un conducto. Henry descubrió que no era capaz de apretar el puño. En el mejor de los casos, el zorro debe de estar herido de gravedad, terriblemente apretujado, con el hocico pegado al muro húmedo del pozo. Ahora tendría el pelaje apelmazado y el rabo enredado, y su oscuridad se extendería hasta las estrellas nacientes. Un perro se desangraría las patas y se rompería los dientes contra los lados y después se reventaría el cuerpo saltando una y otra vez. Por la mañana, el hambre, y el sedal del sol descendiendo por el muro, los olores fétidos, el amargo agotamiento del espíritu. Con razón ardía de malicia.
¿Sabéis lo que son esos ojos? Son los ojos de un gigante.
Las niñas chillaron.
Sin duda, ese agujero llega hasta el país de los gigantes.
Omensetter le dio a Henry un buen golpe en la espalda.
De niño Henry no había sido capaz de sacar del pozo un cubo rebosante de agua; no era capaz de usar con fuerza la pala ni la azada, ni de usar el arado; no era capaz de serrar ni de blandir un hacha barbuda. Daba tumbos cuando corría; cuando saltaba, resbalaba; y cuando hacía equilibrios en un leño, se caía. Odiaba la caza. Le sangraba la nariz. Bailaba, aunque nunca fue capaz de aprender a pescar. No montaba a caballo, le disgustaba nadar; se enfurruñaba. Llegaba el último colina arriba, se quedaba en casa durante las caminatas, siempre era «ese». A sus hermanas les encantaba fastidiarlo, a sus hermanos avasallarlo. Y ahora no era capaz ni de apretar el puño.
En serio, ¿qué piensas hacer?
Omensetter se contoneaba felizmente alrededor del pozo con las niñas, sus cuerpos arrojaban una sombra débil sobre la hierba amarillenta.
Naaa-da, cantaban, naaa-da.
Omensetter debe percibir la crueldad de su humor, pensó Henry, ¿o estaba también libre de eso? Mudada la piel de la culpabilidad, ¿quién no bailaría?
No puedes no hacer nada, por supuesto, dijo; tendrás que sacarlo. Se va a morir de hambre ahí abajo.
Tendrá que quedarse donde lo ha puesto la gallina, dijo Omensetter con firmeza. El manantial lo hará flotar hasta la superficie.
¿A ese pobre animal?, no puedes hacer eso. Además es peligroso.
Pero Henry pensó en cómo saldría parado si la tierra contara sus crímenes. Imagina que al instante de pronunciar una palabra cortante, te sangrara la mejilla.
En cualquier caso, tendrás que sellarlo con tablones… las niñas, dijo.
Imagina que la lengua se te hendiera al mentir.
Este pozo es, por decirlo de alguna manera… mío. Lo olvidé del todo, la existencia de…
Suspiró. Un asesinato sería también un suicidio.
Te ayudaré a taparlo, dijo.
Oh, ellas lo disfrutan, dijo Omensetter. Si lo cubro se pondrán a llorar.
Las niñas tiraban con regocijo de los brazos de su padre. Él se puso a dar vueltas como un poste festoneado.
¿Cuánto… creéis que… aguantarán… esos ojos de gigante?
Henry se sujetó inestable a un árbol joven.
Podrías dispararle, supongo. Tienes una escopeta.
El pozo lo quiere… igual se escapa… ooh… niñas, está oscureciendo… no… fiiuuu… parad.
Entonces lo haré yo, dijo Henry, e imaginó la bala saltando desde el cañón de su escopeta y dirigiéndose contra el zorro.
Lámparas iluminadas en la casa. Mientras se alejaba hacia la calesa Henry midió las murallas de su cielo. No se había hundido todavía, pero pronto no habría nada a lo que apuntar, pues la oscuridad silenciaría los ojos del zorro. La hierba había empezado a espejear. Los animales sentían dolor, según tenía entendido, pero pena nunca. Eso parecía cierto. Henry podía aplastarse un dedo, aun así no permitiría que la herida le ocasionara mayor preocupación que una guerra en un país lejano, tal era el miedo con que vivía; pero el zorro era una criatura que colmaba los límites de su cuerpo como un lago que el disparo motearía al penetrarlo. Uno podía sobresaltar a un animal, pero sorprenderlo jamás. Los asientos de la calesa estaban resbaladizos, el rocío era abundante. Pensó que en alguna parte debía de tener un trapo, un trozo de felpa. Había murciélagos por encima. Sí, aquí estaba. Henry se puso a secar un asiento para sí. Revoloteando igual que hojas, los murciélagos volaban sobre seguro. ¿Y se sorprenderían las estrellas, alzando la vista, al descubrir al zorro ardiendo en sus tempranos cielos?
Ya está, has sido bastante precavido, has evitado que se te moje el trasero.
Henry hablaba con enfado y el carruaje empezó a hacerlo rebotar.
Así que el pozo llega hasta el país de los gigantes. ¿Por qué no? ¿Debería apartarse de aquello, de aquella insensibilidad y aquel romance, volverse hacia la firme y remilgada boca de la señora de Henry Pimber?, ¿sus manos que alegres se desasen?
Omensetter es un político nato, había dicho Olus Knox; es lo que llaman un tipo carismático. Qué inadecuada era esa imagen, pensó Henry, cuando era capaz de arrancarte el corazón del sitio. Jethro Furber se había puesto dramático, como siempre, dándose dolorosos pellizcos en ambas manos. Ese hombre, declaró, vive igual que un gato dormido en un sillón. Mat sonrió con dulzura: una visión llena de caridad, dijo; pero Tott reía al ver a Furber manteniéndose de una sola pieza en realidad mientras trataba de condenar lo que en Omensetter no eran más que armonía y ligereza, tal como Henry supuso, con una imagen tan sosegada. Aun así, ¿cómo podía soportar Omensetter aquel par de ojos? Desde… desde luego, tartamudeó Furber. Un gato es algo hermoso, desde luego. ¿Pero cuán hermoso un hombre? ¿Resulta atractivo en un hombre pasarse la vida durmiendo?, ¿cuidarse cual vaca?, ¿rechazar cualquier gramo de responsabilidad? Tott se encogió de hombros. El gato es un egoísta redomado, una bestia perezosa, esclavo de sus placeres. No hace falta que sermonees, dijo Tott, irritado; idolatraba a los gatos. Yo lo he visto, Furber giró en redondo para atraer cada mirada, yo lo he visto… vadeando. El recuerdo hizo sonreír a Henry, que refrenó la calesa. ¿Vadeando? Visualizó a Jethro de pie en un charco, con los pantalones remangados. Tott afirmó más tarde que Furber llenaba una silla como un saco de patatas que gotea. No, no, un inestable montón de paquetes, una torre tambaleante, un agarre incierto, sí, una silla llena de paquetes que peligran, o, en suma: un hatajo de hatillos desatados. ¿Y dormir?, ¿dormir? Dormir es como Siam –jamás había estado allí–. Era verdad, pensó Henry, ambos eran totalmente opuestos. El cuerpo de Furber era una caja en la cual vivía; sus brazos y sus piernas lo propulsaban y lo asistían como los agarres de un lisiado y el bastón de un ciego; en cambio, las manos de Omensetter, por ejemplo, tenían la misma expresión que su tez; tendían su naturaleza como una ofrenda de frutas; y se sumaban a lo que tocaban, ampliándolo, como ríos que afluyen y aumentan sus caudales. Vadeando. Divertido, Henry volvió a dar forma a la palabra, y se permitió observar cómo todo se inundaba de árboles. Encolando cometas, dijo Furber. Rodando aros. Voceando en plena la calle. Fur-berr (respondió ahora Henry como tendría que haberlo hecho entonces), Fur-berr, estás hecho una vieja… sí, una vieja con encajes. Pero el atardecer había inundado también a Furber, y a su intensidad feroz y puritana. Henry lo agradeció. Sabía que jamás se acostumbraría a aquel ardiente y oscuro hombrecito de cara blanca, siempre y rara vez el mismo, que aseguró un domingo que Dios lo había hecho pequeño y que le había entregado sus vestiduras para que en el púlpito pudiese representar ante todos la oquedad interior de sus cuerpos. No, apenas una vieja de encaje. Todos somos unos negros aquí, por dentro, había gritado. Os ha dado un retortijón, había dicho, doblándose, anudándose los brazos alrededor de las rodillas, y yo soy su sombra. Antes yo medía dos metros y medio casi, había exclamado, pero Dios me hizo pequeño para este propósito. ¿Qué clase de lenguaje era aquel?… oquedades corporales ennegrecidas. Jesús, pensó Henry, como la columna del pozo. ¿Y si se hubiese caído él?
Ding Dong Dang,
Pimber en el pozo está.
Henry intentó apremiar a su caballo hasta el galope, pero en un camino con tanto bache, con una luz tan pobre, este se negó. Maldijo durante un momento, y desistió.
¿Quién lo empujó ahí?
El pequeño Henry Pim.
El propio Omensetter no era mejor que un animal. Eso era cierto. Y Henry se preguntó qué era lo que amaba, pues creía saber lo que odiaba.
¿Quién lo sacará?
Nadie, claro está.
Cuanto Omensetter hacía lo hacía con tal sencillez que parecía un milagro. Afloraba de él con soltura, su vida lo hacía, como la línea amplia y suave a carboncillo del hombre que dibujaba tu caricatura en las ferias. Tenía una soltura imposible de imitar, pues en el momento en que eras consciente, en el instante en que tratabas de…
Menuda travesura esa,
Encerrar al pequeño Pimber allá,
Que ningún daño hizo jamás,
Pero…
O se movía con tanta soltura porque, pese a su tamaño, por dentro no era gordo; no había apretujado el pasado alrededor de sus huesos, ni metido el alma en manteca. Henry había visto los grabados –los del baile de los esqueletos–. Era, no obstante, un baile… ¿y si uno tuviera que morir para bailar…? ¿Qué posibilidades tenía el zorro? El zorro, sentía él, nunca había visto su pasado desprenderse cual salto de agua. Nunca había medido su día en momentos: otro… otro… otro. Pero ahora, arrojado tan al fondo de sí mismo, a la oscuridad del pozo, sorprendido por el dolor y el hambre, ¿no podría quizás retornar a un estado previo, recobrar capacidades que anteriormente le eran inútiles, pasar de animal a Henry, volverse humano en su prisión, X sus días, contar, esperar, quedar a la escucha de otro… otro… otro… otro?
Al llegar a casa su mujer le preguntó enseguida si tenía el alquiler y cuánto era, pero él atravesó la casa ofuscado, furioso y frenético, y salió de nuevo con su escopeta sin contestar, así que ella tuvo que gritarle a su espalda: ¿qué estupidez te traes entre manos?; pero ya lo vería, pensó él, observando con amargura que no había pensado que fuese a matar o a cazar sino que era un estúpido enrocado en su estupidez; y en la parte de atrás de la casa de Omensetter, sin molestar a nadie, le disparó al zorro ambos cartuchos. El disparo retumbó en los laterales del pozo y un perdigón salió volando y a través de la chaqueta le dio en el brazo con tanta fuerza que se le incrustó; pero, con gran esfuerzo, pues las frías estrellas vigilaban, hizo caso omiso a su herida, oyendo al zorro revolverse hasta quedar inmóvil. Además lo voy a sellar mañana mismo, pensó.
Conduciendo despacio hacia su casa, evaporándose su júbilo hasta dejarlo solo con miedo y frío, Henry recordó cómo, de niño, había esperado arriba de las escaleras del sótano a que su padre apareciera, y cómo, cuando tuvo la cintura de su padre a la altura de sus ojos, sin motivo ni ningún tipo de emoción reconocible, le había dado en el estómago un puñetazo terrible, vaciándole los pulmones de aire y forzándolo a doblarse bruscamente, a que su rostro sorprendido descendiera hasta tenerlo cerca. Henry se había llenado la boca de saliva; la base de la lengua le había hormigueado; había cogido aire. Pero gracias a dios había salido corriendo, llorando en su lugar. La saliva le anegó los dientes al huir. Recordó también el sonido de las manzanas al caer lentamente por las escaleras. Sus piernas habían sido lo primero en quedar paralizadas. Se habían derrumbado como estacas.
Matar al zorro le había proporcionado el mismo feroz y negligente tipo de júbilo, se recostó en la calesa, sin atender a las riendas, débil, a la espera de su castigo. Desde luego se sentía extraño. Había percibido su pasado con demasiada viveza. Su cabeza rodaba con el camino. Sabía, claro está, que era a Omensetter a quién había dado. Le traía sin cuidado sus vidas, a ese hombre. Una suerte como la suya no llega de un modo natural. Había que merecerla. La rabia empezó a removerse de nuevo en su interior muy ligeramente, y alcanzó a estabilizar la cabeza. Pero se había ennegrecido la noche, la luna y las estrellas quedaban ahora bajo las nubes, el mundo se había borrado en torno a él. Fatigado se hundió en sus ropas y dejó que la cabeza le oscilara libremente en el círculo del cuello de la camisa.
Henry Pimber descansó en la playa, pasándose de mano en mano cinco piedras minuciosamente reunidas. No alcanzaba a ver en las aguas dónde había caído su rostro. En su cabeza la casa a oscuras de Omensetter se alzaba en mitad de la hierba recortada. Le golpeó el relente frío y el sonido de las aguas al anochecer, suave y lejano, como pasos lentos que llegan en sueños, lo poseyó. Ese hombre era algo más que un modelo. Era un sueño al que podrías entrar. Del pozo, en un sueño como aquel, podías sacar con facilidad dos cubos rebosantes. En aquella agua una imagen de la fuerza de tus brazos echaría a volar como la alondra hacia su canto. Dichas aves, en dicho sueño, correrían como corre tu espíritu por su cuerpo, en el cual, a imitación del aire, la carne se ha tornado prado. Los guijarros cayeron, uno a uno, sobre la arena. Henry luchó contra las ganas de volver la cabeza. En vez de eso se agachó y cogió los guijarros. Apareció la luna. Los guijarros eran las perlas más suaves –como los dientes de los más golosos–. Y el farol de Lucy atravesó la casa y subió las escaleras. Arrojó las piedras. Formaron un círculo, atrapando la luz. Una se hundió en la orilla; una dio contra una piedra más grande; una encontró la arena; otra rozó la maleza del pantano. La última yacía a sus pies como una polilla muerta. Condujo despacio ante una luna rodeada de bruma.
A Henry le encantaba hablar de todo lo que veía cuando pasaba frente a la casa de Omensetter, aunque respecto al zorro se mantuvo cobarde y en silencio, y ni él ni su audiencia pensaron nunca en cuán extraño resultaba que se tomaran tanto interés por la cosa más nimia que hiciera su reciente vecino, pues Omensetter atraía el interés como en verano atrae la sombra. Era como si, al saber cuándo añadía las judías o cuándo cortaba leña para la colada, usaba la azada, o paseaba sin más por la mañana en el bosque de robles y arces como un árbol entre otros árboles, uno pudiese conocer su secreto, cualquiera que fuese su secreto, ya que de alguna manera debía ser la suma de aquellas cosas nimias puestas todas juntas, pues como al doctor Orcutt le gustaba remarcar, todo sarampión era síntoma de enfermedad, o como decía Mat Watson, cada giro del viento o barranco o nube era una parcela de la extensión de los elementos.
Henry le preguntó cómo sabía que era un niño, pues era sabido, dijo, que también las niñas daban patadas, y Edna Hoxie, lo bastante flaca, decía ella misma, como para entrar a gatas y sacar uno bien gordo, se pasó por allí para ofrecer sus servicios llegado el momento. Pero Omensetter dijo que él sabía. Dijo que a un niño que ya había aprendido a gatear le resultaría sencillo nacer. No te desilusiones, Brackett. Olus Knox tiene tres, dijo Henry. Cada vez que su mujer quedaba encinta él abrigaba las mismas esperanzas que tú, y tiene tres. Se le hace difícil no tener un chico, con tres quién va a llevar su apellido ahora que a ella se le ha pasado el arroz. A ti podría ocurrirte lo mismo. Espero que no… pero podría ocurrirte justo lo mismo. No deberías contar demasiado con lo que vaya a salir de ella este otoño ni figurarte nada por lo fuerte que dé patadas el bebé ni por lo alto que se coloque. Omensetter rio sin embargo. Dijo que él sabía. Que había interpretado las señales.
Al principio la herida tan solo le dolía y luego el brazo se le quedó rígido. Ve a buscar al doctor Orcutt, por el amor de dios, dijo Henry, y se escabulló a la cama. Entonces la rigidez se le extendió al cuello. Lucy supo en Gilean que Orcutt estaba con Decius Clark en lo profundo del condado. Cuando Watson y Omensetter llegaron, Henry había parado de hablar y la cara se le tensó mientras lo vigilaban. ¿Una herida de escopeta? Extracto de olmo entonces, me parece, dijo Mat. Lucy lloraba, corriendo de habitación en habitación con telas en los brazos hechas una bola. Los labios se le apartaban de los dientes, los párpados se le caían, opio, me parece, dijo Mat. Se le dobló el cuerpo. La habitación tendría que estar a oscuras, me parece, dijo Mat. Lucy subía y bajaba a tropezones las escaleras y por último la mandíbula se le agarrotó del todo. Los resuellos atrajeron a Lucy y cuando Omensetter le preguntó: ¿tienes remolachas?, los trapos le rodaron de los brazos de ella. El reverendo Jethro Furber, su figura retorcida igual que un cordel anudado, murmuraba, sepúltalo, cúralo o sepúltalo, o algo así, si estuviera de verdad en el rincón igual que un perchero, ¿estaba?, ¿ese era Watson donde las paredes se henchían? Matthew arrastró a Lucy a otra habitación. Con qué facilidad los vio. La deidad le ocultaba Su sagrada farsa. Sepúltalo, murmuraba Furber, cúralo o sepúltalo. A través de la pared que agostaba vio que ella intentó besarlo cuando él la ayudó a tenderse en la cama; le tiró salvajemente de la ropa. Un pelín de suerte y lograremos que ese tétanos te suelte, ¿quién ha dicho eso? Entonces Mat salió de puntillas hacia los bramidos del pasillo y se encerró en el armario más grande. A su alrededor ropa de cama, toallas y prendas de mujer en estanterías.
Omensetter hizo un emplasto de remolacha cruda machacada y lo ató con trapos a la herida y a las palmas de las manos. Henry notó que le fallaba la vista mientras los labios se le abrían y trabajosamente el aire se hacía hueco por entre sus dientes. Mat los observaba desde el umbral, en apariencia tranquilo; pero parecía llevar roto un botón de la camisa y un desgarrón en la manga. Entonces su cuerpo se ablandó. Ahora es entre Henry y el tétanos, dijo Omensetter; nada más que entre ellos. Me quedaré, dijo Mat, necesita compañía. Pero igual que unas cortinas Furber colgaba manifestándose, su oquedad, todos pudieron verla, hinchiéndose apenas, la pared de gasa, y titilando las leyes de Dios. Omensetter tenía en las manos manchas de remolacha. Le da lo mismo, dijo, menguando también su cuerpo. Le has aflojado las ropas a Lucy, estupendo, Henry oyó decir a Omensetter mientras sus pisadas se perdían en las escaleras, ahora está dormida. Mat cogió a Henry de la mano mientras Henry silbaba sin pausa como vapor.
Orcutt llegó al caer la tarde, arrancó el emplasto de la herida, le dio opio y acónito, le metió a la fuerza lobelia y pimiento en la boca, contempló las palmas vendadas pero no tocó las envolturas, esperó los vómitos. Watson dijo más tarde a Henry que en su opinión la mandíbula ya había empezado a aflojarse, y no se sorprendió cuando comenzaron los vómitos. Habría jurado que era un caso perdido, dijo el doctor Orcutt. El reverendo Jethro Furber vino a rezar y por la mañana la mandíbula se había aflojado. Edna Hoxie, la matrona, descarada, le pidió a Omensetter la receta y presumió ante todos de la facilidad con que la había conseguido.