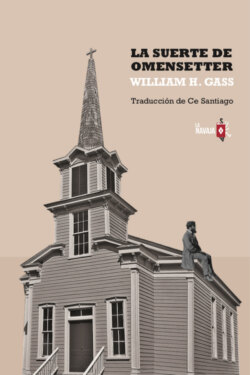Читать книгу La suerte de Omensetter - William H. Gass - Страница 13
4
ОглавлениеNo podía dormir. ¿Notaste lo inquieta que estaba y cómo me revolvía en las sábanas? Tiene que estar cambiando el tiempo. Siempre estoy inquieta cuando cambia.
Ella se llenó las mejillas de aire.
Henry ignoró la voz de su esposa; sumergió la mano en el viento. Las hojas oían hablar del frío. Giró la palma de la mano, dejando que el viento le pasara por entre los dedos. Frío como agua de montaña parecía manar de las nubes pálidas. Esto es lo que se siente, pensó, al correr por las manos ahuecadas de Omensetter. El tiempo pasa sereno a través del embudo de sus dedos –clic, clic, clic– como el agua sobre las piedras. Cuando últimamente sentía el viento rara vez tenía otra sensación; aun así había momentos, como en un sueño, en los que podía sumergir la mano en el aire y sentir el cauce en la orilla del ser, y el agua vacilante. En el precipicio había un bañista con los pechos tan grandes como los de Dios, los pezones como bayas, brillantes como la escarcha. Vello dorado como el maíz se reunía en Sus muslos. No a mi imagen. No como yo. Pero en el sueño que lo incapacitaba, estaba a flote en el saliente, suspendido como un pájaro sobre el increíble golfo, mientras cada minuto lo aterraba sobrevolándolo. Con las manos en los oídos podía sentir cómo caían. Por debajo se extendía una planicie vacía en la que el brillante arroyo se secaba. Se convertía entonces en un camino que se estrechaba hasta formar una vía en el horizonte frío. Oía el rugir de un milagro inminente, un pico largo en busca de serpientes.
Un suave pluf. El aire se alejaba en ráfagas.
Va a llover, salta a la vista.
Henry retiró la mano.
Nos deben el alquiler. Iré andando.
Andar. Andar. Él también vendrá andando. Os cruzaréis.
Seguramente, dijo, yendo a por su abrigo.
¿Caminar es lo que te ha mandado el médico? Uoo. Nuestra habitación estaba anoche cargada como una tumba. ¿No lo notaste? Sabe el cielo que yo a ese no lo quiero aquí, a esa bestia. Es como un animal. Respira como un animal. Puaj. Huele como un animal. Sabe el cielo que yo a ese no lo quiero aquí.
Por eso me voy. No vendrá.
Oh, no, para nada. Vendrá. Se presentará. Quieres encontrarte con él lejos de mi vista, eso es todo. Deberías quedarte aquí a descansar. No es más que una bestia, una bestia. Y enorme como está ella desde hace poco no ha pasado con ella mucho rato, a no ser que le importe poco su dolor.
Lucy, por favor.
Ahora que han tenido a ese niño pasará un tiempecito hasta que se atreva a acercarse otra vez a ella, me parece a mí. Imagínate a esa criatura gorda despatarrada encima de ti. Seguro que está lleno de pelo igual que un gato macho.
Por el amor de dios.
Oh, bah, no me seas mojigato.
Ella hundió la cuchara en un cuenco.
Me pregunto cómo puede permitírselo el pobre de Mat, dijo ella en voz más queda. Apenas gana para el alquiler, de eso tengo constancia.
Dios, ojalá…
Sal. ¿No me olvidé de poner sal la última vez? Acuérdate. Estaban sosas. Estuviste toda la tarde quejándote y era un horror lo que quemaban.
A veces ella hacía que Henry pensara en vapor, o en algo peligrosamente vaporoso y blanco, pero ahora estaba ahí de pie ante la encimera tan tiesa y metálica como la cuchara cuyo reborde pasaba ella una y otra vez por el cuenco que tenía pegado al estómago.
Bueno, trabaja duro y estoy segura de que merece lo que saca… Desde lo de tu enfermedad te pasas la mayor parte del día allá abajo.
Omensetter me salvó la vida. Por eso lo odias.
Oh, por todos los santos, Hen, sabes que siempre lo has negado. Nunca antes habías dicho que te salvó la vida. ¿Esa especie de magia? Tú lo que quieres es sulfurarme.
Se volvió de pronto hacia él con expresión débil y triste.
Yo también tengo muchísimo por lo que quejarme, Hennie, no solo por la sal, muchísimo por lo que quejarme. Ya sabes… nuestra… y, oh, no deberías tratarme así, Hen.
Su expresión volvió a endurecerse.
Bueno. ¿No fue eso lo que dijiste? Fue al doctor Orcutt, creía yo, a quien le diste las gracias. Uff. El brazo se me cansa enseguida. En esta cocina. Tendrías que haberlo visto en esta cocina, mi espacio privado. Picando remolachas. Estas encimeras no son de mi altura. Bueno, no las hicieron para mí sino para tu madre, por supuesto. Puso perdida la madera de las encimeras, se puede ver, ahí, ahí…
No, esas…
Mira, por ahí, y ahí, y ahí, ahí, ah, esa bestia inmunda.
Ella soltó la cuchara y apoyó la mano en la encimera; se puso a palpar la madera.
Tu madre podía pasarse el día removiendo y no suspirar más de lo normal en ella.
Trabaja bien. Es un manitas.
Oh, estoy segura de que Matthew no se arrepiente de nada. Es un manitas.
Ella soltó el cuenco de golpe.
Aunque menudo idiota es bailando al son que le marcáis vosotros dos.
Mat le paga como es debido, y al fin y al cabo ya es mayorcito.
Uy. Es enorme. Le da para hacerse cargo de sus hijos, ¿no? ¿Y también de su mujer? Ella debe de estar ahorrando una barbaridad. ¿Cuánto te debe?
Me paga, me paga.
Caray. Por supuesto que te paga. Es lo que, si no fuese yo una señora con educación, llamaría un pobre cabrón estúpido, un pobre cabrón estúpido.
Bueno, Lucy, eso es cierto, eres una señora.
Ella lo miró con aspereza.
Más de lo que eres tú un hombre decente, dijo ella.
Entonces ella se echó a llorar y dio la espalda a la encimera para sonarse la nariz.
El doctor Orcutt, pensó Henry. Lo odio. Desliza los dientes por la barba y los ojos le bizquean.
Aparta de la puerta. ¿Me estás oyendo? ¿Henry? Cuando estuvo aquí se me quedaba mirando igual que un búho.
Deberías peinarte.
Era una indecencia, cómo me miraba. Me miraba. No es más que un animal. Peludo como un oso. La cabeza le gira por completo.
Me voy.
Vete pues. Vete. Os cruzaréis en el bosque, vosotros dos. Lo sé. Os cruzaréis. ¿Tienes que ir andando hasta allí? Te vas a resfriar otra vez. Te vi tiritar.
No.
Como un perro viejo yendo adonde sea que haya un parche de sol en el que sentarse a tiritar. Nadie viene a vernos nunca. Antes la gente venía, Gladys, Rosa, Mat. Nadie desde que caíste enfermo. Siempre coge por el camino del bosque. ¿Por qué?
Ahorras tiempo.
¿Tiempo? Ay, cielos. Tiempo. Ese animal. Huélelo. No existe el tiempo para él. Solo existe él mismo. Igual que una vaca a la que se le mueven las entrañas. Cielos, tiempo. ¿Qué quieres de él? Jamás lo conseguirás, sea lo que sea. Él no se preocupa por nadie, ¿es que no lo sabes? Ni siquiera por ti, Henry. Oh, fíjate en lo que haces, estás dejando que entre viento. Cierra la puerta.
El sendero condujo a Henry Pimber, pasado el escorial, al otro lado del arroyo del prado donde un único carpe se endurecía despacio a la sombra meridional del collado y los árboles de los bosques colindantes empezaban en filas tal como hacía el angosto camino de su sueño, estrechándose hasta quedar en nada en el horizonte blanco, pues las vías del tren se estrechan al fondo del viaje de cualquiera; y él los nombraba según los pasaba: olmo, roble, avellano, alerce y castaño, como si él pudiese haber sido el Adán caído que los pasara y gritara sus suaves y familiares nombres, como si esos nombres familiares pudiesen hacer amigos por él al ser pronunciados para el mundo desconocido y hostil que le habían contado que había sido su paraíso. En el nombre de dios, ¿cuándo fue aquello? ¿Cuándo había sido? Pues había odiado él cada día que había vivido. Fresno, abedul, arce. Cada día pensaba que duraría para siempre, y para siempre la noche, y que el amanecer arrastraría eternamente hasta la luz otro día, para siempre, largo y vacío; pero pasaban a gran velocidad, el día, con un chasquido pasaba la noche mientras caminaba junto al arroyo, junto al carpe, los saúcos, las acederas, los cedros y el abeto; pues al nombrarlos, sus suaves nombres, que sonaban en su solitario cráneo, en ellos estaba el fuego del otoño, y nombraba los días que había perdido. Era, aun así, triste morir. La eternidad, para ellos, había finalizado. Y él caería, cuando llegase su hora, como una hoja jamás vista, el brote que fuera la gloria de su nacimiento olvidado antes que recordado. Nombró el chopo, el haya y el sauce, y en voz alta nombró la acacia cuando la vio deshojada como un campo de batalla. En el nombre de dios, ¿cuándo fue aquello? ¿Cuándo había sido?
Omensetter llevaba hoy su abrigo largo. Aparecieron pedazos entre los árboles. Luego pelo enmarañado. Un rostro redondo y acalorado: resuelto, churretoso. Dientes como guijarros. Levantó el brazo en un saludo. Y desapareció. Su mano brotó de una rama. Henry echó a trotar. Omensetter cruzó un pequeño claro, arbustos le ocultaban los pies. Saltó una rama delante de Henry y dividió su visión a la altura de la base. El sonido de su pulso se hizo más fuerte en sus oídos. Debemos ser cuidadosos, pensó, lo tenemos todo en contra.
Las vainas del saúco no aguantarán el invierno, me temo, dijo Omensetter. El musgo está espeso y el pelo de la oruga es denso.
Pensé en cruzarme contigo, dijo Henry, por hacer ejercicio.
Omensetter rio. Tenía los dientes descoloridos.
No era por el alquiler, sabía que te acercarías con ese… ¿Y cómo está el chico?
El chico está bien. Hacemos que duerma hacia el sur para que coja sol.
Qué nombre le habéis puesto, no me he enterado.
Amos.
Omensetter se demoró en la palabra.
Tengo un tío rico con ese mismo nombre.
Rio entre dientes.
Precioso, dijo Henry. Amos Omensetter. Sí. Precioso. ¿Y las niñas?
¿Las niñas?
¿Cómo están?
Están bien, y Lucy está bien. El perro también está bien. Igual que yo.
Bien, dijo Henry. Estupendo.
Las hojas del chopo, vio, habían amarilleado pronto. Omensetter llevaba dinero en la mano. Había salpicaduras de rojo en los arces. Ahí estaba el dinero y ahí estaba el final. Se lo pondría en la mano y se dirían adiós. Omensetter le daría la espalda y se despediría con un gesto. Los robles blancos, todavía verdes, lo engullirían, ausente ya el sonido de suaves que eran sus pisadas en el bosque. Henry se agachó y cogió una bellota. Si hubiese otra manera. Se llenó la mano de bellotas, las volteó distraído. El puño de Omensetter ocultó el dinero y Henry lo agradeció, pero vio que se había recortado las uñas, y Henry se sintió terriblemente contrariado. Trató de encontrar en el rostro de Omensetter una señal más profunda pero ambos se encontraban al parecer en una nube de mosquitos. Henry agitó la mano delante de sus ojos.
Me alegra oír lo bien que está Amos, dijo al fin.
De nada valdría, pensó, preguntar si viviría allá en libertad.
Quiero ver cuánto han cambiado de color las hojas. Subamos la colina, no queda lejos.
Omensetter retiró una rama de roble y Henry lo siguió.
De tanto en tanto una hoja se desprendía y navegaba hacia el valle. Henry intentó hablar pero Omensetter iba delante. El viento discurría en torno a él como en torno a una roca, y Henry sentía que su voz no era lo bastante fuerte para remontar semejante corriente. Vio una hoja ancha soltarse y zambullirse mientras el bosque se hundía por debajo de ellos como una ola al retirarse. Pararon un momento en la loma desnuda y Omensetter señaló el fulgor que despedía la colada de su esposa tras los árboles.
Dice Orcutt que ella no debería hacer mucho esfuerzo, gritó Omensetter, así que me he puesto a colgarla yo.
Levantó los hombros con expresividad.
No logro que las niñas lo hagan.
Henry se dio cuenta entonces de que podía ver a través del verde inmenso y de la marea cambiante como si viese el fondo.
Desde que cayó enfermo… Todo empezó con… desde que cayó enfermo. Antes petrificarse y morir había sido su deseo; petrificarse sin más había sido su miedo; pero había sido una piedra con ojos y visto como ve una piedra: el mundo como es en realidad el mundo, sin el menor prejuicio de corazón ni artificio de la mente, y había accedido a esa verdad como solo puede soportarlo una piedra. Anhelaba ser de nuevo duro y frío y no tener sentimientos, pues desde que cayó enfermo había sido presa de los sueños, dormir y desvelarse, y de súbitas ráfagas de visiones anormalmente nítidas e inhumanas en las cuales todos los objetos eran deslumbrantes, gloriosos y aterradores. Entonces vio, pensaba, como veía Omensetter, salvo por la belleza dolorosa. Si hubiese al menos un modo de ahuyentar el dolor.
El sendero era empinado. Su cabeza quedaba casi al nivel de las pisadas de Omensetter, sus zapatos tenuemente abrillantados. Henry se sintió abandonado. Ese condenado estaba al tanto de su suerte. Sabía. El viento soplaba con fuerza y riachuelos de lágrimas protegieron los ojos de Henry.
Quizás la altura, quizás el viento, quizás se estaba constipando después de todo, pero Henry notó que sus sentidos se nublaban y se mezclaban, luego volvían a centrarse. Algo estaba intentando salir –Omensetter gritaba que la escarcha era trabajosa–, algo le saltaba contra los lados del cráneo. Ay, dios, el zorro, pensó Henry, frotándose los ojos con los nudillos. Tenía la gallina en la boca, vida en los dientes, chorreando saliva. Plumas babeadas por el hocico. Y entonces la tierra había gruñido. Hacía solo un momento. Nunca llegó a sellar con clavos el pozo, aunque ahora cuando apretaba los dientes este se cerraba por completo. Algunas han cambiado pronto, dijo el grito de Omensetter. Las hojas igual que pececillos. ¿Se había creído que estaban jugando a Adán y Eva?, ¿tres hijos y un perro? PARAÍSO JUNTO AL RÍO. Quizás junto a Deshielo Pintorescamente Desbordado. Arrendado a precio exorbitante por el señor Henry Dios, un demonio menor, a quien las agallas no le dan para convertirse en Cristo. No. Omensetter no. Ha parecido siempre igual de inhumano que un árbol. Los demás, quienes lo visitaron, eran humanos. Lo ponían enfermo dentro de su enfermedad. Allí estuvo la señora Henry Pimber, el pelo en desorden, ojos mate, los pechos caídos y los hombros clamando aflicción y culpa ante el deceso de él, mientras cada gesto era una figura en un lienzo de deseo; allí estuvo el reverendo Jethro Furber, una llama que ennegrecía, y la señora Valient Hatstat, aros moteados en los dedos, una pequeña cicatriz blanca como clara de huevo sin limpiar que le recorría la comisura de la boca; allí estuvo el doctor Truxton Orcutt el de los dientes podridos y la barba manchada de jugo, que parecía una casa con un alero herrumbroso; allí estuvo la señora Rosa Knox, encarnada en sofá y un surtidor de cháchara, con su intermitente risita nerviosa que le agitaba los pechos, y también Israbestis Tott, mendigo, zanfonista, escudilla, cadena y mono todo en uno; y allí estuvo la señora Gladys Chamlay, esa caña rallada, con nariz de tucán, dientes de bestia; la señorita Samantha Tott, tal alta que pensaba que debía encorvarse bajo el sol; y todas esas otras, con sus maridos o sus hermanos, invisibles tras ellas, haciendo ruiditos para celebrar la muerte de ese té flojo de Henry Pimber; mientras el señor Matthew Watson, ni rezando, ni hablando, ni llorando, ni exclamando, incómodo en un rincón, se rascaba una roncha subrepticiamente por encima del pantalón.
Todavía no han cambiado… del todo, dijo Omensetter.
No Adán sino inhumano. Por eso lo amaba acaso, se preguntó Henry. No era por su vida –una maldición, sabía dios–; no era por el emplasto de raíz de remolacha. Residía en algún lugar de la oportunidad de ser nuevo… de vivir con suerte y de perder a Henry Pimber. Siempre lo había llenado todo de humanidad. Hasta el aire se sentía culpable. Antes habría visto cada árbol a lo largo de esta cuesta con osamenta humana y enramados de emoción como el árbol de negra hiel, la acacia, abatida incluso en el cénit del mayor de los veranos. Cuán conveniente habría sido hallar a amigos y enemigos embarcados en troncos mansos y lentos, en este o aquel árbol vencido, a salvo sus aspiraciones en las ramas más altas y sus fuegos dentro de una vaina de semilla silenciosa. Podría palpar sus cuerpos con las manos y grabar su nombre e inventar para ellos emociones animales que ninguna fruta podría contradecir. Siempre era más fácil amar a los grandes árboles que a las personas. Esos árboles eran honestos. Sus muertes se notaban.
Venga, Henry, qué demonios, vayamos hasta donde podamos ver.
En primavera eran de plata. Todavía eran de un verde reciente como el río. El sol acudía a ellas. El viento las tornaba. Y un verde oscuro, espeso y radiante en el culmen del verano. Era como el verde que a veces veía, cuando el sol daba directo y había muerto el viento, cubrir una piedra que estaba apenas bajo el agua. Existían el verde seto y la hiedra, pringosos como el extracto de olmo y fríos como el mirto. Existía el verde cieno pálido con amarillo; algo parecido al musgo o a la hierba bajo una roca o al interior de la cáscara del maíz. Existía cada matiz de verde del mundo. Existía más de lo que los ríos poseían, más de lo que cualquier prado.
El viento soplaba a rachas sobre la cresta de la colina, hinchando el abrigo de Henry y aplanando el pelo de Omensetter. Detrás de ellos, en el valle, las hojas estaban inmóviles como si desde la cima de la colina hubiesen ellos enjugado el viento. Aquí las ráfagas les cubrían los oídos. Omensetter gritó algo. En sus zapatos Henry encogió los dedos de los pies para asir el suelo. Caminó de lado con desgarbo, el abrigo azotándole las piernas hasta que pareció que su cuerpo cantaba igual que un cable.
… el desfiladero.
Henry avanzó tras él por el saliente. Con el cuello de la camisa inflado. De algún modo, en ese lugar de locos, lo estaba perdiendo todo. Omensetter se desvaneció. El suelo parecía caer a plomo. No estaba al tanto de que el mar tuviera agujeros pero ¿de qué otra forma te ahogabas si no? Entonces vio la cabeza tupida de Omensetter y fue a caer al desfiladero donde el viento rugía sobre los dos como las cataratas del Niágara.
Henry se sentó en una roca y se ciñó el abrigo.
No te gusta, dijo Omensetter.
Oh, no, es estupendo.
Tenían que gritar.
La piedra fría apretada contra él.
Bonita vista, dijeron.
Hacía un viento terrible.
Vengo aquí a menudo, dijo Omensetter. Allá hay un bote. Me pregunto de quién será.
Henry se encogió de hombros y aguardó. Pensó en la belleza salvaje de los árboles, en su propio afecto por ellos, sus sentimientos románticos, en su miserable enfermedad con su embustera claridad.
¿Subirás hasta aquí en invierno?
Omensetter hizo una mueca.
Demasiado frío. Te congelas. ¿No te encanta el ruido?
No, pensó Henry, no me encanta el ruido; el viento me va a arramblar las entendederas.
Pero en invierno, reflexionó, cuando el sol estaba en el oeste, los árboles sin hojas imprimían la nieve. El cercado de Chamlay contra las serpientes entrelazaba sus campos meridionales. Todo arbusto florecía, echando con fuerza cada brote, y todo poste insignificante embarcaba rumbo a la consciencia como si fuese enorme. Aquí el viento podría soplar sin parar, no alteraría nada; pero esta era la estación del cambio, el abrigo de Henry se hinchó separándose de él, y el semblante de Omensetter escapó hacia el valle. Una fatiga inmensa se apoderó entonces de Henry, pese a que el sol calentaba en el desfiladero. Pues claro, qué tonto había sido, Omensetter vivía no observando, uniéndose a lo que sabía. La necesidad hacía volar a las aves con la misma facilidad con que el viento arrastraba estas hojas, y nunca percibían la curvatura que describía el arco de su búsqueda. Ni un zorro gritaría belleza antes de haber masticado.
¿Recuerdas…? Recuerdas el día en que llegaste, exclamó finalmente Henry, señalando la colina occidental.
Omensetter alzó la cabeza hacia la corriente en la que el viento se llevaba sus palabras.
Ah… mbarrado. … iedo de que llov…
¿Tuviste miedo?
… ott?
¿Tuviste miedo de mojarte?
Ah… laro.
Me salvaste la vida.
… ott?
Digo que si eres feliz en Gilean.
… laro.
Omensetter dejó abruptamente el desfiladero, y emprendió el descenso. Obediente, Henry lo siguió, y vio entre ellos y el sol un halcón con las alas desplegadas igual que una hoja en la riada de aire. El navegante del viento anda suelto, pensó; mi vida se perdió al pie de esta colina estéril. Había levantado los brazos y ahora los dejó caer. Estoy terriblemente enfermo… estúpidamente enfermo. Hecho científico. Una risita queda lo sacudió. Y apenas si he estado vivo. Henry Wilson Pimber. Muerto a causa de una voluntad débil y un tiempo deshonesto. Alguna enfermedad por el estilo. ¿Cómo quedaría eso grabado en mi lápida? Tropezó. «… por todos los santos, Henry, tú nunca tendrás una lápida… ». Yo seré entonces mi propia lápida, querida, mi propia conmemoración muda, de igual modo que todo este tiempo he sido mi muerte y mi sepelio, mi propio pozo seco –agujero, pared y tinieblas–. Deberían dejarme a la intemperie en una montaña donde las aves pudieran picotear mi cuerpo, ya que nadie sería capaz de meterse adrede en este barro. Además, cualquiera que haya vivido de un modo tan lento y tan estúpido como he vivido yo debería pasarse la muerte en las alturas. Se le llenó la boca. Pobre, tonto, estúpido cabrón, tipo tonto… palabras tontas… Pero he creado a un Omensetter más digno, todo grasa nueva, el pelo revuelto y testículos velludos como los de un tigre. Henry escupió. Hecho científico. La saliva voló hasta su abrigo. Y cuando llegué en mi carreta como un despreocupado héroe del oeste, las nubes nadaban en el río. Caía la lluvia más allá de nosotros en el bosque, el Ohio igual que una brillante cinta para el pelo… Gilean, un sueño. Lalaa. Naaa-da. Lalaa.
Tengo que sentarme en alguna parte.
Oh, no, mantén el paso. Seguiremos bajando.
¿Tenía suerte? La tenía, se preguntó Henry, con sus zapatos abrillantados y todas sus preocupaciones nuevas.
El río desapareció bajo los árboles.
Caminaron junto al arroyo, junto al carpe, Omensetter, la mano en el bolsillo del abrigo donde estaba el dinero del alquiler, la espalda indiferente como un muro, junto al olmo y el roble y el arce, en la hondonada que torcía junto a la ribera, hacia la casa de Henry Pimber adonde Henry le siguió, junto al chopo, junto al verde sasafrás de ante, el haya. Ahora la plateada hierba de la mañana era dorada y resistente. La pizarra estaba limpia, la arenisca era intensa como azúcar de caña, y la arcilla roja, más suave tras las horas de sol, húmeda, guardaba los pies de ambos de la pizarra, las piedras de azúcar y hierba áspera y resistente.
Tengo que descansar, dijo Henry.
Al tronco le faltaba la corteza y estaba blanqueado. Yacía junto al arroyo como un hueso prehistórico.
Oh, vaya, has estado enfermo, es cierto. Esa colina está un poco empinada. Qué tal te sientes ahora, ¿bien?… estupendo, eso está bien.
Omensetter sacó el dinero del bolsillo.
Tendremos que mudarnos cuando demos con otro sitio. Allí hace un poco de humedad para el chico, ya me entiendes, la tierra está un poco baja cerca del arroyo. Bueno… has sido muy amable.
Vació el dinero en la mano de Henry.
Será mejor que vaya a ver a Lucy, dijo Omensetter.
Se balanceó rítmicamente durante un instante igual que un oso.
Lucy estará bien.
Claro, aun así, hay que vigilarla, el chico…
Omensetter se despidió con un gesto. Ramas le dividieron la espalda.
Adiós.
Bien, pensó Henry, bueno… va a dejar el zorro allí donde ha caído. En cualquier caso, eso era todo. Sí. Todo. Porque era imposible hablar con viento. Y, al fin y al cabo, dentro no había más que tiempo. Tiempo. Hojas. Polen, le habían contado, de infinitas plantas. También tierra, claro está. Y los granos que transportan la cocina, la floración y los pinos hasta la nariz. Semillas, naturalmente. Moscas. El canto de los pájaros y el bordoneo de las abejas. Él mismo, Pimber, precipitándose. Ayer fue la larga noche de las lluvias que cayeron, intempestivas, hasta el amanecer. ¿Mañana? Puede que mañana haya calma.
Muy bien. Me ocultaré en las alturas. Eso haré. Al fin y al cabo, ¿por qué hablar con viento? ¿No esperé a que hiciese viento para decir: me salvaste la vida?
Ding Dong Dang,
Pimber en el pozo está.
¿No esperé hasta que el viento pudo llevarse mi mentira?
Que ningún daño hizo jamás,
pero se hirió el alma a través de la manga.
De igual manera pensé por el modo en que caminabas por el pueblo, susurraba Henry apenas en voz alta, portando tu espalda con la sencillez y la despreocupación con que portarías una toalla, recién llegado siempre de nadar, parecías estar siempre a medio secar, eras una señal. ¿Recuerdas la primera tarde de tu llegada? Eras un extraño, desnudo para los cielos en realidad, y en tu lengua moraba tu alma cuando me hablaste, como si fuese yo un amigo y no un extraño, como si fuese tu propio oído. Traías barro bajo los brazos, barro resbalando por los laterales de tus botas, pelo abundante y revuelto, uñas sucias, un botón de menos. Relucían las nubes, un rosa cálido e intenso, y las observé navegar hasta que oscureció cuando llegué a casa. Me pareció que tú eras como aquellas nubes, igual de natural y de hermoso. Conocías el secreto, cómo ser.
Henry se aclaró la garganta. ¿Y había estado equivocado sin más? ¿U Omensetter había sido persuadido de su suerte tan concienzudamente que ahora la guardaba como si fuese oro, y con temor a que le robaran? Henry se envolvió la cabeza con los brazos como con un pañuelo. A Omensetter ya le habían robado. Le han robado todos menos el sacerdote. Furber odiaba sin más. Pero yo lo que cogí fue esperanza, un sueño, el oro de los tontos, peleas, suculenta gallina, dijo Henry. Qué fatigado estaba, y cuánto lo sentía… lo sentía todo. Sentía lo del alquiler, lo de la casa, la humedad, el pozo abierto, el río. Lo sentía por Omensetter, por Lucy, lo sentía por las niñas, otra vez por Lucy. Lo sentía por sí mismo. Lágrimas le encharcaron los ojos.
De igual modo, dijo Henry, pensé que, como los árboles, nos medías con tu inhumana medida, y que nosotros éramos hormigas atareadas en colinas o abejas en su panal cuyo amor era entregarse a la reina y causar la muerte. Cuando me pusiste vendajes y remolachas en las manos creí entenderlo. No había entre nosotros persiana alguna más que la persiana que había echado yo. Eras el mismo para el ojo humano que para el inhumano.
Se deslizó por el tronco y acalló sus susurros. Empujó los matorrales bajos hasta que dejó de ver los sicomoros. Era frondosa esta parte del bosque. Apartó las ramas con los brazos. Antes de marcharse Brackett Omensetter se había ocultado detrás de su rostro y hecho de su espalda un muro. Aquel hombre había sido un milagro. Lo había sido, exclamó Henry con rabia. Un milagro. Uno imposible de creer. Y, como todos ahora, se defendía del mundo. Un milagro no, un hombre, con máscara de hombre y muro de hombre. Henry rio entre dientes, desabrochándose el cinturón del abrigo. Tiró de él. Era una prenda fuerte. Sus lágrimas acumuladas manaron. Si Brackett Omensetter hubiese poseído en algún momento el secreto de cómo vivir, no lo habría sabido. Ahora la diferencia estaba en que… ya sabía. Al final todo el mundo se las había arreglado para decírselo, e igual que todos ahora se preguntaba en qué consistía. Como todos. Henry se secó los ojos. No busques a Henry aquí, querida, se ha ido. Rebosa estupidez, y a matar un zorro que se fue. Pero yo no moriré tan abajo como lo hizo él, pues yo podría decorar un árbol como las hojas de un arce. No. Tendría que ser alto. Un roble blanco quizá, con sus amplios lóbulos. Había belleza en el juego de palabras: dar el adiós1. Aunque no sería una ascensión fácil para un hombre que hasta hace poco había estado enfermo. Aun así el sol lo alcanzaría temprano y se quedaría el día entero, el viento soplaría apacible. Tendría que parecerse a saltar al mar. Pasó junto a los cerezos y junto a los tupelos nombrándolos en voz alta. Él era el Adán que los recordaba. Las lágrimas sin embargo regresaron. Cuánto lo sentía todo. Cuánto lo sentía por Omensetter. Cuánto lo sentía por Henry.
1 El juego de palabras se hace aquí intraducible: leave-taking (despedida), encierra la homonimia del verbo leave (‘marcharse’, pero también ‘dejar/abandonar’, y también ‘echar hojas’) sumada al verbo take: ‘coger’, ‘tomar’.