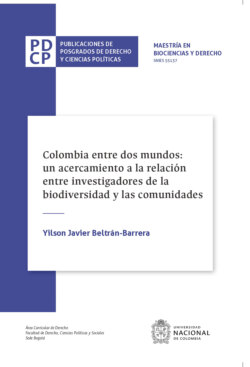Читать книгу Colombia entre dos mundos: un acercamiento a la relación entre investigadores de la biodiversidad y las comunidades - Yilson Javier Beltrán Barrera - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеLa apropiación del conocimiento de las comunidades locales por parte de la comunidad científica, así como el despojo de la propiedad de dichas comunidades, que por siglos han desarrollado sus propias formas de uso de los recursos naturales, ha sido tratado hasta el cansancio en la literatura sobre propiedad intelectual.
Los conocimientos de dichas comunidades se han venido utilizando en los laboratorios de corporaciones transnacionales y en institutos nacionales y extranjeros de investigación científica. La extracción de muestras biológicas e información genética, así como la observación de prácticas tradicionales, se ha llevado a cabo con el fin de estudiar y desarrollar productos en dichos laboratorios, en algunos casos estos han sido patentados y lanzados al mercado (Zerda, 2003).
Dicho fenómeno ha sido denunciado por diferentes autores (Rifkin, 1999; Martínez, 2001; 2007; 2008; Leff, 2006; Alimonda, 2009; Caldas, 2004; Escobar, 1999; 2005; 2006; Palacio, 2006; Delgado, 2002; 2008; entre otros). Así, las enormes diferencias en los métodos y en las metodologías de trabajo que emplean las comunidades y los investigadores de la biodiversidad llevan a que unos y otros desconozcan los aportes y desarrollos que cada uno realiza. Asimismo, la valoración económica del producto final se hace compleja, aunque la discusión no se reduzca a dicha valoración, pues existen múltiples formas de valoración y reconocimiento además de la económica (Martínez, 2008).
Siglos de experiencia en ensayo y error; divulgación y desarrollo de aplicaciones sobre uso corriente o potencial de plantas, animales, suelos o minerales; métodos de cultivo y selección de plantas; protección del ecosistema y muchos otros aportes de las comunidades (Zerda, 2003) resultan ser poco frente a los montos de inversión en laboratorios, experimentación, aislamiento de genes y otras técnicas científicas (Rifkin, 1999). De esto surge un conflicto entre investigadores y comunidades que permanece sin ser resuelto.
Hasta antes de la década de los noventa, las comunidades no recibían compensación por la utilización de su conocimiento, pues este se consideraba patrimonio común de la humanidad, igual que la biodiversidad (Zerda, 2003, p. 68).
Pero incluso después del Convenio de Diversidad Biológica (en adelante CDB), que establece la compensación1, esta se efectúa obedeciendo más a las necesidades del laboratorio que a las necesidades de las comunidades (Bravo, 1996; 1997). Dicho fenómeno se entiende como una desarticulación entre los investigadores de la biodiversidad y las comunidades observadas en las relaciones de investigación.
Con el interés de aproximarnos a la realidad de dicha desarticulación, en el marco de este proyecto nos acercamos a dos casos de investigaciones legales en biodiversidad llevadas a cabo en el país: el primero implica el acceso a recursos genéticos (en adelante ARG) y el segundo, permisos con fines de investigación científica (Pefic)2.
El propósito es analizar la relación investigativa que hay en el intercambio de conocimiento entre comunidades e investigadores, con el objetivo de determinar la existencia de la desarticulación y las señales hacia la articulación, pues cuando la utilización del conocimiento de las comunidades no representa beneficios para su bienestar, el fenómeno de la desarticulación se convierte en un problema para la protección del conocimiento (saber) tradicional (CST).
El ejercicio permite identificar tres formas de desarticulación: 1) la observada bajo las políticas de Estados imperiales, 2) la que se da bajo las políticas de Estados tecnológicamente desarrollados y 3) la que está bajo las políticas de Estados soberanos de la biodiversidad. Su importancia radica en demostrar que el problema de la desarticulación es histórico.
Ahora bien, dicho problema se presenta como un acto de apropiación del conocimiento que diferentes autores (Mooney, 1999; Shiva, 2001a; entre otros) han conceptualizado como biopiratería. Y este fenómeno procede con la peculiaridad de imponer la forma social de vida de los investigadores3 sobre la forma social de vida de las comunidades4.
La desarticulación se hace explícita cuando los investigadores de la biodiversidad traducen el CST de las comunidades al lenguaje científico, sin reconocimiento del aporte que hacen a los desarrollos investigativos adelantados por los investigadores.
La traducción del CST al lenguaje científico ha permitido generar en la actualidad desarrollos científicos para aplicaciones industriales, medicinales, cosméticas, entre otras, a partir de los recursos genéticos que proporciona la biodiversidad de los países megadiversos (Chaparro y Carvajal, 2007). La cuestión es que las comunidades han recibido poco o ningún reconocimiento por el aporte que hacen al conocimiento científico con su CST, a pesar de los avances con el CDB (1992), la Decisión Andina 391 (1996), el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)5, las Guías de Bonn (2002), las Guías Akwé: Kon (2004) y el Protocolo de Nagoya (2010).
Dado lo anterior, un nuevo paradigma de acceso y utilización de los recursos biológicos y genéticos inicia con el CDB (Nemogá, 2011) que firman 168 países en 1992; de este modo, cada país adoptaría una nueva reglamentación para la investigación. Este convenio entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993 (Convention of Biological Diversity). Actualmente, hacen parte 193 países –con la excepción de EE. UU6–. Colombia ratificó el CDB mediante la Ley 165 de 1994, y aprobó un régimen común de ARG junto a los 5 miembros de la Comunidad Andina mediante la Decisión Andina 391 de 1996 (Decisión 391, 1996).
El objetivo propuesto en esta investigación7 se alcanza de este modo: primero, mediante el análisis histórico de la desarticulación entre investigadores de la biodiversidad y las comunidades, lo que permite contextualizar nuestro objeto de estudio ubicándolo en su dimensión histórica; y segundo, a través de un análisis de las observaciones recogidas en campo de los dos casos seleccionados, los cuales muestran compromiso ético y político, así como diálogo de saberes. De este modo, dicho análisis abre un camino transitable para superar el problema de la desarticulación.
Ahora bien, el problema8 de la desarticulación entre investigadores y comunidades en la relación investigativa que hay en el intercambio de conocimiento ha sido estudiado por antropólogos y sociólogos9, en tanto involucra procesos de apropiación de conocimiento para el descubrimiento y la innovación científica por parte de una forma social de vida sobre otras.
Los antropólogos, especialmente después de los procesos de descolonización, comenzaron a renovar el trabajo etnográfico, pues este estaba marcado por el colonialismo de las teorías, metodologías y técnicas de investigación de la antropología tradicional occidental10 (Vasco, 2002; Cunin, Castillejo y Ospina, 2006).
En Colombia, los trabajos realizados por el profesor Luis Guillermo Vasco durante los últimos cuarenta años se han centrado en hacer una antropología al servicio de los indígenas (Cunin et al., 2006). Así lo demuestra su extensa obra (1973; 1975; 1985; 1987; 1994a; 1994b; 1998; 2002; 2003), además de una gran cantidad de artículos, ponencias y entrevistas.
La sociología, por su parte, específicamente la sociología de la traducción, tiene como objeto de estudio los procesos de innovación científica y tecnológica. Uno de sus objetivos es identificar las asimetrías entre el saber científico y común de las sociedades modernas (científicas y técnicas), por un lado, y el de las sociedades llamadas premodernas (o primitivas), por otro lado. Para ello debe prestar atención a los mecanismos de atribución de la innovación (Saldanha y Oliveira, 2005).
Para Callon (1986), la traducción consiste en expresar en un lenguaje propio lo que otros dicen o hacen. Por lo tanto, la ciencia es una cuestión de poder y de dominación, y la fuerza de un argumento se mide por el número de aliados que fueron convencidos y estabilizados (Saldanha y Oliveira, 2005).
Sin embargo, Mauricio Nieto Olarte, profesor colombiano, filósofo e historiador de la ciencia, en su reconocido libro Remedios para el imperio11, describe a los naturalistas europeos como actores sociales con intereses específicos, vinculados o no a proyectos imperiales de investigación, que se presentaron como científicos puros, desinteresados y comprometidos solo con la búsqueda del establecimiento de un orden en la naturaleza (Obregón, 2001). En dicho texto, Nieto incorpora el concepto de traducción de Callon para explicar la apropiación del conocimiento que sufren las comunidades nativas de Latinoamérica cuando el lenguaje de la ciencia occidental incorpora el CST sin su debido reconocimiento.
Por su parte, la obra del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, especialmente lo relacionado con investigación acción participativa (IAP), se centra en plantear la eliminación del sujeto y del objeto de la investigación. Esto tiene el propósito de que los resultados investigativos, en una verdadera praxis, retornen a sus legítimos dueños, de modo que la investigación sea funcional a los intereses y a las necesidades de las comunidades12.
No obstante, actualmente se está desarrollando el concepto de diálogo de saberes, en el cual se plantea la necesidad de revalorizar y recrear la sabiduría de las diferentes culturas y pueblos originarios, de modo que la ciencia occidental moderna sea parte de este nuevo proceso (Delgado, 2004).
Así pues, la historia ambiental expresada en Nieto y otros; el nuevo concepto de diálogo de saberes propuesto por Delgado y otros; la crítica de la traducción de Callon, que contrapone la racionalidad ambiental y la racionalidad económica (Leff, 2004); y los estudios interculturales que propone la renovada antropología con su etnografía en colaboración (Rappaport, 2007)13 son incorporados por la ecología política como campo de estudio. Todo esto con el propósito de reconocer, específicamente desde un ecologismo popular –y por ende político– (Leff, 2004; Alimonda, 2009) o ecologismo de los pobres (Martínez, 2008), una crisis ambiental que no es solamente ambiental, sino propiamente una crisis del conocimiento que “solo es posible trascender rompiendo el cerco de la mismidad del conocimiento y su identidad con lo real fundado en el imaginario de la representación, abriéndose al infinito desde un diálogo de saberes en el encuentro del Ser con la Otredad” (Leff, 2004, p. 3).