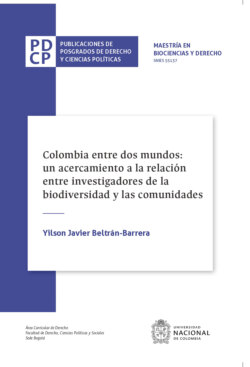Читать книгу Colombia entre dos mundos: un acercamiento a la relación entre investigadores de la biodiversidad y las comunidades - Yilson Javier Beltrán Barrera - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.2. Precisión sobre el significado de comunidades étnicas y culturales
ОглавлениеEl Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) (actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS) es el ente encargado de construir la política sobre el CST en Colombia19. Desde el año 2006 hasta la fecha se han dado fuertes debates para definir el concepto de CST en los comités de conocimiento tradicional convocados por la Oficina de Educación y Participación del MAVDT (García, 2009)20. Esto último ha conducido a la discusión sobre la población que es objeto de protección de dicha política (Beltrán-Barrera, 2016c).
En esos comités han participado, principalmente, diversos pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas, raizales y rom de distintas zonas del territorio nacional, así como delegados de instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y miembros de instituciones académicas. Producto de dichos debates, se puede hablar de comunidades étnicas y culturales por su carácter inclusivo. Este carácter posibilita diferenciar a los actores colectivos que deben ser protegidos por la mencionada política.
En ese sentido, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 establece la protección que deben brindar los Estados parte a la identidad cultural y a los derechos colectivos de las comunidades indígenas ubicadas en el territorio nacional. Colombia ratificó dicho convenio mediante la Ley 21 de 1991, cuyos artículos 4, 5, 8 y 23 vinculan directamente la protección del CST en el tratado (García, 2009).
Así, las comunidades campesinas y de pescadores analizadas en este trabajo, aun cuando no son reconocidas por el Estado colombiano como comunidades étnicas, sí tienen culturalmente un CST asociado al uso de la biodiversidad, como veremos en los estudios de caso.
La diferenciación entre étnico y cultural también es importante porque uno de los anexos21 que los investigadores de la biodiversidad deben presentar al momento de solicitar su acceso a recursos genéticos (ARG) o Permisos con Fines de Investigación Científica (Pefic) ante la autoridad ambiental competente (en adelante AAC)22 es la certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia de comunidades indígenas o negras23 (Vallejo et al., 2009). Si hay presencia de alguna de esas comunidades étnicas es necesario realizar consulta previa24. Dicha consulta está diseñada y debe realizarse exclusivamente para esas comunidades (indígenas y negras), como lo muestran los últimos análisis que plantean el paso de la consulta previa al consentimiento previo, libre e informado (Rodríguez, 2010; Rodríguez, Buriticá y Orduz, 2010; DPLF, 2011).
Respecto a las medidas administrativas que involucran asuntos ambientales, la consulta previa debe realizarse cuando se lleven a cabo procesos de investigación científica (recursos biológicos: colecta, recolecta, captura, caza, pesca, manipulación de recursos, movilización) y cuando se acceda al recurso genético, de acuerdo con los principios 10 y 22 de la Declaración de Río de Janeiro (Rodríguez, 2010, pp. 42-43).
Sin embargo, el marco regulatorio de la consulta previa incluye leyes, decretos y directivas presidenciales que, por su cantidad, diversidad y falta de consenso, generan inseguridad jurídica para su aplicación efectiva (DPLF, 2011, p. 49).
A pesar de los esfuerzos de la Corte Constitucional y de la presión de los organismos internacionales, el Estado colombiano no ha logrado aprobar una ley concertada con los pueblos indígenas que regule el procedimiento de las consultas y defina con claridad un marco legal y práctico en esta materia (DPLF, 2011).
Por ello, y por todas las dificultades de aplicación real y efectiva de la consulta previa (que se podrían resumir en que los pueblos no pueden ejercer de manera real su derecho a la autonomía y a decidir su futuro25), se ha planteado el necesario paso de la consulta previa al consentimiento previo, libre e informado.
La gran diferencia entre la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado radica en que el primero se fundamenta en el derecho a la participación, mientras que el segundo se fundamenta en el principio de la libre determinación de los pueblos
[…] en virtud del cual pueden establecer su condición política, lograr libremente su desarrollo económico, social y cultural, es decir, que pueden decidir sobre los proyectos que logren afectarles y además les permita a los pueblos indígenas tomar la decisión final directamente. (Rodríguez, 2010, pp. 69-70)
Todo lo anterior significa que los campesinos y pescadores (como comunidades culturales, mas no étnicas) no tienen la autonomía y autoridad para decidir si permiten o no el acceso de los investigadores a sus territorios, como en teoría lo tienen indígenas y negros26. Sin embargo, pueden tener cierta autonomía y autoridad –dependiendo de la capacidad de organización y formación política– pero esta no está reconocida en un estatuto legal específico con especial protección. Como grupo de personas, como colectivo, pueden buscar protección con herramientas jurídicas ordinarias.
De esta manera, y para efectos de este trabajo, la utilización del término de comunidades indicará aquellas colectividades étnicas y culturales.