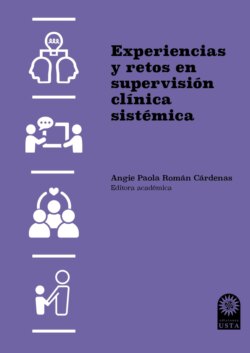Читать книгу Experiencias y retos en supervisión clínica sistémica - Angie Paola Román Cárdenas - Страница 17
Autorreferencia y edición de las historias de vida
ОглавлениеComo se ha mencionado anteriormente, las aproximaciones a la comprensión de la identidad desde las propuestas sistémicas constructivistas construccionistas se han referido a esta como un proceso enmarcado en el lenguaje, equiparable a una historia o biografía en constante desarrollo. El pasado, al ser conservado por la memoria —entendida no como una fuente objetiva de datos sobre sucesos anteriores, sino como narración organizada y organizadora de la experiencia y de las prácticas discursivas del momento vital actual—, puede ser re-figurado por un relato: “es contando nuestras propias historias como nos damos a nosotros mismos una identidad. Nos reconocemos en las historias que contamos sobre nosotros mismos” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 92).
Arfuch (2010), por su parte, entiende este espacio biográfico como una coexistencia intertextual. En este sentido, se comprende que es necesario aceptar que el sujeto enunciador se descentra, aun como testigo del yo, dadas sus condiciones provisorias, en virtud de la posibilidad de ser hablado y hablar de sí dentro de un trabajo dialógico.
Por tanto, puede plantearse el espacio de supervisión como un escenario dialógico en el que los “yoes” hablan y son hablados y, dado que no hay texto posible fuera de un contexto (Arfuch, 2010), en este se privilegia la dimensión disciplinar, profesional, terapéutica, así como algunos aspectos de la vida personal, familiar y social. En este espacio, las historias de vida entrelazan dichas dimensiones en un proceso de reescritura en el que los actores, como observadores activos, complejizan su formación, más allá de lo puramente académico.
Siguiendo a Arfuch (2010), si bien el contexto permite y autoriza la legibilidad de los textos, esto no significa que el contexto siempre los sature y cierre la posibilidad de que se desplacen a otras potencialidades de significación. De este modo, el contexto de supervisión viabiliza el desarrollo y la co-construcción de saberes y habilidades clínicas, pero brinda también la suficiente apertura a procesos co-evolutivos que dan cuenta de la constante negociación de las identidades de los actores.
Por otra parte, si bien suele haber un foco en cuanto al estilo terapéutico en los procesos de formación posgraduales, no podría desconocerse que en las prácticas profesionales en pregrado los estudiantes ya comienzan a dar cuenta de este aspecto. Los practicantes, aunque muchas veces han pasado por las mismas clases, no tienen la misma forma para intervenir en los casos asignados, por lo que se entiende que, así como ocurre con los terapeutas en formación, los movimientos interventivos están necesariamente atravesados por las propias historias, las propias experiencias.
Es por esto por lo que el estilo interventivo, más que tratarse de un aspecto o competencia aparte, ligada únicamente a lo académico-profesional, constituye una parte de la totalidad de la narrativa identitaria —siempre cambiante—, por lo que inevitablemente incluirá elementos personales y experienciales, conectados a las relaciones con la familia y con otros significativos en diferentes contextos de interacción. En este sentido, es válido afirmar que el estilo interventivo forma parte de la historia que cada practicante encarna y que se re-construye y actualiza continuamente en las interacciones con otros actores.
A partir de lo anterior, puede decirse que el estilo se nutre de diversas fuentes, así como lo hace la historia más amplia que constituye la identidad. Por eso el practicante dará cuenta de maniobras revisadas en los libros que recogen la técnica —desde diferentes enfoques—, escuchadas u observadas de sus profesores en los espacios de clase, así como de lo conversado y observado en sus compañeros y profesores en los escenarios de supervisión, cuando implican la atención de los sistemas consultantes en cámara de Gesell. Como se planteó en otra parte (Fonseca, 2012), la identidad —y el estilo, como parte de esta— se construye con base en una polifonía de voces.
Algunos aspectos de las identidades solo son accesibles desde las voces de otros. Como plantean Bolívar et al. (2001), “cada uno conoce mejor que nadie su vida, pero también la desconoce” (p. 42). Por eso en el trabajo reflexivo sobre ella, que no está dado previamente, sino que se construye en el curso de la formación, emergen dimensiones identitarias antes desconocidas o invisibilizadas. En el espacio formativo, el supervisor, desde su experiencia y comprensión enmarcadas en dominios conceptuales/epistemológicos y autoheterorreferenciales, construye lecturas de los practicantes a las que estos no podrían llegar. En efecto, el foco en los procesos de formación facilita la observación —y, desde luego, significación— de acciones del desempeño del practicante que no son articuladas inicialmente por este en su versión de sí mismo. El consecuente proceso de reflexión, propio de los escenarios de supervisión, en el que el supervisor conversa con el psicólogo en formación sobre sus comprensiones frente a su ejercicio, posibilita la articulación de estos acontecimientos extraordinarios —por utilizar la comprensión de White— en la narrativa identitaria del practicante.
Se espera que, como en toda intervención estética, las novedades narrativas alentadas por el supervisor en las conversaciones con el practicante puedan ser articuladas de manera coherente con el guion de vida que este trae. Es decir, que no resulten completamente extrañas a los términos de la historia narrada, de manera que sea posible mantener la continuidad narrativa, aun cuando haya transformaciones en su curso.
Continuando con la metáfora clínica4 como método de la supervisión sistémica, puede decirse que el supervisor tiene la responsabilidad de ser co-constructor de versiones identitarias generativas de los psicólogos en formación, aspecto que invita a tomar como partida miradas apreciativas sobre las bases —teóricas, epistemológicas, personales, etc.— y los desempeños de los practicantes en el contexto. Desde luego, así como un proceso terapéutico necesita de confrontaciones en algunos momentos, para “desatascar” una narrativa o un sistema de relaciones, la supervisión exige momentos de cuestionamiento, que inviten a la revisión de las propias posturas y promuevan las nuevas significaciones dentro de versiones identitarias capaces de articular habilidades y recursos en el papel de psicólogos en un ejercicio clínico.