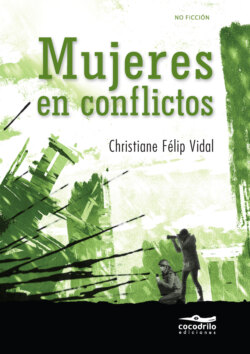Читать книгу Mujeres en conflictos - Christiane Félip Vidal - Страница 11
Planificar primero
ОглавлениеEl 11 de setiembre del 2001, dos aviones secuestrados por miembros de Al Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Los 110 pisos de ambas torres se derrumbaron con un total de 2 753 personas fallecidas.
Patricia estaba en Taipei, capital de Taiwán, y ese mismo 11 de setiembre en que la noticia del atentado dio la vuelta al mundo, la contactó Virginia Rosas, editora de la sección Mundo en El Comercio. Patricia era la periodista del diario más cercana a Afganistán. ¿Estaba dispuesta a ir? ¿Cómo negarse cuando en ese mundo mayormente masculino, una mujer elige a otra? Lógicamente, Patricia aceptó.
Para quien había optado por el periodismo cultural, llevar una corresponsalía en zona de guerra era meterse en terreno minado. Dice que esa llamada corroboró una suerte de «intuición» de que todo lo que estaba haciendo la encaminaba hacia algo mucho más importante. El momento había llegado. Y como declaró en una entrevista para la revista virtual Nudo de la PUCP: «Cuando surgen las oportunidades, las tomo y doy mi mejor esfuerzo. Me gustan los retos».
Salvo su localización, no sabía nada de Afganistán ni de su gente ni de su cultura ni de cómo ingresar a dicho país y, aún menos, de periodismo en una zona de guerra. En Taiwán no había consulado ni visa para Afganistán, pero había posibilidad de sacar visa para Pakistán en Hong Kong, y fue allí hacia donde viajó al día siguiente, planeando ingresar luego a Afganistán. Se pasó los días y noches previos a su partida consultando mapas, preparando rutas, informándose sobre un destino aún improbable. Desde Hong Kong solo había un vuelo a la semana que alternaba dos ciudades pakistaníes como destino: la capital Islamabad, al norte, y Karachi, al sur. Tenía previsto ir a Islamabad, pero el vuelo que le tocaba aquella semana era para Karachi. Lo tomó con la intención de encontrar luego un vuelo interno hacia la capital, lo cual no resultaría nada evidente y, apenas llegó, empezó a reportar aclarando el trasfondo político para que se entendiera la situación caótica de la zona.
Había dos formas de entrar a Afganistán desde Pakistán: en el norte por la ciudad fronteriza de Peshawar, a unos 180 kilómetros de Islamabad, donde se concentraban los demás corresponsales o, al sur de Karachi, por Queta. Optó por Islamabad donde se estaban llevando a cabo violentas manifestaciones de los pashtunes, una etnia vinculada al régimen talibán presente en Afganistán y Pakistán. Separados arbitrariamente en 1893 por la Línea Durand, división fronteriza entre ambos países creada en la época del imperio británico, los pashtunes suelen cruzar a diario aquella línea ficticia al tener del otro lado relaciones familiares o comerciales, y porque muchos mantienen la doble nacionalidad afgana y pakistaní. En Pakistán, ellos representan una importante comunidad: son el segundo grupo étnico del país y el principal grupo étnico del movimiento talibán.
En setiembre del 2001, luego del atentado de las Torres Gemelas, y debido a las presiones norteamericanas sobre el gobierno pakistaní que no escondía sus simpatías por Estados Unidos, los pashtunes con frecuencia hacían manifestaciones presionando al gobierno para que prohibiera el ingreso de los americanos a Afganistán a través de Pakistán. En dichas manifestaciones participaban también los talibanes refugiados en Pakistán luego de que el grupo armado islamista de la Alianza del Norte lograra vencer al régimen talibán, y Patricia aprovechó su presencia para entrar en contacto con ellos sospechando que le resultaría más difícil hacerlo una vez en Afganistán.
Desde Lima, la consigna era clara: a El Comercio llegaban a través de las agencias de noticias los hechos bélicos, atentados, avances y retrocesos de cada bando, pero lo que su editora esperaba de ella era aquello que no aparecía en los cables, lo que las agencias no quieren o no pueden cubrir por necesidad e inmediatez. Quería una cobertura centrada en la población civil. Quería historias humanas, historias de vida de gente anónima. Con el rótulo de corresponsal de guerra y un subtítulo de enviada especial para el diario El Comercio, la labor de Patricia habría de centrarse en las víctimas, eternas olvidadas de los conflictos. Venía de Humanidades, siempre había querido escribir, tenía el perfil y la fortaleza de carácter. Estaba lista.
En su mente, había de por medio una cuestión de responsabilidad que abarcaba también su condición de mujer. Pensaba: quien confía en mí es una mujer; si fallo, nunca más van a mandar a una mujer. No podía fracasar aun sabiendo que, en un país musulmán, su género no le facilitaría el trabajo. Esto lo confirmarían después las entrevistas con autoridades que la ignoraban si se dirigía directamente a ellos y solo contestaban las preguntas si las formulaba su intérprete varón.
Recordando aquella primera experiencia en zona de guerra, pone énfasis en que lo más importante de una cobertura es tener la cabeza fría, no dejar nada al azar, planearlo todo viendo si es posible o no. Así se controla también el miedo dice, poniéndolo de lado. Porque el miedo lleva a perder la cabeza y perder la cabeza puede significar perder la vida, y a ella le quedó claro, desde un principio: iba a hacer cobertura sin exponer su vida y no se iba a disparar como una bala perdida.
Tenía la determinación, tenía un plan preciso, tenía el apoyo moral y táctico de un equipo lejano, pero estaba sola en el terreno, venía de Cultura, era su primera corresponsalía y no tenía ni idea de cómo hacerla… Para paliar esas desventajas decidió seguir de cerca a los demás corresponsales, todos ellos curtidos en conflictos armados.
Corría la voz de que iban a abrir la frontera. A los cuatro días de su llegada a Islamabad, Patricia tomó un bus para Peshawar donde se quedó cuatro meses, pero no se cumplió el anuncio. Aprovechó el tiempo para recorrer el país, siempre atenta a cualquier nuevo aviso, dejándose migrar por los movimientos de los demás corresponsales: si se iban a algún sitio, era que había algo, entonces, los seguía.
Así, pisándoles los talones, llegó hasta Qetta, la otra ciudad fronteriza al suroeste de Pakistán, luego del anuncio de una eventual apertura que tampoco se realizó. Y fue más de lo mismo: reportaba rondando por la zona, agenciándoselas sola para desplazarse, siempre a la espera de que se abriera la frontera. Por fin, una mañana, nuevo aviso: no se iba a abrir la frontera en Qetta. Como ráfaga, todos los periodistas subieron veloces a sus camionetas rumbo al norte donde, quizás, sí se podría pasar. Desaparecieron antes de que ella terminara de empacar su modesto equipaje. Patricia se quedó sola.
Dieciocho años después, en la tibieza de un bar sanisidrino, mientras afuera camionetas y autos ingresan raudos al Olivar pese a la llovizna, a la noche que cae y a la limitación de 40 kilómetros por hora, Patricia habla de la diferencia de enfoque que había entre su cobertura y la de los demás reporteros y corresponsales. Habla sin pausa, como si temiera que se le escapara un detalle, una idea, un recuerdo. Habla mirando a los ojos. Es la suya una mirada franca, directa y suave a la vez.
Hace rato que le sirvieron el café que pidió, rato que ya no humea en la taza, pero descarta con un gesto de la mano las invitaciones a tomarlo. Y sigue contando.
Insiste en el plan de sus dos coberturas, en 2001 en Afganistán y, dos años más tarde, en Irak, así como en el apoyo de su equipo limeño que había hecho un trabajo ordenado, muy planificado: ella sabía adónde y para qué iba y cuáles eran los objetivos de la cobertura. Su única responsabilidad era cubrir la noticia y traerla a casa evitando los lugares donde el riesgo era descontrolado. La jefatura en Lima complementaba su reportaje con informaciones provenientes de las agencias, lo cual permitía tener una página bastante completa sobre la guerra.
Patricia pone énfasis en el «nosotros», como si hubiese viajado con todo el grupo cuando en realidad estuvo siempre sola, pero la vigilaban a la distancia, la apoyaban con las notas, le contaban cómo iban las cosas y el celular de su jefa estaba prendido día y noche en caso de emergencia. Habla con gratitud de la solidaridad de sus colegas peruanos. Todos varones, recuerda. La única mujer era su jefa y dice que ella, Patricia, no era sino una pieza en esa gran máquina donde la gente ve a una sola persona cuando en realidad se trata de un trabajo de equipo.
Para ella, sus colegas de El Comercio fueron sus ojos, sus oídos, su yak.
Veinte años después, el 5 de mayo del 2021, al enterarse desde la China del fallecimiento de su jefa, Patricia escribiría: «Esta mujer me mandó a la guerra… Hizo de mí una periodista sin fronteras físicas o mentales, desde corresponsal de guerra hasta corresponsal acreditada en China. Porque a sus ojos todo se podía y las mujeres lo podíamos todo. A partir de ese momento, desde la primera llamada telefónica a Taiwán para encargarme la corresponsalía de guerra, «la jefa» me acompañó en absolutamente todos los momentos cruciales de mi vida. Y me enseñó con su ejemplo a levantar la voz, mi voz».
Insiste en diferenciar su trabajo como enviada especial de aquel que realizan los freelance, y habla de su desconcierto inicial frente a un concepto de la noticia que desconocía y demoró en entender. Descubrió un mundo periodístico donde no siempre se compartía la información. «A mí, el diario me pagaba para que mandara un reporte —aclara—, mientras para los freelance que no tienen ningún tipo de apoyo económico, la noticia es un bien que se vende a las agencias y del que viven. Se podía entender que no estuviesen siempre dispuestos a dar a conocer los datos conseguidos, arriesgando con frecuencia su vida dado que muchos reportaban desde el frente».
A decir verdad, su presupuesto hacía que su situación económica se pareciera bastante a la de una freelance: tenía que restringir gastos en alojamiento, recurrir a particulares para el transporte, mediante pagos a veces excesivos. A falta de cajero automático, uno entra con una cantidad de dinero y se queda hasta que le dure, sabiendo que hay que ahorrar para pagar una salida urgente si es necesario.
«Es la lógica de la guerra», comenta, lo encarece todo, provoca y despierta en la gente los peores y mejores sentimientos: la fraternidad, el egoísmo, la codicia, la oportunidad de vender, de dar, de ayudar y de engañar.
Al preguntarle sobre los rasgos de su carácter que las situaciones de riesgo pusieron en evidencia, Patricia recalca la reflexión estratégica y la prudencia. Siempre tuvo conciencia de que no se trataba de arriesgar la vida por arriesgarla y evitó actos gratuitos de valentía. «No se puede cubrir un conflicto armado bajo un impulso pasional —afirma—. Hay una ética: el periodista no es el artista, no es la noticia, y no debe olvidarse de que solo va por la noticia».
Afuera, la noche ya cayó sobre el Olivar. También cae una garúa antipática que brilla a la luz de los faros. Indiferente a todo el entorno, Patricia sigue hablando frente a una taza de café de la que se olvidó por completo.