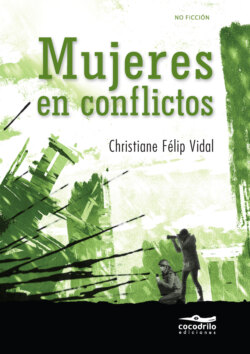Читать книгу Mujeres en conflictos - Christiane Félip Vidal - Страница 12
La mujer invisible
ОглавлениеEl día en que Patricia se quedó sola en la ciudad fronteriza de Qetta luego de que salieran en estampida todos los corresponsales extranjeros, tuvo la oportunidad de conocer la solidaridad en un medio que, hasta ese momento, le había parecido demasiado enfocado en conseguir la primicia de una noticia y no siempre dispuesto a ayudar a sus colegas.
No había ninguna posibilidad de transporte local. Estaba sola al borde de la pista cuando paró una camioneta, se abrió la puerta, el chofer se quedó mirándola y luego dijo en español: «Sube. No tienes cómo salir de acá». Era Tim McGirk, del Times. Era muy conocido y apreciado por todos. Se habían visto anteriormente y habían intercambiado unas cuantas palabras, lo suficiente como para saber quién era quién y para quién trabajaban. En la soledad física y moral en la que Patricia se hallaba, lo de McGirk le pareció un gesto de humanidad y, desde entonces, él forma parte de las personas de las que guarda un recuerdo imborrable.
Al menos alguien, por cierto, un occidental, la había visto en un país donde ser mujer la volvía invisible.
Entre tanto, en Lima, pasaba todo lo contrario: se había vuelto visible.
Unos vecinos informaron a la hermana de Patricia, que nunca leía los diarios, que en El Comercio salían artículos de una tal Patricia Castro Obando, enviada especial. ¿Tu hermana? ¿Algún doble? Un error, seguramente, contestó la hermana. Ella está estudiando en Taiwán. Patricia reconoce que, cuando le propusieron la cobertura, no informó a su familia porque no estaba segura de llegar ni cuánto tiempo se iba a quedar. Luego, una vez en Afganistán, no hubo forma de comunicarse con ellos, pues sus reportes pasaban primero. «Además —precisa—, nadie leía el periódico en casa, menos aún El Comercio, así que yo pensaba que no se iban a enterar». Tuvo que aclarar su situación apenas logró llamarlos, minimizando los riesgos. Estaban inquietos, le pidieron no arriesgar su vida y mantenerlos informados. «Lo bueno —dice riendo—, es que a partir de ese día mi hermana, al saber que yo reportaba a diario, empezó a comprar el periódico todos los días».
Hasta que Patricia comenzó a reportar por televisión, callaron el hecho a su madre. Ella tampoco leía el periódico, pero en cambio, miraba la tele. Por temor a que la viera en la pantalla sin previa información, Patricia la llamó: cumplía con un simple trabajo de periodismo en Afganistán. Tranquilizada, su madre que nunca había viajado y para quien Afganistán, París, Bogotá o Piura era igual, le pidió simplemente que se cuidara.
Se ríe cuando se le pregunta si su credencial de reportera especial de El Comercio le abrió las puertas, y contesta que ser latina, peruana y mujer no eran credenciales que abrieran las puertas. En Pakistán, su presencia no suscitaba ningún interés. Se había dado cuenta desde un principio que cuando recurría a autoridades pakistaníes, simplemente no la veían. Su mirada pasaba por encima de ella y se dirigían a los hombres que estaban detrás. Y no se debía a su pequeña estatura…
Se había convertido en la versión femenina de Garabombo, el invisible, de Manuel Scorza. Y, como Garabombo, decidió aprovechar su invisibilidad porque, en una guerra, a quien pasa desapercibido, le va mejor.
Se le veía incluso tan inofensiva que, una vez en Afganistán, mientras iba camino a Kabul, hizo un alto en Jalalabad, un pueblo en pleno desierto donde, agobiada de calor, les pidió a unos hombres armados que la dejaran ingresar a un ambiente techado. Una vez repuesta, revisó antes de salir la cámara que acostumbraba a tener siempre lista colgando del cuello y, al salir, se topó con ocho hombres apuntándola con sus armas. No se inmutó. Solo pensó que esa sería una buena foto. Agarró su cámara e hizo una serie de tomas. En todas, los afganos sonríen. Para ellos era una diversión: solo la querían asustar y ver cómo iba a reaccionar, convencidos de que les suplicaría que no la mataran como lo hacía la mayoría de los extranjeros a quienes les gastaban la misma broma. Les sorprendió por lo tanto que un ser tan frágil no les tuviera miedo e, impactados por su valentía, pero convencidos de que, si no la habían matado ellos, la iban a matar otros, uno de ellos la escoltó hasta Kabul para protegerla de cualquier agresión.
En medio de tanta soledad e indefensión: Tim McGirk, luego los talibanes afganos… «Tuve suerte», reconoce. Las desventajas del principio iban cediendo el paso a las ventajas. «Yo era un ser chiquito que no podía hacerle daño a nadie. Mi presencia no se notaba ni para bien ni para mal, y eso jugó en mi favor», dice. Y se ríe recordando el «incidente», porque si hay algo que caracteriza a Patricia Castro es su risa, una risa suave que acompaña ciertos comentarios y recuerdos y chispea en sus ojos.
Doblemente invisible tras una burka, con un tamaño para nada amedrentador y un físico que poco la diferenciaba de los locales, despertó la confianza de taxistas, dueños de hostales y comerciantes. Algunos, incluso, al verla tan sola, tan pequeña, le tenían lástima y estaban dispuestos a ayudarla y protegerla. Mientras nunca se lo habrían permitido a un periodista, muchos no tuvieron ningún reparo en que se acercara a sus esposas y a sus hijas y ellas, a su vez, la pusieron en contacto con otras mujeres. Las mujeres no le tenían miedo ni desconfiaban de ella: se convirtieron en su público predilecto.
Gracias a ellas, Patricia adquirió un mejor conocimiento del mundo musulmán y en especial de la situación de las mujeres. Ella, que desde un punto de vista occidental siempre había visto la burka como una prisión de tela, descubrió que la percepción de estas mujeres era otra y que el concepto de libertad no se podía limitar a una prenda.
En ese clima hostil a los periodistas y a las mujeres, la burka fue por lo tanto su garante de invisibilidad a la vez que su pasaporte, y le permitió reportar incluso una violenta manifestación talibán desde el balcón de una casa. Una mujer en un balcón era de lo más normal: podía estar haciendo la limpieza. Lo más difícil fue entrar, subir hasta el balcón, tomar las fotos y, sobre todo, bajar y salir antes de que alguien notara su presencia o que la marea de hombres cada vez más violentos se acercara a la casa. Frente a un hombre, o dos, una puede hablar, razonar o, con suerte, escapárseles si se dispone de un entrenamiento maratónico como era el suyo. ¿Pero contra cientos, contra miles?
Otras corresponsales han pagado caro el querer reportar en medio de turbas de hombres enardecidos: Lara Logan, corresponsal de CBC, en febrero de 2011; Caroline Sinz, periodista de France 3, en noviembre del mismo año junto con Mona Al Tahawy; Sonia Dridi, corresponsal de France 24, en octubre del 2012. Las cuatro, en la plaza Tahrir de El Cairo, en Egipto. Hasta tal punto que la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) aconsejó, mediante un comunicado en el periódico Le Monde del 25 de noviembre de 2011, «que los medios de comunicación no envíen a mujeres a realizar reportajes a Egipto».