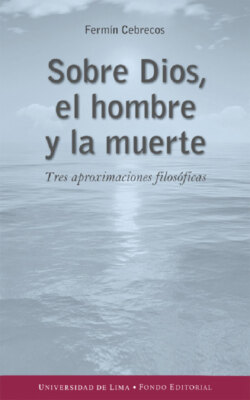Читать книгу Sobre Dios, el hombre y la muerte - Fermín Cebrecos - Страница 12
5
ОглавлениеDios es conceptuado como lo absoluto4, esto es, como lo que no depende de nada ni de nadie para ser lo que es. Lo absoluto equivale, entonces, a definirse como “no estar relacionado con”, lo cual significa que “relativo” y “dependiente” son sinónimos. Aplicado a Dios, la demostración de que lo absoluto existe tiene que pasar necesariamente o bien por el nexo lógico hombre-Dios del theorein agustiniano-cartesiano, o bien por la vinculación ontológica entre mundo y Dios, que se constituye en la clave racional para interpretar la metodología de la “vía ascendente” (Tomás de Aquino).
Así como a la cera (símbolo de todo corpóreo) la mente le asigna, independientemente de que exista o no, la sujeción a infinidad de cambios (flexibilitas) y a extenderse a lo largo, ancho y alto de un espacio tridimensional (extensio) (Medit. II, 27), también es la misma mente la que atribuirá a Dios dos características que ella encuentra dentro de sí misma para autodefinirse: la inmutabilidad y la no ocupación de espacio alguno. Dios, por consiguiente, es semejante a lo “completamente otro” de lo corpóreo.
Llegar a la verdad a priori, más evidente y cierta que ninguna otra (nihil evidentius, nihil certius) (Medit. IV, 60; Medit. III, 56), de la existencia de Dios implica, tanto en San Agustín como en Descartes, recurrir a la mirada especulativa de una razón que, buceando en sí misma, encuentra en su interior el objetivo buscado. Pero el espejo racional en que Dios se refleja resulta tan necesario que, sin él, Dios se convertiría en un “absoluto” inalcanzable. La existencia de una naturaleza racional constituye, por consiguiente, el nexo lógico que relaciona al hombre con la existencia de Dios, de ahí que pueda decirse que el “absoluto” divino es “relativo” a la mediación necesaria del pensamiento humano. Sin la intervención de este proceso racional para demostrar la existencia de Dios y sus atributos de suma bondad y de creador del mundo, el “genio maligno” seguiría imperando en una teoría del conocimiento incapaz de garantizar la verdad como fruto de la relación hombre-mundo.
También la “vía ascendente” posee una estructura gnoseológica similar. Solo la existencia de una naturaleza física se ofrece como vía metodológica para, entregada como materia prima de conocimiento a la razón, llegar a demostrar a posteriori la existencia de Dios y sus atributos más importantes. Expresado de otra manera: sin la existencia del mundo externo Dios permanecería como un “absoluto” incognoscible para el ser humano. La vinculación ontológica entre el ser del mundo y el ser de Dios es, en definitiva, la fundamentación racional de la “vía ascendente”.
Ahora bien, ateniéndose a la gnoseología cartesiana, se puede estar en la certeza de que “yo pienso” es un enunciado necesariamente verdadero siempre que yo sea el sujeto pensante (Medit. II, 18), pero no se puede estar seguro acerca del contenido que se añade a la autoconvicción del cogito. Por tanto, todas las proposiciones del racionalismo cartesiano que anteceden a la demostración de la existencia de un Dios creador del mundo e infinitamente bueno han de estar supeditadas a la única verdad indubitable: “Yo pienso”. Este “yo pienso” ha de comandar los otros enunciados, pero no puede convertirse en garantía de verdad de lo que en ellos se contiene. Así, pues, la proposición “yo pienso que el genio maligno existe” es verdadera, pero no significa que, en realidad, exista el genio maligno “fuera” de mi pensamiento. Del mismo modo, es cierto que “yo pienso que yo siento” o “yo pienso que yo niego” (al igual que “yo pienso que yo dudo”, “yo pienso que yo entiendo”, etcétera: cfr. Medit. II, 23) son proposiciones verdaderas; no puede afirmarse, sin embargo, que el contenido de la información sensorial o del juicio negativo no sea falso. Extendiendo el alcance de la argumentación, “yo pienso que Dios existe” y que Él es el “creador del mundo e infinitamente bueno” son enunciados verdaderos en cuanto están dirigidos por el “yo pienso”, pero lo que viene después del cogito no puede eximirse de la posibilidad de la falsedad. En consecuencia, universalizando la metodología cartesiana de la duda, la existencia real de Dios no está contenida necesariamente en la proposición “yo pienso que Dios existe”, por lo que puede colegirse que lo “absoluto” de Dios es “relativo” a la res cogitans e inmanente a ella.
Sin embargo, según la argumentación cartesiana, al ser Dios una sustancia infinita y creadora, no puede ser dependiente de su obra creada (Medit. III, 22 y 48). Siendo, además, un ser perfecto, no se le puede negar el atributo de la existencia; ello sería contradictorio con su naturaleza (Medit. V, 12) y, por lo tanto, merced a este argumento ontológico, su trascendencia quedaría a salvo. La imperfección y la contingencia son, más bien, propias de las otras dos sustancias (res cogitans y res extensa) y, debido a ello, es Dios, en último término, y no la mente, su garantía de verdad: (Discurso del método IV, 7; Medit. VI, 97 y 112; Medit. V, 85). Dios no necesita de su creación para ser lo que Él es y, por ende, no se pueden predicar unívocamente la sustancia divina y las sustancias creadas (Principia philosophiae I, 51). Su trascendencia e independencia ontológicas se constituyen, consiguientemente, en atributos irrenunciables de su ser.
Pero tan cartesiano como lo anterior es la deducción de que a Dios se llega mediante la necesaria intervención del pensar, lo cual demuestra que sí existe una dependencia gnoseológica entre la mente humana y el ser divino. La absoluta trascendencia de Dios y, paralelamente, el postulado de su existencia como independiente de todo lo creado se enfrentan a una excepción: la mente humana. Sin ella, Dios permanecería como una incógnita irresoluble, ya que no podrían revelarse ni su existencia ni los atributos que la razón misma otorga a la divinidad.
Tampoco podrían ser descubiertas las verdaderas características de lo corpóreo, distintas a las de la física tradicional y conseguidas después de aplicar el método de la duda. La mente no podrá definir aristotélicamente al hombre como un “animal racional” (Medit. II, 19), puesto que en la “máquina humana” no debe concebirse nada que esté relacionado ni con el alma vegetativa ni con el alma sensitiva (Aristóteles: De partibus animae A, 1; 641 a 17 b. Descartes 1980: 72-73). Así, pues, la naturaleza de la mente (natura mentis humanae), expresión que forma parte del título de la II Meditación, solo será plausiblemente definida apelando a la mente misma.
Pero la identificación cartesiana de la naturaleza humana con la facultad de pensar implica también una adición complementaria. La única certeza indubitable es la autoconsciencia del cogito, mas su contenido está sujeto al error. Aplicado a la metáfora especulativa, puede afirmarse, entonces, que la facultad de pensar proyecta imágenes distorsionadas y que, en sí y por sí misma, carece de la posibilidad de avalar la certeza de lo que piensa. ¿De qué sirve una facultad así constituida? ¿Cómo quebrar el solipsismo gnoseológico por el que está domeñada? Descartes se verá obligado a buscar en otra instancia la garantía de verdad de los contenidos racionales, y creerá ubicarla en la sustancia divina. El pensar es, por consiguiente, un accidente de dicha sustancia y encuentra en ella lo que los escolásticos denominaron su auténtico “sujeto de inhesión” (subiectum inhesionis). En total coincidencia con ellos, Descartes afirmará que la sustancia es aquello “que no necesita de ninguna otra cosa para existir” y para ser lo que es (nulla alia re indigeat ad existendum) (Principia philosophiae 1, 51). Tal propiedad es exclusiva de Dios.
En rigurosa consideración, la única substancia cartesiana es la divina, pues tanto la res cogitans como la res extensa no tienen en sí mismas el principio explicativo ni de su existencia ni de su esencia. Tampoco el genio maligno puede alcanzar el rango de sustancia, y ello porque es solo una ficción metodológica creada por la mente. Pero el poder creador de la res cogitans se atribuye en Descartes al único y omnipotente Creador: el Dios de la metafísica y de la Revelación cristianas.
Cabe advertir, finalmente, que la existencia de un Dios que necesita del mundo para ser racionalmente demostrada no es el camino seguido por Descartes. El “libro del mundo” (liber mundi) del Discurso del método (1983, VI: 10-11), donde el realismo gnoseológico podía detectar la firma divina de su autor, tendrá sentido solo si la “lectura” se traslada al hombre y, más en concreto, a una res cogitans que, encontrando a Dios dentro de sí, garantice el conocimiento del mundo. Dicho de otro modo: en el “libro del alma”, usufructuando de los alcances del método introspectivo, podrá leerse con claridad y distinción la firma de su creador (Dios), pero gracias a que, previamente, la res cogitans poseía ya la clave de lectura: el alfabeto cristiano. Ello supone identificar el légein griego (del que se deriva el legere latino y el leer castellano) con el theorein o, lo que es equivalente, con un mirar llevado a cabo con los ojos del logos, mirada que constituye, en esencia, la metáfora del espejo. Se trata, sin embargo, de un légein al que no podrá endosársele, en modo alguno, la característica de la universalidad.