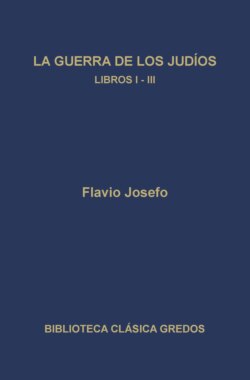Читать книгу La guerra de los judíos. Libros I-III - Flavio Josefo - Страница 10
6. LA «GUERRA DE LOS JUDÍOS » COMO OBRA LITERARIA
ОглавлениеLa lengua en que está redactada la obra de Josefo pertenece a ese ático convencional de la corriente literaria aticista, dominante en este siglo I y II d. C. 73 , aunque sin llegar al extremo de artificiosidad de autores posteriores como Libanio o, en general, toda la Segunda Sofística. En Josefo se observa un esfuerzo por corregir y depurar el griego de la koiné en una línea más clásica. En el fondo están los modelos de la prosa ática que, en realidad, es la que determina la presencia de algunos rasgos gramaticales en Josefo como son el empleo del dual 74 y el optativo, ya en desuso, -tt- en lugar de -ss- , formas verbales como édosan 75 junto a édōkan 76 , etc… 77
En este punto también hemos de traer a colación aquellos pasajes en los que nuestro autor nos habla de los «colaboradores» que ha tenido para llegar a la redacción griega de La guerra de los judíos . Efectivamente, la lengua materna de Josefo era el arameo, sin que ello suponga que desconociera el griego, pues, según hemos mencionado, las familias de la aristocracia judía, a la que pertenecía Josefo, iniciaban a sus hijos en esta lengua. Ahora bien, no podemos saber con certeza si Josefo sabía el suficiente griego como para redactar su historia o si, por el contrario, se sirvió de asesores 78 . Era un judío de Palestina, no de la Diáspora, donde el helenismo se había extendido en gran medida, incluso en el nivel lingüístico. Seguramente el largo tiempo que permaneció en Roma, bajo la protección imperial, le facilitó la entrada en contacto con la lengua y la literatura griegas, aunque no hasta el punto de componer una obra literaria de las características de la Guerra . Por ello, hay que dar la justa medida a la actividad de este o estos colaboradores, sin restar las aportaciones que Josefo haya podido haber hecho 79 .
Se percibe en esta versión un esfuerzo por conseguir un estilo atractivo, e incluso retórico, hasta el punto de que se hace lo posible para evitar el hiato y conseguir una aliteración expresiva, con un léxico rigurosamente griego, que apenas deja pasar los típicos semitismos que hallamos en otras obras de la literatura judeo-helenística 80 . Los pocos préstamos semíticos se encuentran en el campo de las transcripciones: así vemos en los indeclinables kṓmēs Belzedèk (III 25) o perì Gennēsàr (II 573). Pero incluso en este caso Josefo heleniza lo más posible los nombres propios. A diferencia de los Septuaginta o de parte del Nuevo Testamento , nuestro autor suele someter a la declinación los antropónimos y topónimos hebreos: Dauídou (I 61), el genitivo de David, Eleazáros (II 236; V 250, etc…) en lugar del indeclinable Eleázar, sỳn Ezekíāi (II 441), o hetérou Matthíou (VI 114). Adopta la forma Símōn (II 418, 628; VI 148, etc…) en lugar de la habitual hebrea Symeṓn . En los nombres de ciudades Josefo opta en algunos casos por la denominación helenizada habitual en las fuentes griegas: Gennesar (Gennēsár ) por Gennesaret (II 573), Batanea (Batanḗ) por Basán (III 56) o Dabarita (Dabaritta ) en lugar de Daberat (II 595).
La obra se enmarca en las normas del género historiográfico griego tanto en los modelos literarios como en los lingüísticos. Es una prosa y una lengua artística distinta de la de sus compatriotas del Nuevo Testamento que también escriben en griego más o menos en la misma época. Existen algunos estudios que han buscado paralelismos de estilo, de lengua, etc. entre el texto flaviano y el de determinados autores griegos 81 . La inspiración fundamental radica, como es de esperar, en los historiadores griegos más renombrados, como Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Polibio, en especial en el caso del segundo de ellos, que asimismo constituye el modelo del proemio de la obra. El prefacio de la Guerra es un ejemplo literario de erudición que demuestra hasta qué punto el autor estaba iniciado en el conocimiento de la historiografía griega, pues son muchos los lugares comunes de esta parte 82 . Asimismo, Polibio constituye uno de los modelos más destacados de Josefo, habida cuenta de las similitudes que existen entre ambos: los dos escribieron durante su exilio en Roma y sintieron admiración por la grandeza romana y por su bienhacer para con sus pueblos respectivos, griegos y judíos 83 . Es posible ver una relación de dependencia en el excursus sobre la armada romana entre la Guerra , III 70-109, y las Historias de Polibio, VI 19-42, o en los lamentos por los desastres sufridos por su pueblo 84 , aunque sin llegar a ese grado de historia trágica y patética que domina en Josefo y que fue tan criticada por el propio Polibio.
Fuera de estos autores también se han señalado puntos de contacto con Homero, en el empleo de ciertos vocablos arcaicos y épicos, con Demóstenes, en el caso de los muchos discursos de la obra, y con Sófocles y Eurípides para la expresión de los momentos trágicos del relato 85 . Incluso se han visto alusiones a autores latinos, Virgilio, Salustio, Cicerón, Horacio, etc… El caso más llamativo es la resonancia épica de la toma de Troya de Virgilio (Eneida II 250 ss.) en el asedio de Jotapata por parte de Vespasiano (III 319-328). En ambos casos la caída de la ciudad tiene lugar por la noche, cuando su población está sumergida en el sueño.
La función de los discursos en la obra de Josefo ha sido uno de los aspectos más debatidos de su estilo, donde se combina con una técnica notable el relato con alocuciones en estilo directo e indirecto 86 . El grado de dependencia con la tradición historiográfica griega es evidente, si bien se ha querido ver un origen judío, sobre todo rabínico, aficionado a un lenguaje de contraposiciones y debates. Muchos son los lugares en que se inserta un discurso contrapuesto entre dos personajes: en I 620-636, por ejemplo, Herodes se enfrenta magistralmente a su hijo Antípatro ante el gobernador Varo, las palabras de Agripa II para disuadir a los judíos de la revuelta (II 345-407), el discurso del propio Josefo en Jotapata (III 362-382), de lo sumos sacerdotes Anano (IV 162-192) y Jesús (IV 239-269) frente a los Zelotes y a Simeón el Idumeo (IV 271-282), la argumentación de Josefo durante el asedio de Jerusalén (V 363-419) o el de Eleazar en Masadá (VII 232-388), sin desmerecer la calidad de algunos discursos de Tito (III 472-484; VI 34-53 y 328-350). Los modelos de esta práctica son eminentemente los clásicos de la literatura griega. Así, por ejemplo, Tucídides (II 60 y ss.) está detrás del discurso que Herodes dirige a sus tropas tras la derrota que han sufrido a manos de los árabes (I 373 ss.), concretamente las palabras que Pericles pronuncia a los atenienses desanimados por la invasión espartana y por la peste.
No obstante y a pesar de este gusto por hacer hablar a sus personajes y expresarse en los momentos culminantes del relato, sin embargo la historia de Josefo no es retórica, ni efectista, como la de los autores helenísticos Filarco o Duris tan criticada por Polibio 87 , sino que busca fijar y transmitir la verdad, con las implicaciones subjetivas y personales que conlleva toda redacción de una historia. Ello no es óbice para que Josefo incluya elementos de la llamada historiografía «trágica», como la caracterización psicológica de algunos personajes y su interés por lo irracional de determinados sucesos. El pasaje de las desgracias de la familia de Herodes es un claro ejemplo de esta contaminación de la historia con ingredientes novelescos, así como la descripción de las penalidades e infortunios de los judíos en esta guerra llevan al escritor a recurrir a la dramatización de las escenas trágicas para impresionar y despertar el sentimiento. Josefo es consciente de ello: intentará no cruzar la barrera que separa la historiografía de la tragedia y pedirá perdón cuando lo haga:
«Expongo mi opinión sobre los acontecimientos según el desarrollo de los mismos y dejo que mis propios sentimientos expresen sus lamentos por las desgracias de mi patria…. Y si el que juzga mis escritos fuera demasiado insensible para compadecerse, que atribuya los acontecimientos a la historia y los lamentos al escritor» (I 9-12).