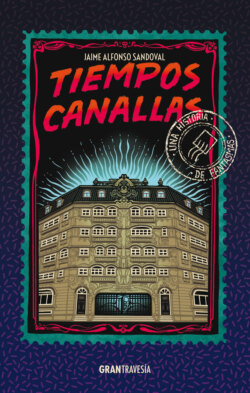Читать книгу Tiempos canallas - Jaime Alfonso Sandoval - Страница 9
ОглавлениеCarta siete
Estimada A:
De nuevo nos encontramos. Le prometo que esta carta será corta, pues describe un suceso adicional que ocurrió unas horas más tarde de lo que narré la vez pasada. Haré mi mejor esfuerzo para incorporar cada uno de los detalles. Agradezco que me siga acompañando a este recuento; no me atrevería a volver a recorrer ese verano de 1987 sin compañía.
Tal como conté, acababa de vivir la confirmación de un evento fuera de la normalidad: la visión del profesor Benjamín que luego de atravesarnos se desvaneció. En los primeros segundos Requena, Conde y yo nos quedamos petrificados. La primera que reaccionó fue Conde, corrió a la salida, pero la puerta del sótano se abrió en ese momento. Los tres lanzamos un grito, que se volvió un alarido cuando se encendió la luz y finalmente las cosas parecieron volver al carril de la realidad.
El conserje Pablito había entrado al sótano. Llevaba una cubeta y un trapeador.
—¿Qué demonios hacen aquí? —dijo, sorprendido.
Nadie se atrevía a hablar.
—Les hice una pregunta —repitió.
—Bajamos por unos muebles para Diego —Requena recuperó cierto aplomo—. Necesitaba un escritorio, y como aquí están las bodegas…
—Pero lo que vi es muy grande, no me sirve—continué, tieso, con la explicación.
—No pueden tomar las cosas así nada más, antes deben pedir permiso —Pablito miró alrededor—. ¿Cómo entraron?
—La puerta estaba abierta —mintió Conde con naturalidad.
—Eso es imposible —musitó el anciano—. No hay manera de que eso pase.
—Tal vez usted la dejó abierta la última vez que salió de aquí —agregó Requena—. Estaba abierta… ¿verdad?
Todos asentimos y cada vez don Pablito parecía más desconcertado.
—Como sea, ningún vecino puede entrar a las áreas de mantenimiento y servicio —repuso severo—, y la señora Reyna no permite que los inquilinos bajen al sótano desde el accidente.
—¿Cuando desapareció Noemí? —pregunté con interés.
—La señorita Noemí no desapareció, se fue con sus padres —Pablito carraspeó—. Hablo de otra cosa, de mucho antes, no importa. Rompieron una de las reglas del Begur. Tengo que reportarlos con la señora Reyna, tal vez los penalice, tiene muy mal carácter.
—Bueno, no tiene por qué enterarse —sugirió Conde—, no hicimos nada malo…
—Jovencita, ¿está insinuando que le oculte información a la señora? —Pablito la miró como si le hubiera pedido bombardear un orfanato—. Si la señora se entera, perdería mi trabajo, ¡me echaría del Begur luego de todos estos años! Ustedes no saben, no tienen idea de cómo es la señora cuando se molesta, y siempre sabe cuando alguien le miente.
Parecía que se iba a echar a llorar. La noche se volvía cada vez más disparatada.
—Bueno, don Pablito, no volveremos a bajar, lo juramos —aseguró Requena—. Si la señora Fenck se enoja, dígale que me hable, yo le explico todo. Somos amigos.
Dejamos al conserje rumiando y subimos a toda prisa por las escaleras, sólo nos detuvimos hasta llegar a la tercera planta. Al fin tomamos aire, lo necesitábamos.
—Debimos decirle la verdad a Pablito —musitó Conde—. Ya saben, lo que vimos…
—¿Estás mal de tu cabeza de pigmeo? —Requena saltó—. ¿Para qué? Nunca nos hubiera creído. Don Pablito no ve más allá de las jergas, la escoba y el reglamento. Para mí que es un poco corto de aquí —se señaló la sien.
—¿Y si de verdad nos acusa con la dueña? —inquirí.
—Lo hará, seguro —reconoció Requena—. Pero a ella sí que le contaré todo. ¡Y me refiero a lo que vimos! Finalmente ésta es su propiedad.
Después de un instante, Conde recapituló:
—Entonces eso era un espectro, ¿verdad? Un fenómeno de categoría dos.
—Exacto. Era sólo una impresión de energía, nunca nos vio —Requena parecía exultante—. ¿Sintieron la viscosidad del fulgor? ¡Qué lástima que no llevé frascos para tomar muestras!
—Yo sentí frío —recordó Conde—. Y una ansiedad rara, como si no fuera mía.
—A veces hay emociones remanentes en los espectros —explicó Requena—. Recuerden que los sentimientos intensos son el origen y ancla de estos fenómenos.
—Entonces, el profesor está muerto —razoné—. Para que haya un espectro se necesita un muerto, ¿no?
Mis amigos guardaron silencio un instante, dimensionando mis palabras.
—¡Uf! ¡Es verdad! —reconoció Conde—. Aunque… nadie ha dicho nada.
—Porque no lo saben aún —dedujo Requena—. Apuesto a que ahora mismo el cadáver del profesor se balancea del tubo de un clóset en su departamento.
—¿Y qué esperamos? —casi gritó Conde—. Tenemos que decirle a la policía.
—Tranquilos, ya está muerto, no podemos hacer nada por él —consideró Requena—. Pero hay que investigar. Vayan y pregunten en sus casas, tal vez ya se sepa qué ocurrió con el profesor.
—¿Y tú? —inquirí.
—En algún lado tengo el teléfono de la señora Reyna. Voy a llamarla para decirle yo mismo lo que vimos en el sótano, y que ella tome la responsabilidad.
—Va. El primero que tenga noticias les habla a los demás —confirmó Conde.
Todos nos marchamos a nuestros apartamentos. En mi cabeza daban vueltas un montón de cosas: ¿en qué momento se había suicidado el profesor? ¿De verdad había visto a mi segundo espectro? (considerando que la anciana del elevador fue el primero). Era complicado mantener mi escepticismo. ¿Alucinación colectiva? ¿Efecto óptico? Las explicaciones racionales ya no se mantenían bien paradas.
Al entrar a casa me topé con mi padre. Al fin había llegado del trabajo y estaba en la cocina terminando de comer el krupnik. Era evidente que no sabía nada del profesor porque ni tocó el tema y más bien me acribilló a preguntas sobre las vecinas: ¿lo trajo la madre o la hija? ¿Dijeron algo sobre él? ¿Entraron al apartamento? Y al final, casi por no dejar, preguntó dónde había estado y por qué llegaba a esa hora. Respondí a todo por encima, pero me preparé para explayarme sobre el último tema.
—Fui al sótano con Requena y Conde, mis nuevos amigos —comencé.
—Te dije que te llevarías bien con ellos… Sabes, me gustaría que fueran al programa de radio —llevó el cacharro al lavabo.
—¿Requena y Conde?
—¡Las vecinas! Jasia y Lilka —enjuagó el trasto—. Para que hablen de la Cortina de Hierro, de lo que es ser inmigrante, de Cecyl Chlebek. ¡Hay tantos temas! ¿Crees que acepten ir?
Lo miré molesto. Vaya, ¡qué pronto me había sustituido!
—Luego te llevo a ti —dijo como si adivinara mi pensamiento—. No se me olvida.
—¿Y sabías que está prohibido ir al sótano del Begur? —regresé al tema—. Se necesita un permiso. Mis amigos y yo entramos a escondidas, rompimos una regla.
—¿Has visto un recipiente azul? —Teo rebuscó algo en el trastero.
—Teo, ¿me oíste?
—Sí, que fuiste al ático —abrió el refrigerador—. ¿Robaron algo o qué pasó?
—¡No, nada! —exclamé ofendido—. Y fue al sótano, es que Requena tenía una hipótesis. Y vimos un… —me costaba trabajo pronunciar la palabra—. Algo…
—¿Un fantasma? —completó Teo.
—Espectro —corregí. Requena estaría orgulloso de mí—. Al principio pensamos que era el profesor Benjamín, bueno sí que lo era, pero no su cuerpo vivo…
—Órale, ¡qué padre!
—¿De verdad?
—¡Es lo menos que esperaría en un lugar como éste! ¿Fue una sombra o cómo? Luego tienes que contarme todo.
—¿A dónde vas?
En un parpadeo mi padre ya estaba en la puerta, con un recipiente de plástico en una mano y una botella en la otra.
—Voy a devolver el favor a las vecinas —su sonrisa apenas le cabía en la cara—. Estoy seguro de que no conocen el queso de tuna ni el mezcal con pepino. No tardo nada de nada, ahora me cuentas lo del ático.
—¡Sótano!
—Traje pollo rostizado por si quieres cenar —avanzó al recibidor—. Nomás un favor, si te pones a buscar algo no dejes tiradero, cuando llegué estaban las puertas de la alacena abiertas.
—También quería hablarte de eso…
Pero Teo ya se había ido. Miré el reloj de columna en el rellano: faltaban unos minutos para las once de la noche. Confié en que mi padre volviera pronto, me empezaba a dar cierto pánico quedarme solo en el departamento. Volví a imaginar al profesor colgando. Debía de hacer algo para mantener mi cabeza ocupada. Fui a la chimenea para ver si Emma contestó, pero encontré mi propia carta, tal como la dejé en la lata de galletas. Me desanimó un poco. Curiosamente no se oía nada a esa hora, ni pasos o voces, tal vez los vecinos estaban dormidos. Entonces tuve de nuevo esa sensación, como si alguien estuviera conmigo, a pocos metros. ¿Fenómeno fulgor de categoría tres? ¡No debía pensar en eso!
Fui a mi habitación a escuchar música, pasó una hora y seguía sin saber nada de mis amigos, tampoco de Teo. Empecé a irritarme, lo imaginé frente a las vecinas desplegando sus dotes de donjuán liliputiense, presumiendo sus viajes y estudios con su famosa voz de locutor. Me puse a tontear con el radio, había descubierto una estación llamada Rock 101 y en algún momento, entre The Cure y los Smiths, me dormí. Entonces tuve un sueño, o algo parecido… las imágenes eran apenas nubes borrosas pero oía el llanto de mujer, parecía estar al pie de la cama.
No supe cuánto tiempo pasó, seis, ocho horas, me despertó una chicharra afónica. Había amanecido y llovía. La chicharra arremetió de nuevo y me incorporé confundido. ¿Qué demonios era ese ruido? Crucé la estancia y entré a la cocina, vi que era el viejo teléfono de baquelita negra; era la primera vez que lo oía sonar.
—¡Diego! ¡Apaga ese ruido infernal! —suplicó Teo desde su habitación. Tenía la voz pastosa de una resaca.
Contesté.
—¿Diego? ¿Eres tú? —una voz emergió de una tormenta de interferencia.
—¿Quién es?
—Yo mero… Armando.
Tardé un momento en entender.
—¿Requena? —confirmé aliviado—.¿Cómo supiste de este número?
—En la base de cada aparato está el directorio del Begur —explicó—. Si tienes uno de esos cacharros dale la vuelta y ves los teléfonos de los apartamentos.
—Ah, okey. ¿Y pudiste llamar a la señora Reyna?
—El número que tenía no da línea, creo que le falta un dígito, pero fue mejor así.
—¿Por qué? ¡Debe enterarse de lo del profesor!
—Para eso te marqué, te tengo una súper noticia. ¿Estás sentado?
—Sí —respondí, aunque era mentira—. ¿Apareció el cuerpo?
—No lo vas a creer, esto es impresionante —era evidente que Requena disfrutaba paladear la noticia antes de soltarla—. ¿No adivinas?
—Pues no —estaba impaciente—. ¿Tuviste un avistamiento extraterrestre?
—¡Esto es serio! —resopló el chico gordo—. Acabo de topármelo.
—¿A un extraterrestre?
—Deja a los extraterrestres en paz. Esto no es broma —advirtió Requena—. Acabo de ver al profesor Benjamín en el patio, y no es ni espectro ni fantasma, está vivito y coleando.
Ahora sí tomé una silla para sentarme. El asunto se volvía confuso.
—Pero anoche vimos al profe atravesarnos y desaparecer —recordé—. ¿Cómo puede existir el espectro de alguien… vivo?
—¡Lo sé, esto es muy raro! —Requena lanzó un resoplido—. Estoy revisando mis libros de parapsicología, estoy seguro de que hay una explicación.
—¿Y Conde ya sabe que el profesor está vivo y coleando?
—Le acabo de llamar y salió corriendo para verlo con sus pigmeos ojos. Si te das prisa igual y encuentras al profe. Estaba en el patio grande cargando unas cosas…
Me estremecí, y todo a mi alrededor. Los trastos de una vitrina cercana vibraron, la mesilla, incluso el candil, pensé que era un sismo.
—¿Sentiste eso? —preguntó Requena.
El estremecimiento se repitió acompañado de un grave estruendo.
—¡Viene de afuera! —gritó Requena—. ¡Algo acaba de explotar…!
Cortó la llamada. Salí al pasillo, había varios vecinos del Begur asomándose por el barandal desde su respectivo piso; la pareja mayor, vestida de negro como cuervos, oteaba desde el patio. Vi una decena de ancianos en bata, al hombre manco sin el brazo protésico, una robusta enfermera en filipina, el señor de barba canosa siempre con un cigarrillo entre labios. Todos parecían alarmados. Alguien gritó y señaló una especie de nube blanca en la segunda planta. Impulsado por la curiosidad bajé por las escaleras. La nube parecía polvo de yeso. Llegaron más vecinos y entre la multitud me topé a Conde.
—¡El maestro Benjamín está vivo! —dijo exaltada—. ¡Y se volvió terrorista!
Todos hablaban al tiempo y alguien pidió que llamaran a la policía, a los bomberos. Conde me tomó del brazo y nos abrimos paso entre la marea de mirones hasta llegar al epicentro de la explosión: era el ascensor, la puerta de rejilla estaba doblada, había cristales rotos y trozos de metal. El profe Benjamín tenía la cara llena de sangre y una oreja parcialmente desgarrada. Vestía exactamente como el espectro que vimos, con tablones alrededor del pecho y espalda, cubierto con la enorme gabardina. A sus pies había restos de los paquetes plásticos con explosivos.
—¡Por Dios!, maestro, ¿qué pasó? —exclamó Flor, la madre de Requena.
—Atrás —advirtió el profesor—. ¡Que nadie se acerque!
Se limpió la sangre con la manga y de un bolsillo sacó un enorme cuchillo, tenía inclinación por las armas blancas. Todos lo obedecimos, hubo más gritos.
Requena apareció en escena para alejar a su madre del maniaco.
—¿Qué pasa ahora? —exclamó una voz cascada. Era don Pablito que subía a toda prisa por la escalera—. Profesor… ¿qué ha hecho?
Cuando el conserje vio la puerta destrozada del ascensor pensé que se iba a desmayar.
—Tenga cuidado, don Pablito —dijo el hombre de barba cana—. Trae un cuchillo.
El viejo conserje no se detuvo, siguió avanzando.
—Sólo quiero salvarla —gimió el profesor—. Me llama, su llanto me vuelve loco, sé que está en alguna parte.
Con la mano que tenía libre, el profesor anudaba la gruesa soga a unas poleas internas del elevador, el otro extremo lo tenía sujeto a la cintura.
—No quiero ni pensar cuando la señora Reyna se entere de este destrozo —el conserje no podía dejar de ver el hueco que dejó la rejilla abatible—. ¡Dios, Dios!, ¿qué intenta hacer?
Yo tampoco lo entendía, hasta que el profesor se asomó al foso del ascensor y lo supe, ¡iba a saltar! Por eso había atado la soga, para bajar y buscar los niveles secretos.
—¿No se dan cuenta? —los ojos del profe eran pura desesperación—. Todos caímos en esta trampa, vamos a morir pronto. Este sitio se alimenta de nuestras almas.
Para ese momento la mayoría de los vecinos del Begur había salido de sus departamentos. Desde la cuarta planta se asomaban las damas polacas envueltas en batas de seda, del otro lado detecté a mi padre, pálido por la bestial cruda y a punto de echar la sopa krupnik por la nariz. Un piso más arriba vi a contraluz a otros vecinos, los clausurados, seguramente entre ellos estaba Emma y su abuelo.
—Ayúdenme a detenerlo —pidió Pablito a la multitud.
Pero la mayoría de los inquilinos eran ancianos, asustadizos como los hermanos o esposos cuervos, ¿y qué podía hacer el pobre manco? Además, que el profesor cortara el aire con el cuchillo no animaba a nadie a tomar el papel de héroe. Miré a Requena y a Conde. “¿Y si intentamos?”, quise preguntar con la mirada. “Ni loco”, parecía responder Reque.
—¡Sólo necesito unos minutos para rescatar a Noemí! —pidió el maestro, furioso.
—La señorita Noemí lo abandonó hace meses —recordó el conserje, paciente—. Profesor, ya hablamos de eso.
—¡Mentira! —los ojos del profe restallaron de furia—. Noemí está aquí —señaló el foso—. ¡Se perdió en un nivel secreto!, iré por ella y se lo voy a demostrar.
Los vecinos cruzaron miradas de consternación.
—Profesor Benjamín, baje el arma —le pidió el hombre de barba canosa. Tosió.
—No quiero herir a nadie, pero si alguien se acerca, tendré que hacerlo —advirtió.
—Profesor, por favor, no haga esto más grande —Pablito parecía cada más desesperado—. Ya ha ocasionado suficientes daños en la propiedad.
—¡Qué importa el edificio! —chilló el profesor—. Carajo, Pablo, ¿cómo puedes seguir protegiendo a la dueña? ¡Eres tan tonto que no te das cuenta! La señora Reyna Fenck te usa; nos usa a todos…
En una medida desesperada, el conserje intentó quitarle el arma pero el profesor cumplió su amenaza y lanzó una cuchillada, Pablito la evadió por poco, varios gritaron.
—¡Basta todos! ¡Ya mismo! ¡Nadie a moverse! —dijo alguien.
El grito con problemas gramaticales era de Jasia. Llevaba un fusil Gewehr 43, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial.
—Querida, cuidado —pidió la señora Flor—. No se te vaya a disparar ese chisme.
No sé si lo que sucedió después fue accidental, pero Jasia lanzó un disparo al aire. Salió un fogonazo verde; la munición debía de ser viejísima. Con el tronido se desató el pánico, la mayoría de los vecinos se arrojó al suelo, entre gritos, otros corrieron para ponerse a cubierto, y don Pablito aprovechó para lanzarse de nuevo sobre el profesor. Le dio un fuerte manotazo y consiguió que soltara el cuchillo. Se desató una lucha cuerpo a cuerpo entre el profesor Benjamín y el conserje, rodaron hasta quedar al borde del foso del ascensor.
—¡Que alguien haga algo! —gritó la señora Flor.
Para complicar las cosas, el elevador se puso en marcha, las poleas se activaron entre siniestros chirridos. Si descendía más allá del segundo piso, sería casi una guillotina para don Pablito y el profesor que forcejeaban a orillas del foso.
—¡Ayúdenlos, por lo que más quieran! —insistió la señora Flor.
Yo me acerqué decidido, pero mi valor flaqueó al ver que el profesor rebuscaba con desesperación algo en los bolsillos. En el caos se desperdigaron monedas, un llavero con un diminuto cubo de Rubik. Al final encontró un desarmador y lo empuñó dispuesto a clavarlo a quien sea.
—Benjamín, por favor, acepta tu destino —oí que le dijo el conserje.
Los dos tenían la mitad del cuerpo sobre el foso, estaban a punto de caer.
—Hay que moverlos, ¡rápido! —ordenó una voz.
Era mi padre que había bajado a toda prisa.
—Vamos, ¡no se queden ahí! —urgió Teo.
Me acerqué junto con el señor de barba canosa, se nos unió Requena y Conde. Entre los cinco tomamos al profesor de un brazo y los cabellos, y a don Pablito de una pierna y un pie. Los arrastramos hasta dejarlos en zona segura del pasillo. Fue justo a tiempo porque el ascensor pasó frente a nosotros y continuó bajando, hacia el sótano. Ahogamos una exclamación.
—¡Son unos imbéciles! —el profesor se revolvió, furioso, manoteando con el desarmador.
—¡Dios, debería agradecer! —amonestó la señora Flor—. Le acaban de salvar la vida.
Y fue cuando sucedió la tragedia.
Nadie se había dado cuenta de que el profesor todavía llevaba atada la gruesa soga a la cintura y el otro extremo seguía enganchado al mecanismo del ascensor. La soga dio un tirón tan fuerte que Benjamín cayó de espaldas. Seguía enredado con Pablito y los dos se deslizaron de vuelta rumbo al foso. Teo se lanzó y consiguió sujetar una mano del conserje.
—¡Aguante! —le dijo mi padre—. ¡Rápido! ¡Alguien corte la cuerda!
Pero fue demasiado tarde. El mecanismo seguía bajando con la imbatible fuerza de la ingeniería alemana, y Pablito no pudo sostenerse más tiempo. Con horror, todos vimos cuando el conserje y el profesor desaparecieron por el hueco. Se escuchó un crujido de huesos rotos (luego supe que fue el esternón del profesor Benjamín). Y supuse que Jasia había lanzado otro disparo porque se percibió otro restallido verdoso. Luego de unos instantes eternos, la maquinaria del ascensor se detuvo. El silencio parecía irreal.
Fui de los primeros en asomarme al foso. Mala idea; me gané una de esas imágenes que se graban a fuego en la memoria. El cadáver del profesor colgaba entre los cables con el cuerpo casi partido a la mitad, mientras que don Pablito había caído al fondo, directo sobre al techo del elevador. Tenía un brazo y una pierna girados en ángulos imposibles, pero lo peor era su rostro, era difícil de describir el nivel de daño. Una polea hizo el efecto de cuchilla, rompió el cráneo y arrancó un trozo de la cara, dejando a la vista un amasijo de carne y sangre. La cuenca del ojo izquierdo parecía vacía.
Muchas cosas se rompieron ese día, pero nadie imaginó hasta dónde llegarían las consecuencias.
Estimada A, aunque prometí ser breve, otra vez me he extendido, una disculpa. Ahora debo hacer una pausa, la necesito para reponerme de ciertos recuerdos. Prometo enviarle la siguiente carta pronto, no quiero que se enfríe esta historia ahora que nos acercamos a su primer hervor.
Como siempre, le deseo la mejor de las noches.
Diego