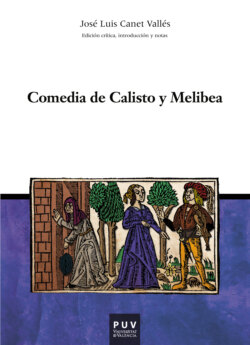Читать книгу Comedia de Calisto y Melibea - Josep Lluís Canet Vallés - Страница 6
ОглавлениеProlegómeno
Desde el descubrimiento del Manuscrito de Palacio han evolucionado muchas de las propuestas sobre la génesis y circulación de la Celestina e incluso de la autoría (al menos del Auto I). Ahora tenemos más información sobre una primera transmisión manuscrita del texto diferente a la impresa; así lo han puesto de relieve las investigaciones de Charles B. Faulhaber, Patrizia Botta, Juan Carlos Conde, Francisco J. Lobera, Donald McGrady, Ottavio Di Camillo, María Luisa López-Vidriero, Dorothy S. Severin, Michel Garcia, Ian Michael, Remedios Prieto, Antonio Sánchez, etc.[1]
La profesora Patrizia Botta en sus estudios sobre el Mp observa que:
De hecho esta Celestina manuscrita, esta Celestina primera, de los albores, al pasarnos de la prehistoria a la historia del texto nos va deparando muchas sorpresas con respecto a las declaraciones. No sabemos qué extensión tendría (si Mp era una obra entera podría no ser verdad lo del Auto isuelto e inacabado: sería una Comedia cabal, como pregona el Síguese). Por otra parte es una Comedia sin los Argumentos antepuestos a cada auto (no lo tiene el I°) y sin textos prologales (Carta y Octavas Acrósticas), y no va dotada de atribución ninguna. No sabemos de quién sería ese texto, que se presenta rigurosamente anónimo y que a nivel textual no tiene la madurez de LC impresa. Tampoco sabemos sus reparticiones, su estructura: al no llevar los Argumentos, tampoco lleva una división en autos (concretamente no consta el titulillo ‘Auto i’), presentándose más bien como materia continua, no dividida. Esa Celestina manuscrita y alternativa podría incluso ser una versión no anterior sino paralela a LC impresa (como demuestran otros ejemplos de tradición textual, y como se podría pensar si Mp fuera de fecha posterior al primer impreso); en este caso, habría que entender cuál sería su uso, o su usuario, siendo su texto mucho menos controlado (si, por ejemplo, circulaba entre los estudiantes para representarse —como indicaría su mayor número de acotaciones, incluso externas).[2]
Si aceptamos que en un primer estadio la Celestina circuló manuscrita, conforme a lo indicado supra y por «El autor a un su amigo», podría darse el caso que fuera una obra completa y, por tanto, con un final feliz (en una etapa anterior al Mp).[3] Esta primera hipotética versión de la obra coincidiría mucho más con las comedias humanísticas, planteando un caso de enamoramiento entre una muchacha (Melibea) y un galán (Calisto), el cual, para poder conseguirla, pide ayuda a sus criados. Sempronio (que al inicio del Auto Iº actúa como el clásico criado sermoneador de la comedia romana) intentaría disuadirle de su enamoramiento mediante ejemplos reprobatorios (sacados en su mayor parte de la tradición ovidiana), para posteriormente, ante la imposibilidad de cambiarle de actitud, transformarse en servus fallax al solicitar la ayuda de Celestina para poder llevar a buen puerto sus amores. La comedia terminaría con la consecución física de la amada. Argumentos similares los hallamos en muchas comedias latinas que circulaban entre el profesorado y estudiantazgo europeo y español a fines del Cuatrocientos (véase el apartado «El género» de esta Introducción).
Podemos afirmar con cierta certeza que en esta primera etapa la Celestina «es una Comedia sin los Argumentos antepuestos a cada auto (no lo tiene el I°) y sin textos prologales (Carta y Octavas Acrósticas), y no va dotada de atribución ninguna», al decir de Patrizia Botta. El cambio a «desastrado fin» tendría lugar en la tradición manuscrita (Mp); posteriormente se incluyeron los preliminares, argumentos de los autos y versos finales en los textos impresos, todavía bajo denominación de «comedia». Por tanto, la primera reformulación ocurrió antes de 1500; la segunda cuando pasó del manuscrito al impreso mediante la participación de algún nuevo redactor, un editor, impresor y seguramente algunos cajistas y correctores que dieron su impronta lingüística a la versión impresa.[4]
A partir de la edición toledana de 1500, siempre aparecerán en las octavas acrósticas iniciales del «Autor, escusándose de su yerro» los datos sobre la posible autoría: «El bachjller Fernando de Royas acabó la comedja de Caysto y Melybea, y fve nascjdo en la Puevla de Montalván», perteneciente en la actualidad la Puebla de Montalbán a la provincia de Toledo. Esta evolución del texto la ha caracterizado Peter Rusell mediante:
...un constante proceso de amplificación más típico de la historia de los libros manuscritos medievales que de los libros impresos... Hay, además, algunos indicios que sugieren que Rojas a veces introdujo cambios bastante significativos en la versión primera de su manuscrito antes de que la obra fuese entregada a un impresor.[5]
Para hacernos una pequeña idea, «las adiciones impresas representan aproximadamente un cuarenta por ciento del total de la obra. Sin contar con las adiciones primeras, que no se pueden calcular por estar sujetas a interpretación. Es evidente que el texto interpolado, sea quien sea el agregador, modifica el sentido, la intención y la significación de la obra, y señala al menos varios momentos de su génesis creativa».[6]
El cambio más sustancial (después de la ampliación a 16 autos) ocurre en el paso de Comedia a Tragicomedia,[7] efectuada en alguna edición perdida salmanticense de ¿1502?, pues en la traducción realizada por Alonso Ordóñez al italiano,[8] estampada en las prensas romanas de Eucharius Silber en 1506, aparecen las diferentes interpolaciones, siendo el añadido mayor el Tractado de Centurio. El propio autor (¿Rojas?, en el caso que sea quien realice la ampliación y cambio de título) en el Prólogo a la Tragicomedia explica esta variación:
...y hallé que querían que se alargasse en el processo de su deleyte destos amantes, sobre lo qual fuy muy importunado. De manera que acordé, aunque contra mi voluntad, meter segunda vez la pluma en tan estraña lavor y tan agena a mi facultad, hurtando algunos ratos a mi principal estudio, con otras horas destinadas para recreación, puesto que no han de faltar nuevos detractores a la nueva adición (202-203).[9]
La justificación para alargar la obra a causa de la presión de los lectores para gozar más de los «deleites destos amantes», no es ni más ni menos que la interrelación entre el/los autor/es y el lector de su época en un ambiente universitario, porque de no ser así no se explicaría el cambio genérico que implica la modificación del título de comedia a tragicomedia, como nos lo recuerda el propio autor:
...otros han litigado sobre el nombre, diciendo que no se avía de llamar comedia, pues acabava en tristeza, sino que se llamasse tragedia. El primer autor quiso darle denominación del principio, que fue plazer, y llamóla comedia. Yo, viendo estas discordias, entre estos estremos partí agora por medio la porfía, y llaméla ‘tragicomedia’ (202).
Por tanto, la Celestina, como ha resaltado la crítica, es quizá uno de los textos con mayor problemática textual de los que se nos han conservado. Son muchos los estudiosos que han propuesto diferentes árboles genealógicos en busca de esa edición princeps de la que procederían las tres ediciones conocidas de la Comedia y el casi centenar de la Tragicomedia, desde la de Burgos 1499[10] (o 1500-2, como proponen Jaime Moll,[11] Víctor Infantes,[12] Julián Martín Abad[13] y Mercedes Fernández Valladares[14]) hasta la de Pamplona de 1633, todas ellas con diferentes variantes de copistas y cajistas, adiciones y supresiones.
Ha sido mi propósito realizar una edición crítica de la Comedia de Calisto y Melibea en un intento de fijación del texto. Existen muy pocas ediciones de la Comedia y en su mayoría transcriben a la que se considera princeps, Burgos ¿1499?Después del cotejo de los tres impresos conservados (Burgos ¿1499-1502?, Toledo 1500, Sevilla 1501), he utilizado como texto base el de Toledo (así lo proponen Infantes, Moll y Martín Abad), que si bien contiene muchas erratas en su composición, posiblemente sea el más antiguo de los conservados (véase el apartado «Transmisión textual de la Comedia»).
Por otra parte, cada vez es mayor el número de estudiosos (entre los que me cuento) que piensan que la Comedia está más conseguida literariamente que la Tragicomedia,[15] con un mejor desarrollo de la acción dramática y coherencia interna (pueden verse las modificaciones de la Tragicomedia en las notas a pie de página de esta edición, que unas veces no mejoran la comprensión del texto y otras son amplificaciones que ralentizan la acción).
Finalmente, no es mi objetivo en esta Introducción indagar en aquellos temas muy debatidos y desarrollados por la crítica en la interpretación del texto celestinesco: personajes; la concepción del amor, fortuna y muerte; lujuria y avaricia; el tiempo y espacio; sociedad, fuentes, etc., aunque alguna vez tendré que hacer referencia a ellos. Mi propósito es analizar la obra desde el ambiente donde nace: la Universidad de Salamanca y, por tanto, desde las diferentes escuelas existentes, a veces enfrentadas entre sí: Escolasticismo, Nominalismo, Escotismo, Humanismo, Lulismo, Paulinismo, etc., en un intento de asignarla a una u otra corriente; pero sobre todo encuadrar la Comedia en la tradición de la comedia humanística y la filosofía moral.
[1] La crítica a partir del análisis del Mp ha intentado aclarar su procedencia (Salamanca-Segovia), así como si realmente perteneció a Rojas (con lo que sería el responsable de las correcciones y añadiduras que aparecen, —postura hoy prácticamente rechazada—), o si por el contrario, fue redactado por dos copistas distintos, los cuales utilizaron un texto diferente al de la tradición impresa, lo que demostraría la existencia de otra versión distinta de la Comedia que circuló por los ambientes salmantinos, a la que Rojas (o algún editor) posteriormente depuró. El descubrimiento de este manuscrito es de capital importancia al aportar noticias relativas a los primitivos estadios de vida de la Celestina, la cual circuló en forma manuscrita, si bien dicha trayectoria fue posteriormente desplazada por la de la tradición impresa. Vid. Charles B. Faulhaber, «Celestina de Palacio: Madrid, Biblioteca de Palacio, Ms 1520», Celestinesca 14.2 (1990), pp. 3-39; Patrizia Botta, «El texto en movimiento (de La Celestina de Palacio a La Celestina posterior)», en Cinco Siglos de Celestina: Aportaciones interpretativas, ed. de Rafael Beltrán y José Luis Canet, Valencia, Universitat de València, 1997, pp. 135-159 y «La Celestina» en Diccionario filológico de literatura medieval española. Textos y transmisión, ed. de Carlos Alvar y Manuel Lucía Megías, Madrid, Castalia, 2002, pp. 252-267; Juan Carlos Conde, «El manuscrito II-1520 de la Biblioteca de Palacio y La Celestina: balance y estado de la cuestión», Cinco Siglos de Celestina: Aportaciones interpretativas, ed. cit., pp. 161-185; Remedios Prieto de la Iglesia, «Reflexiones sobre el Íncipit de las ediciones de la Comedia de Calisto y Melibea y el Manuscrito de Palacio», Celestinesca 24 (2000), pp. 57-68; Donald MacGrady, «Two Studies on the Text of the Celestina. 1. Palacio MS 1520; a late copy of the ancient author’s Comedia de Calisto y Melibea», Romance Philology XLVIII.1 (1994), pp. 1-9; Michel Garcia, «Consideraciones sobre Celestina de Palacio», Celestinesca 18.1 (1994), pp. 3-16 y «Apostillas a ‘Consideraciones sobre Celestina de Palacio’», Celestinesca, 18.2 (1994), pp. 145-149; Francisco J. Lobera, «El Manuscrito 1520 de Palacio y la tradición impresa de LC», Boletín de la Real Academia Española LXXIII.1 (1993), pp. 51-66, «La transmisión textual» en el Prólogo a Fernando de Rojas (y «Antiguo Auctor»)», en La Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea, ed. de Francisco Lobera et al., Barcelona, Ed. Crítica, 2000, pp. CCVIII-CCXXXIX, y «Sobre historia, texto y ecdótica, alrededor del Manuscrito de Palacio», en La Celestina. V Centenario (1499-1999). Actas del Congreso Internacional (Salamanca, Talavera de la Reina, Toledo, La Puebla de Montalbán, 17 de septiembre a 1 de octubre de 1999), ed. de Felipe B. Pedraza, Rafael González y Gema Gómez, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 79-96; Remedios Prieto, «La portada de las ediciones de la Comedia y el Manuscrito 1520 de Palacio: evolución textual de La Celestina», en La Celestina. V Centenario (1499-1999), ed. cit., pp. 283-291; Antonio Sánchez, «Otro punto de vista sobre el Manuscrito de Palacio Ms 1520», en La Celestina. V Centenario (1499-1999), ed. cit., pp. 273-281; Dorothy S. Severin, «Celestina’s audience, from manuscript to print», en La Celestina 1499-1999. Selected Papers from the International Congress in Commemoration of the Quincentennial Anniversary of La Celestina (New York, November 17-19, 1999), ed. de O. Di Camillo & J. O’Neill, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2005, pp. 197-205. Sobre la autoría se hablará después e incluiré la bibliografía.
[2] Patrizia Botta, Edizione critica de La Celestina di Fernando de Rojas (dall’Atto VIIIº alla fine), publicado en Biblioteca Cervantes Virtual en 2001: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Frmcisadu. let.uniroma1.it%2Fcelestina%2Fm-Autoria.PDF.
[3] Antonio Sánchez y Remedios Prieto participan de esta opinión y analizan los vestigios de esa primitiva comedia humanística con final feliz («Sobre la ‘composición’ de La Celestina y su anónimo ‘auctor’», Celestinesca 33 (2009), 143-171).
[4] José Luis Canet, «Los correctores de imprenta (y/o componedores) como configuradores de las normas de escritura de la lengua castellana (un caso entre Valencia-Sevilla en la primera mitad del XVI)», en Filologia dei testi a stampa (Area Iberica), ed. a cura di Patrizia Botta, Modena, Mucchi Editore, 2005, pp. 369-380.
[5] «Introducción» a Fernando de Rojas, Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea, Madrid, Castalia, 1999, p. 15.
[6] Fernando Cantalapiedra, «Sentencias petrarquistas y adiciones a la TragiComedia de Calisto y Melibea - Aspectos textuales y temáticos», en Tras los pasos de ‘La Celestina’, ed. de P. Botta, F. Cantalapiedra, K. Reichenberger y J. T. Snow, Kassel, Ed. Reichenberger, 2001, pp. 55-154; la cita en pág. 56.
[7] Véanse los excelentes artículos de Patrizia Botta, «El paso de la Comedia a la Tragicomedia», en Actas del Simposio Internacional «1502-2002»: Five Hundred Years of Fernando de Rojas’ «Tragicomedia de Calisto y Melibea» (18-19 de octubre de 2002, Departamento de Español y Portugués, Indiana University, Bloomington), ed. de Juan Carlos Conde, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2007, pp. 92-113 y Carmen Parrilla, «Incremento y ratiocinio en la Tragicomedia», en Actas del Simposio Internacional «1502-2002: Five Hundred Years of Fernando de Rojas’, ed. cit., New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2007, pp. 227-239.
[8] Vid. Ottavio Di Camillo, «Hacia el origen de la Tragicomedia: huellas de la princeps en la traducción al italiano de Alfonso Ordóñez», en Actas del Simposio Internacional «1502-2002..., ed. cit., pp. 115-145.
[9] Para las citas de la Tragicomedia, utilizo la edición de Peter E. Russel, Fernando de Rojas, Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea, Madrid, Castalia, 1999. Para las de la Comedia, mi edición.
[10] Esta es la fecha defendida por la mayoría de los críticos, incluso después de las dudas planteadas por Jaime Moll, Víctor Infantes y Martín Abad. Véase, por ejemplo, Ottavio Di Camillo, «Pesquisas indiciarias sobre el incunable acéfalo de la Comedia de Burgos», en Filologia dei testi a stampa (Area Iberica), ed. a cura di Patrizia Botta, Modena, Mucchi Editore, 2005, pp. 75-96 y «The Burgos comedia in the printed tradition of La Celestina: a Reassessment», en La Celestina 1499-1999. Selected Papers from the International Congress in Commemoration of the Quincentennial Anniversary of La Celestina (New York, November 17-19, 1999), ed. de O. Di Camillo & J. O’Neill, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2005, pp. 235-323, donde propone como fecha la de 1499 para la Comedia de Burgos con una serie de hipótesis bien fundamentadas. Desde un punto de vista textual, la mayor defensora de la fecha de 1499 es Patrizia Botta, «En el texto de B», en La Celestina 1499-1999…, ed. cit., pp. 19-40. Por mi parte, tengo claro que hasta que no poseamos un original completo de la obra o contratos de impresión que lo avalen, no hay posibilidad de dirimir la fecha exacta de su edición de una manera certera; desde la crítica textual, la fecha queda dudosa; véase el apartado de los «Criterios de edición» de esta Introducción.
[11] Jaime Moll, «Breves consideraciones heterodoxas sobre las primeras ediciones de La Celestina», Voz y Letra 11.1 (2000), pp. 21-25.
[12] Víctor Infantes, «El laberinto cronológico y editorial de las primitivas impresiones de Celestina (14971514). Con una Marginalia bibliographica al cabo», en Actas del Simposio Internacional «1502-2002»: Five Hundred Years of Fernando de Rojas’ «Tragicomedia de Calisto y Melibea» (18-19 de octubre de 2002, Departamento de Español y Portugués, Indiana University, Bloomington), ed. de Juan Carlos Conde, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2007, pp. 6-9.
[13] Julián Martín Abad, Post-incunables ibéricos, Madrid, Ollero & Ramos Editores, 2001, pp. 456-457.
[14] Mercedes Fernández Valladares, La imprenta en Burgos (1501-1600), 2 vols., Madrid, Arco/Libros, 2005, vol. I, pp. 352-368.
[15] Vid. Raymond Foulché-Delbosc, «Observations sur la Célestine», Revue Hispanique 7 (1900), pp. 28-80; «Observations sur la Célestine II», Revue Hispanique 9 (1902), pp. 171-199 y en su edición de Fernando de Rojas, Comedia de Calisto y Melibea. (Único texto auténtico de la «Celestina»), Barcelona, L’Avenç, 1900; Pedro Bohigas, «De la Comedia a la Tragicomedia de Calisto y Melibea», en Estudios dedicados a Ramón Menéndez Pidal, Madrid, CSIC, 7.1, 1957, pp. 153-175; José Guillermo García-Valdecasas, La adulteración de «La Celestina», Madrid, Castalia, 2000, pp. 107-177 y «Celestina y celestinesca», en Mitos literarios españoles, Madrid, Real Academia de España en Roma, 2004, pp. 33-42; Guilermo Carnero, «¿Restaurar La Celestina?», Saber leer 156 (2002) pp. 1-3; José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo, «Sobre el papel de Rojas en la elaboración de La Celestina», Lemir 12 (2008), pp. 325-339 y «El bachiller Fernando de Rojas acabó (y empeoró) la Comedia de Calisto y Melibea. Veinte ejemplos», Etiópicas 5 (2009), pp. 162-184; etc.